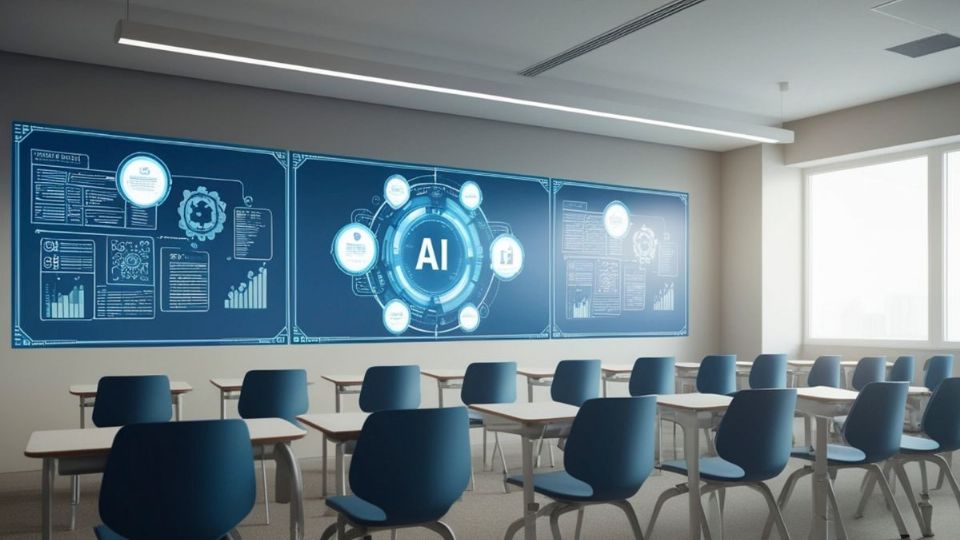Uno de los ámbitos en donde las consecuencias de la inteligencia artificial (IA) pueden ser más profundas —tanto en el corto como en el largo plazo— es el de la educación en todos sus niveles: desde la educación maternal hasta los programas de posgrado.
Nunca antes una tecnología se había incorporado con tanta rapidez a la vida cotidiana de millones de estudiantes. En cuestión de meses, herramientas capaces de redactar ensayos, resolver problemas matemáticos, resumir textos complejos o explicar conceptos científicos se volvieron accesibles desde un teléfono celular. Si bien esta velocidad de adopción no tiene precedente en la historia de los sistemas educativos formales, su adopción presenta algunas asimetrías.
Mientras que para las y los alumnos el uso de estas herramientas se ha vuelto casi natural, intuitivo y cotidiano, una gran parte del magisterio apenas comienza a explorar qué son, cómo funcionan o qué implicaciones tienen en los procesos de aprendizaje. La brecha digital tradicional —entre quienes tienen acceso a tecnología y quienes no— ha sido reemplazada por una nueva brecha: la que separa a quienes usan la IA de manera intensiva y quienes apenas la observan con desconfianza o desconcierto. Esta asimetría ha tenido un efecto inmediato: los sistemas tradicionales de evaluación educativa se han vuelto obsoletos a una velocidad alarmante.
Te podría interesar
Exámenes basados en tareas para la casa, reportes escritos o cuestionarios de opción múltiple pueden ser resueltos hoy en segundos por cualquier modelo de lenguaje relativamente competente. La reacción inicial de muchas instituciones ha sido defensiva: prohibir el uso de estas herramientas, volver a los exámenes presenciales o diseñar mecanismos cada vez más sofisticados para detectar “trampa”. Pero quizá el problema central no sea cómo evaluar a los estudiantes en la era de la IA, sino algo más profundo: cómo aprovechar estas herramientas para mejorar de manera sustantiva los procesos de aprendizaje.
Planteado así, el debate deja de ser meramente tecnológico y se vuelve pedagógico. Obliga a cuestionar el modelo de enseñanza que ha predominado durante décadas en México y en muchos otros países: un modelo centrado en el producto más que en el proceso. Se trata de un enfoque que privilegia la respuesta correcta por encima del razonamiento que conduce a ella; la memorización por encima de la comprensión; el resultado final por encima del camino lógico e intelectual correspondiente.
En este esquema, el aprendizaje se mide a partir de la capacidad del alumno para reproducir datos: el nombre de un personaje histórico, la fecha exacta de un acontecimiento, la definición literal de un concepto, el valor numérico que resulta de una fórmula copiada del libro de texto. Las preguntas suelen exigir precisión quirúrgica, pero rara vez comprensión profunda. El contexto se vuelve accesorio y el análisis, prescindible.
La IA, por definición, es extraordinariamente buena para este tipo de tareas. Recordar, recuperar y combinar información es justo lo que hacen mejor los modelos entrenados con enormes volúmenes de datos. Por eso, cuando el sistema educativo se basa en productos fácilmente automatizables, la tentación de delegar el “trabajo intelectual” a una máquina se vuelve enorme, especialmente para estudiantes sometidos a cargas académicas elevadas, presión por las calificaciones y escaso acompañamiento pedagógico.
Existe, sin embargo, un enfoque alternativo: la enseñanza basada en procesos. En lugar de comenzar por la respuesta, podemos comenzar por el problema; en lugar de premiar la memoria, privilegiemos el razonamiento lógico; en lugar de exigir resultados aislados, hay que incentivar al estudiante a que comprenda los mecanismos que los generan. Este método pone el acento en el análisis de contexto, en la formulación de hipótesis, en la identificación de variables relevantes y en la construcción paso a paso de conclusiones.
Desde esta perspectiva, la IA deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta potencialmente poderosa. Puede servir como tutor personalizado, como generador de ejemplos adicionales, como apoyo para explorar escenarios alternativos o como asistente para detectar errores en el razonamiento. Pero no sustituye el proceso mental central: entender por qué una respuesta es correcta y qué condiciones harían que dejara de serlo.
Un ejemplo sencillo ilustra la diferencia. En muchos exámenes de historia en México se pregunta: ¿quién ganó la batalla?, ¿en qué año ocurrió?, ¿quién firmó tal tratado? Son datos que cualquier motor de búsqueda o sistema de IA puede proporcionar en segundos. Pero sería mucho más formativo —y mucho más relevante para comprender el mundo contemporáneo— analizar cómo se gestó ese conflicto, cuáles eran los intereses económicos en juego, qué tensiones sociales lo alimentaron, qué decisiones políticas lo precipitaron y qué consecuencias tuvo para la región o para el sistema internacional.
Entender los procesos que conducen a una guerra desarrolla habilidades críticas: análisis causal, pensamiento sistémico, comprensión de dinámicas de poder. En este ejemplo, memorizar el nombre del general vencedor sólo refuerza la dinámica patriarcal, y su utilidad se limita a ganar un punto en el juego de mesa.
El problema es que el sistema educativo mexicano, con honrosas excepciones, se mueve con una lentitud exasperante. Está atrapado en una inercia que desalienta la experimentación pedagógica, castiga el error y premia la repetición de rutinas. Los planes de estudio tardan años en actualizarse, la capacitación docente suele ser superficial y burocrática, y los incentivos laborales pocas veces recompensan la innovación en el aula.
En este contexto, la irrupción de la IA no ha sido un catalizador de cambio, sino un factor de tensión adicional. Muchos docentes se sienten desarmados frente a herramientas que no dominan; muchos funcionarios educativos prefieren minimizar el problema o postergarlo; muchas instituciones optan por parches temporales en lugar de reformas estructurales.
Mientras tanto, en las aulas —reales o virtuales— se empieza a observar un fenómeno preocupante: estudiantes que delegan sistemáticamente a la IA tareas de lectura, síntesis, redacción y resolución de problemas sin haber desarrollado previamente las habilidades cognitivas necesarias para evaluar la calidad de lo que reciben. Cuando la herramienta “piensa” por ellos desde etapas tempranas de su formación, el riesgo no es sólo el plagio, sino la atrofia intelectual.
No se trata de demonizar la tecnología. Como toda herramienta poderosa, la IA puede amplificar tanto las capacidades humanas como sus debilidades. En un sistema educativo orientado al desarrollo del pensamiento crítico, podría convertirse en un acelerador formidable del aprendizaje. En un sistema centrado en la memorización y en la obediencia mecánica, corre el riesgo de convertirse en una muleta permanente.
Si México no logra transformar su enfoque pedagógico, los efectos negativos se acumularán: estudiantes con dificultades para concentrarse en textos largos, con escasa capacidad para construir argumentos propios, con dependencia creciente de soluciones automáticas y con poca tolerancia al esfuerzo cognitivo sostenido. No es una predicción catastrofista; es una tendencia que ya se empieza a observar.
La pregunta, entonces, no es si la IA debe entrar a las aulas —ya entró—, sino bajo qué lógica lo hará. Como sustituto del pensamiento o como aliado para desarrollarlo. La respuesta no depende de los algoritmos, sino de las decisiones pedagógicas e institucionales que se tomen hoy.
De no cambiar la inercia actual, el país corre el riesgo de continuar formando generaciones con muchos diplomas, pero con capacidades intelectuales cada vez más frágiles e inoperantes. Despertemos.