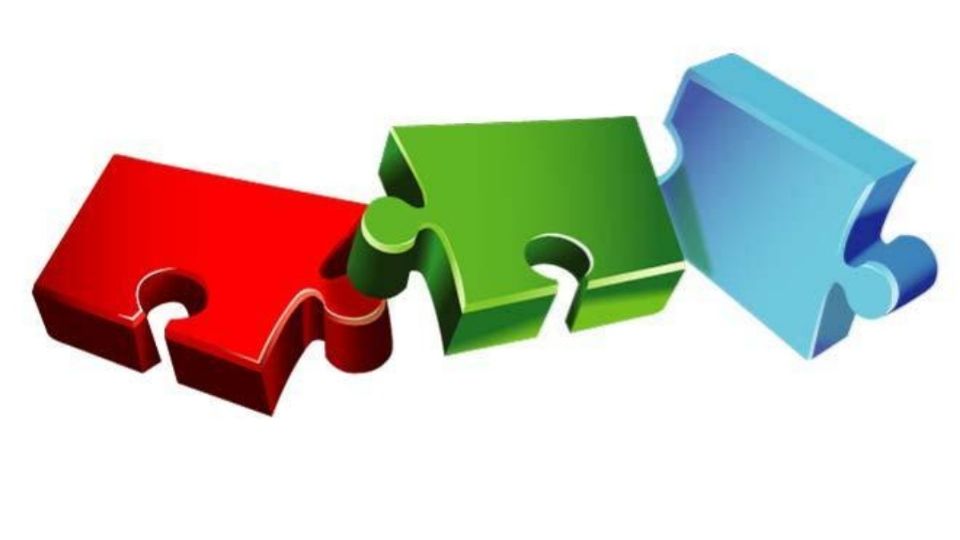A lo largo del último siglo, hemos asumido con cierta arrogancia que la historia avanza en una sola dirección: hacia más democracia, más desarrollo económico y más derechos para todos. Nos convencimos de que, con el tiempo, las sociedades inevitablemente adoptarían la democracia liberal como sistema de gobierno, el capitalismo como modelo económico, y la expansión de derechos como camino irrenunciable. Pero la realidad ha sido menos generosa con estas certezas. Lo que parecía inevitable ha resultado frágil.
La democracia, que se nos vendió como el mejor sistema de gobierno, ha demostrado ser insuficiente para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Más aún, ha abierto la puerta a quienes la utilizan para erosionarla desde dentro. Cuando las promesas de progreso fallan, el descontento es el caldo de cultivo perfecto para populistas y autócratas que, en nombre del pueblo, terminan centralizando el poder. No es casualidad que, en las últimas dos décadas, hayamos visto el auge de regímenes autoritarios electos democráticamente, con líderes que una vez en el poder desmantelan las instituciones que los llevaron ahí. La ingenuidad fue pensar que el simple acto de votar resolvería los problemas estructurales de nuestras sociedades.
El capitalismo, por su parte, se convirtió en el dogma económico dominante bajo la premisa de que la competencia y la innovación generarían mayor bienestar. Lo que no nos dijeron es que su éxito dependería de regulaciones que nunca llegaron en muchas partes del mundo. En su versión más cruda, el capitalismo ha exacerbado desigualdades, concentrando la riqueza en unos cuantos y precarizando a las mayorías. La promesa del libre mercado no se ha cumplido para todos, y mientras algunos países avanzan en la distribución de la riqueza, otros han visto retrocesos que alimentan el resentimiento y la polarización.
Te podría interesar
Y luego está la expansión de derechos. Nos dijeron que la historia era un camino de progreso en el que los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de los más vulnerables solo podrían avanzar. Pero hemos sido testigos de lo contrario. En lugares donde la agenda conservadora ha ganado terreno, derechos que parecían conquistados han sido revertidos. Desde la prohibición del aborto en múltiples estados de Estados Unidos, hasta el ataque sistemático contra las personas LGBT en gobiernos reaccionarios, la igualdad no es un destino asegurado, sino una lucha permanente.
Si había dudas sobre estos retrocesos, el retorno de Donald Trump al poder las despeja. Estados Unidos, la nación que alguna vez simbolizó el avance democrático, el progreso económico y la defensa de derechos humanos, ha dado pasos hacia atrás en los tres frentes. La erosión de su sistema electoral, el desprecio por las instituciones internacionales y la cooptación de la Suprema Corte para imponer una agenda conservadora, son señales de que las certezas con las que crecimos ya no aplican.
Es momento de dejar la ingenuidad atrás. Nada en la historia es inevitable. La democracia no se sostiene sola, el capitalismo sin equilibrios colapsa en desigualdad, y los derechos que no se defienden se pierden. Si algo hemos aprendido en los últimos años, es que el progreso nunca está garantizado; hay que pelear por él todos los días.