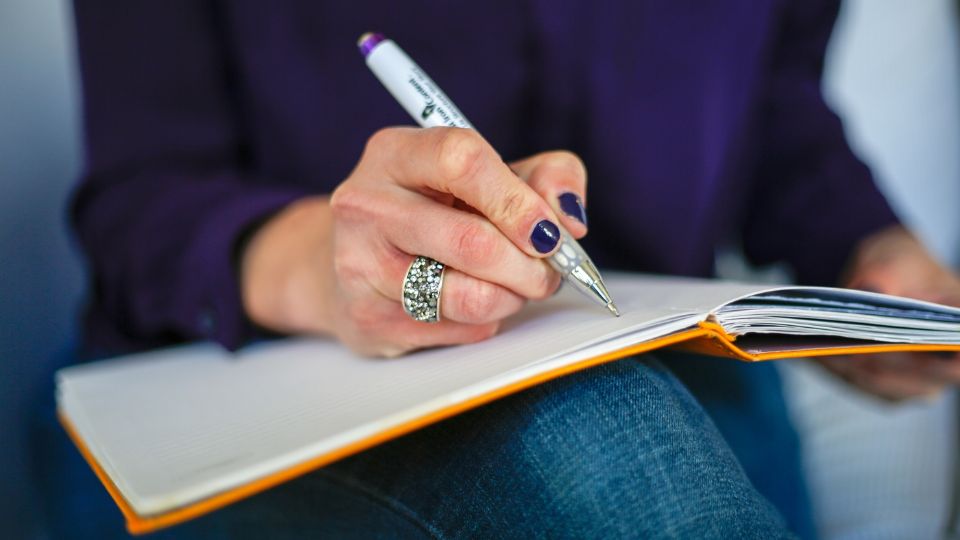La escritura es una tentación. ¿O tendría que decir que la escritura literaria es una tentación? Una tentación que, a la mayoría, me atrevo a firmar, nos hace pecar. Sólo unos pocos y unas pocas se salvan. Aunque no estoy tan segura de ello, diría que más bien todas las personas somos asediadas por la tentación y todas cometemos, en algún momento de nuestra existencia, generalmente la juventud, el pecado de esa escritura, especialmente la poética. Unas pocas, las de carácter melancólico, las guardan para siempre en el cajón de los recuerdos para, en sus momentos de añoranza, releerse para reencontrar o reconciliarse con quienes fueron. Otras, las de carácter realista, las destruyen, para que no quede huella de su debilidad. Algunas, cuyo rasgo distintivo de carácter debe ser la insensatez, entre las que me cuento debo confesar, deciden compartirlas, exponerse a la mirada ajena y lo que ello supone y conlleva. Finalmente, hay unas pocas que logran hacer de la creación literaria un arte mayor: desde Miguel de Cervantes de Saavedra o Juana Inés de la Cruz hasta Juan Rulfo, Elena Garro, Yasunari Kawabata, Clarice Lispector, Milán Kundera, Margarite Yourcenar, o el recién fallecido Gorán Petrovic, por traer algunos nombres a colación. Evidentemente, no pretendo hacer una lista de escritoras y escritores de mi preferencia.
Si bien la escritura literaria es la tentación mayor, la de las ciencias sociales, en particular la de la historia, no está exenta de entusiastas que consideran que juntar cuatro datos, conocer un par de anécdotas o el deseo de transmitir su propia experiencia vivencial los faculta para contar, en lo que consideran una escritura académica, profesional, científica. Pero describir no basta para narrar históricamente, para ello se requiere capacidad analítica, habilidad interpretativa, pensamiento reflexivo y también, aunque muchas personas no lo crean necesario: creatividad.
Regreso al planteamiento sobre la escritura y pregunto, entonces, ¿por qué a la escritura científica y académica se le suele negar su carácter creativo, por qué se le intenta despojar de su carga lúdica? La respuesta más sencilla y directa es, porque la primera, la escritura literaria, está asociada a un espíritu libre que plasma en el papel –o en tiempo actuales, en la computadora, la tableta o el celular– lo que su imaginación inventa, en tanto la segunda, la escritura científica, está atada a la idea de un informe de resultados de una investigación debidamente documentada y sustentada, cuya exposición es argumentativa y está basada en el razonamiento. O, para decirlo de manera mucho más simple, porque la escritura científica debe demostrar, además de provocar, en tanto la literaria sólo debe provocar. Si, no hay error, la razón de ser de las escrituras, científica y literaria es, o debe ser, provocar la reacción de quien lee, estimular sus sentidos, sus emociones y su entendimiento; en el caso de la literaria sin necesidad de argumentar o demostrar, en el de la científica satisfaciendo esa exigencia. La literaria no necesita convencer, la científica sí, en ambos casos su función es retar. Retar nuestros sentidos y nuestra inteligencia, nuestras emociones y nuestras convicciones, nuestras creencias y nuestra fe: sacudir nuestros mundos.
Te podría interesar
No entraré aquí en una disquisición sobre el carácter creativo y lúdico de la escritura científica, en particular de la escritura de la historia, ni haré su defensa, porque no la requiere. Porque yo no la requiero en tanto los doy por sentado. Porque estoy convencida de ellos, de su existencia: estoy convencida que escribir es concebir con imaginación sin renunciar al rigor; es jugar con las ideas y las palabras persiguiendo la precisión; es arriesgar. Toda escritura debe ser un ejercicio artístico. Yo, siguiendo a Iván Jablonka, en su “manifiesto por las ciencias sociales”, entiendo que “la historia es una literatura contemporánea” y diría, parafraseándolo, que “la escritura científica es una forma de literatura creativa”.
Ahora bien, no toda escritura, sea literaria o científica, logra los mismos vuelos, ni alcanza las mismas alturas; no toda, o no cualquiera, logra superar los desafíos de la imaginación y del lenguaje; no toda o no cualquiera, consigue trastocar la realidad y generar nuevas realidades. No toda escritura literaria se justifica y basta con el argumento de la libertad creativa ni toda escritura científica se salva con el escudo de la erudición. Para hacer literatura es imprescindible estar consciente de la importancia del lenguaje y para escribir científicamente, también. Del lenguaje y sus retos. Del lenguaje y sus trampas. Del lenguaje y sus límites. Pero también de las posibilidades de transgredir todos los límites del lenguaje, de los lenguajes. En términos de la escritura creativa, diría, junto a Nicolás Cabral, que “hay una batalla. Su campo es el lenguaje”.
Es el mismo reto que deben enfrentar las escrituras desde las ciencias y desde la literatura: lograr ser arte. Y en relación con el lenguaje y la escritura, con las narrativas literarias y científicas, creativas las dos, enunció otra gran disyuntiva: acomodarse al lenguaje que bajo el pretexto de comunicar se pliega a las formas y mecanismos del poder, que reproduce la cultura del sistema, o atreverse a sacudir las estructuras, a violentarlas, a destruirlas para poder reinventar un universo a través del lenguaje –oral o escrito–, de un lenguaje que no requiere “comunicar” sino explorar: inventar nuevos lenguajes, nuevas formas escriturales, para decir y decirse.
* Fausta Gantús
Escritora e historiadora. En el área de la creación literaria es autora de varios libros, siendo los más recientes Herencias. Habitar la mirada/Miradas habitadas (2020) y Dos Tiempos (2022). En lo que corresponde a su labor como historiadora, es Profesora-Investigadora del Instituto Mora. Especialista en historia política, electoral, de la prensa y de las imágenes, ha trabajado los casos de Ciudad de México y de Campeche. Autora del libro Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la Ciudad de México, 1867-1888 (2009). Coautora de La toma de las calles. Movilización social frente a la campaña presidencial. Ciudad de México, 1892 (2020). En su libro más reciente, Caricatura e historia. Reflexión teórica y propuesta metodológica (2023), recupera su experiencia como docente e investigadora y propone rutas para pensar y estudiar la imagen.