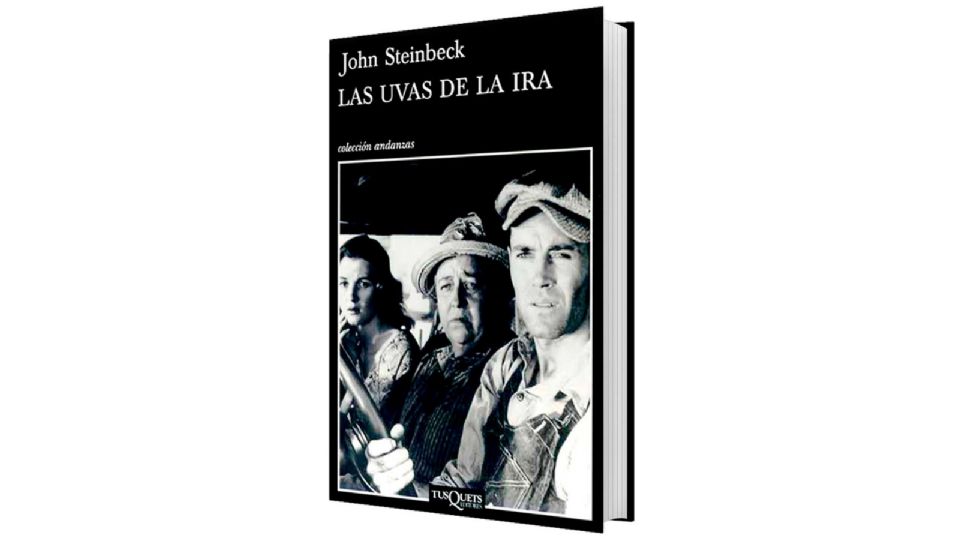Forzados por la sequía y el acoso de los bancos, los Joad, una familia de granjeros de la Oklahoma rural y empobrecida de los años treinta, emprenden un atribulado éxodo a lo largo de la carretera 66 con la intención de buscar trabajo y una vida digna en california.
Si atrás dejan campos asolados por las tormentas de polvo, en el camino sólo encuentran penuria, hambre, hostilidad en los pueblos por los que pasan... Pero ni las advertencias de quienes regresan, pobres y desengañados, ni la muerte y la progresiva desintegración de la familia, bastan para que cejen en su empeño.
Y, en su afán de supervivencia, conservan la entereza y la dignidad frente a la miseria moral de quienes se aprovechan de la miseria real.
Te podría interesar
Fragmento del libro de John Steinbeck “Las uvas de la ira”, cortesía de Planeta.
John Steinbeck | Tras dejar la Universidad de Stanford antes de graduarse, ejerció oficios tan diversos como los de obrero, agrícola, albañil o vigilante nocturno. Su obra alcanzó rápidamente un gran éxito de crítica y de público, sobre todo a partir de Tortilla Flat (1935). Fue reportero durante la segunda guerra mundial, periodista ocasional, guionista de cine (escribió el guión de ¡Viva Zapata! y recibió tres nominaciones a los Oscar), pero ante todo fue uno de los novelistas más importantes del siglo XX.
Las uvas de la ira | John Steinbeck
Capítulo uno
Las últimas lluvias que cayeron sobre los campos rojos de Oklahoma y sobre una parte de sus tierras grises fueron muy suaves y no hendieron la superficie castigada. Los arados cruzaron y recruzaron los pequeños regueros dejados por el agua. Estas últimas lluvias die-ron un empujón al maíz y poblaron de hierba y de maleza las cune-tas, de tal modo que las tierras grises y las oscuras tierras rojas des-aparecieron bajo un manto verde. A finales de mayo se disiparon las nubes altas y algodonosas suspendidas en el cielo durante gran parte de la primavera, y el azul se hizo más pálido. Sobre las tiernas hojas del maíz se derramó día tras día un sol abrasador, hasta que se dibujó una línea marrón en los bordes de cada bayoneta verde. Volvieron las nubes, y se disiparon de nuevo. Pasado un tiempo, ya no lo in-tentaron más. Las malas hierbas se protegieron tomando un verde más oscuro y dejaron de propagarse. Se formó una costra en la superficie de la tierra, una costra fina y dura, y al igual que el azul del cielo se volvió más pálido, así también se aclararon los tonos de la tierra, y la roja se tornó rosa, y la gris, blanquecina.
En las torrenteras, la tierra se desintegró en forma de pequeños arroyos secos. Las taltuzas y las hormigas león no tardaron en provocar minúsculos aludes. Y día tras día golpeadas por el sol implacable, las hojas del maíz perdieron tersura y firmeza; primero se combaron y luego, cuando los nervios centrales se debilitaron, se vencieron. Entonces llegó junio, y el sol cobró todavía más fuerza. Las líneas marrones de las hojas se ensancharon y alcanzaron los nervios centra-les. La maleza se marchitó y se contrajo. El aire se enrareció, y el azul del cielo era cada día más pálido, como también lo eran los colores de la tierra.
En los caminos transitados, donde las ruedas de las carretas machacaban el firme y los cascos de las caballerías lo golpeaban, la costra de tierra se deshizo y se formó una capa de polvo. Cualquier movimiento lo levantaba: los pasos de un hombre alzaban un fino velo que le llegaba hasta la cintura; los carros lo levantaban por encima de los vallados, y los automóviles dejaban tras de sí una tolvanera. Después, el polvo tardaba mucho en posarse.
A mediados de junio, se nubló. Densos nubarrones cargados de agua llegaron desde Texas y el Golfo. En los campos, los hombres alzaban la vista al cielo y olisqueaban el aire, un dedo humedecido en alto para comprobar la dirección del viento. Y mientras duraron las nubes, los caballos estuvieron inquietos. Cayeron unas gotas, y las nubes se fueron presurosas a otra región. El cielo que apareció tras ellas volvía a ser de un azul muy pálido, y el sol brilló de nuevo con fuerza. Las gotas de lluvia dejaron pequeños cráteres en el polvo y sal-picaduras en las hojas del maíz. Y eso fue todo.
Una brisa suave siguió a las nubes de lluvia, enviándolas hacia el norte, una brisa que produjo un débil clamor en el maíz a punto de secarse. Un día después, la brisa se había convertido en un viento uniforme que no alteraban rachas más fuertes. El polvo de los caminos se arremolinó, se esparció y se posó en la maleza, al borde de los campos, y hasta en los cultivos más cercanos. Pero el viento arreció y empezó a limar la fina costra que la lluvia había formado en los maizales. Poco a poco, la mezcla de polvo oscureció el cielo; el viento escarbó en la tierra, le arrancó más polvo y se lo llevó. Y volvió a arre-ciar. La costra terminó resquebrajándose, y de los campos se levanta-ron penachos de polvo, como el humo de un fuego que se consume lento. El maíz se cimbraba, luchando contra el viento, con un silbi-do seco y presuroso. El polvo más fino ya no se volvía a posar, sino que desaparecía en el cielo empañado.
Todavía arreció más el viento; movía los pedruscos y arrastraba paja y hojas, e incluso pequeños terrones, dejando un rastro a su paso por los campos. El aire y el cielo terminaron de oscurecerse, y un sol rojizo brillaba a través de ellos. Picaban los ojos y la garganta al contacto con ese aire. Una noche, el viento huracanado pasó rasante sobre la tierra y socavó maliciosamente las débiles raíces del maíz, y el maíz se resistió cuanto pudo con sus depauperadas hojas hasta que el viento, porfiado, terminó arrancándolas. Y entonces los tallos cedieron y se inclinaron inertes en el polvo, apuntando en la dirección del viento.
Llegó la aurora, pero no se hizo de día. En el cielo gris apareció un sol rojizo, un tenue círculo encarnado que apenas alumbraba, como en el crepúsculo; y conforme avanzaba el día, esa penumbra se trans-formó en oscuridad, y el viento no dejó de bramar y de gemir sobre el maíz abatido.
Los hombres y las mujeres se apiñaron dentro de las casas, y cuan-do tenían que salir se ataban pañuelos a la nariz y se protegían los ojos.
Volvió a caer la noche, y la oscuridad se hizo impenetrable porque las estrellas no alcanzaban a traspasar la nube de polvo y el reflejo de las ventanas iluminadas apenas se extendía más allá de los patios. El polvo se había amalgamado con el aire en una emulsión pareja. Las casas estaban cerradas a cal y canto, las rendijas de puertas y ven-tanas tapadas con trapos, pero eso no impidió que entrara un polvillo, invisible de puro fino, que se posó como el polen en las sillas, las mesas y los platos. Los habitantes se lo sacudían de los hombros. Se acumulaba en montoncitos alargados delante de las puertas.
A medianoche, se calmó el viento y dejó la tierra en silencio. El aire cargado de polvo amortiguaba los ruidos más aún de lo que los amortigua la niebla. Ya en la cama, los habitantes sintieron pararse el viento. Los despertó la quietud repentina. Acostados, sin atreverse a hablar siquiera, escucharon atentamente aquel silencio. Entonces cantaron los gallos, y el canto sonaba apagado; los habitantes se rebulleron inquietos en la cama, deseando que viniera el día. Sabían que el polvo tardaría mucho tiempo en posarse. Por la mañana, el polvo suspendido en el aire asemejaba niebla, y tras ella el sol parecía bañado en sangre reciente, densa. Todo el día estuvo cayendo polvo del cielo, y no dejó de caer al día siguiente, como una lluvia fina. Un manto uniforme lo cubrió todo. Se posó en el maíz, se acumuló so-bre las cercas, sobre los cables del tendido eléctrico; recubrió los te-jados y envolvió las malas hierbas y los árboles.
Los habitantes salieron de sus casas, olisquearon el aire caliente y punzante y se taparon la nariz. Y los niños salieron de las casas, pero no gritaron ni echaron a correr como después de las lluvias. Los hombres se pararon junto a las cercas y miraron el maíz arruinado, que se secaba rápidamente; apenas algunas motas verdes asomaban bajo la película de polvo. Los hombres guardaron silencio, casi inmóviles. Y las mujeres salieron de las casas y se aproximaron a sus hombres; querían saber, sentir si se vendrían abajo esta vez. Observaron sus caras a escondidas, porque el maíz podía perderse siempre y cuando que-dara algo. Cerca de ellas, los niños dibujaban en el polvo con los pies descalzos; y los niños enviaron sus sentidos a explorar si las mujeres y los hombres se vendrían abajo, y siguieron trazando líneas en el polvo con los pies descalzos. Los caballos se acercaron al abrevadero y hocicaron el agua para apartar la capa de polvo antes de beber. Pa-sado un rato, los rostros de los hombres, que hasta ese momento sólo habían mostrado perplejidad y desconcierto, se trocaron en rostros endurecidos, furiosos y tenaces. Entonces supieron las mujeres que es-taban salvadas y que sus hombres no se desmoronarían. Y pregunta-ron: ¿Qué haremos? Y los hombres respondieron: No lo sé. Pero ya no tenían nada que temer. Las mujeres supieron que podían estar tranquilas, y los niños que los observaban supieron que podían es-tar tranquilos. Las mujeres y los niños sabían que en el fondo ningu-na desgracia era imposible de sobrellevar si los hombres se mantenían enteros. Las mujeres volvieron a sus faenas, y los niños empezaron a jugar, pero cautelosamente al principio. Conforme avanzó el día, el denso rojo del sol se fue aclarando, y su fulgor cayó sobre la tierra cu-bierta de polvo. Los hombres se sentaron a la puerta de sus casas, las manos ocupadas con un palo, con una piedra o con un guijarro; sentados, sin moverse apenas, pensaban, calculaban.
Capítulo dos
Delante de un pequeño restaurante de carretera había aparcado un camión enorme. El tubo de escape vertical rezongaba suavemente y justo encima flotaba una nubecilla casi invisible de humo azul acerado. Era un camión nuevo, y en sus laterales, de un rojo brillan-te, llevaba escrito en letras de gran tamaño: COMPAÑÍA DE TRANSPOR-TES DE OKLAHOMA. Los neumáticos dobles estaban recién estrenados, y un candado de latón sobresalía del cierre de las grandes puertas tra-seras. Tras las puertas mosquiteras del restaurante, se oía una radio con el volumen muy bajo, como sucede cuando nadie la está escu-chando. Sonaba una suave melodía bailable. Un pequeño extractor de humos giraba silenciosamente en su hueco circular encima de la en-trada, y las moscas revoloteaban zumbonas delante de las puertas y las ventanas, golpeándose contra la tela mosquitera. Dentro había un cliente, el conductor del camión; estaba sentado en un taburete con los codos apoyados en la barra, mirando por encima de su taza de café a la camarera, una mujer flaca con aspecto de corazón solitario. Mantenía con ella ese tipo de conversación rápida y superficial que se da en los garitos de carretera.
–Lo vi hará tres meses. Lo habían operado de algo. Ya no recuerdo de qué.
Y ella:
–Pues no hace más de una semana que lo vi. Tenía buena cara. Es un tipo legal cuando no anda bebido.
De vez en cuando, las moscas armaban un suave estruendo al otro lado de la puerta mosquitera. La cafetera lanzó un chorro de vapor, y la camarera estiró el brazo hacia atrás y la apagó sin mirar.
Fuera del restaurante, un hombre que venía caminando por el borde de la carretera cruzó desde el otro lado y se dirigió al camión. Se acercó despacio, puso una mano en el brillante guardabarros, sobre una rueda, y observó el cartel de NO SE ADMITEN PASAJEROS pegado al parabrisas. Estuvo a punto de seguir camino, pero finalmente se sentó en el estribo del lado opuesto al restaurante. No tendría más de treinta años. Sus ojos eran castaño oscuro, y el blanco estaba ligeramente teñido de marrón. Tenía unos pómulos prominentes, altos, y unas líneas pro-fundas, marcadas, le atravesaban los carrillos y se curvaban a los lados de la boca. El labio superior era largo y, como tenía unos dientes protuberantes, ambos labios se estiraban para cubrirlos, pues era un hombre que mantenía la boca cerrada. Sus manos eran fuertes, de dedos anchos y uñas duras y estriadas, como si fueran pequeñas conchas de almeja. El espacio comprendido entre el índice y el pulgar, así como el pulpejo de éste, brillaban de puro encallecidos.
Las ropas del hombre eran, todas ellas, nuevas, baratas y nuevas. La gorra gris era tan nueva que la visera estaba rígida y todavía no había perdido el botón superior; todavía no se había deformado ni abombado como cuando se la lleva utilizando cierto tiempo para todo aquello para lo que sirve una gorra: de bolsa, de toalla, de pañuelo. El traje era gris, de una tela tosca, y tan nuevo que los pantalones todavía guardaban las dobleces. La camisa de cambrayón azul conservaba aún el apresto y se veía rígida y brillante. La chaqueta del traje era dema-siado grande, y los pantalones demasiado cortos para un hombre de su talla. Las hombreras le caían por el brazo, pero eso no impedía que las mangas le quedaran cortas y que le sobrara por delante, de modo que le bailaba a la altura del estómago. Iba calzado con unas botas marro-nes de «horma militar», como suelen llamarlas, con tachuelas y rema-ches en forma de pequeñas herraduras en los tacones, para prevenir el desgaste. Parecían recién estrenadas. Sentado en el estribo, el hombre se quitó la gorra y se limpió con ella el sudor de la cara. Luego se la volvió a poner, tirando de la visera e iniciando así su futura ruina. De pronto se fijó en sus pies. Se inclinó, se aflojó los cordones de las bo-tas y los dejó sueltos. El tubo de escape del motor diésel susurraba so-bre su cabeza, lanzando rápidas bocanadas de humo azul.
En el interior del restaurante se calló la música y por el altavoz se oyó una voz masculina, pero la camarera no la silenció; ni siquiera se había dado cuenta de que había parado la música. Explorando, sus dedos habían encontrado un pequeño bulto debajo de la oreja. In-tentaba vérselo en el espejo de detrás de la barra sin que el camionero se diera cuenta, así que hacía como que se atusaba un mechón de pelo. El camionero dijo:
–Me han dicho que se cargaron a uno en las fiestas de Shawnee. ¿Te ha llegado a ti algo?
–No –respondió la camarera, y siguió tocándose disimuladamente el bultito, debajo de la oreja.
Fuera, el hombre sentado en el estribo del camión se puso en pie, inspeccionó por encima del capó y se quedó mirando un momento hacia el restaurante. Luego se volvió a sentar y se sacó del bolsillo de la chaqueta un paquete de picadura y papel de fumar. Se lió un cigarrillo lenta y perfectamente, lo examinó y lo alisó. Por fin lo encendió y tiró la cerilla todavía encendida al suelo, junto a sus pies. Se acercaba el mediodía, y el sol acortaba la sombra del camión.
En el restaurante, el camionero pagó la cuenta y metió las dos monedas de cinco centavos del cambio en la máquina tragaperras. El cilindro giró y no dio premio.
–Las trucan para que nunca den premio –le dijo a la camarera.
Y ella contestó:
–No hace ni dos horas que uno se llevó todo el bote. Tres dólares ochenta le salieron. ¿Cuándo vuelves a pasar?
–Dentro de una semana, o diez días –contestó el camionero, sujetando la puerta mosquitera entreabierta–. Me han puesto un viaje a Tulsa, y siempre vuelvo de allí más tarde de lo que pensaba.
–O entras o sales, que entran las moscas –dijo ella en tono de en-fado.
–Hasta luego –dijo el camionero, empujando la puerta y saliendo. La puerta mosquitera golpeó tras él. Se quedó un momento parado al sol, pelando una pastilla de chicle. Era un hombre corpulento, de espaldas anchas y barriga prominente. Tenía el rostro rubicundo y los ojos azules y grandes, un poco achinados de tanto entornarlos para protegerlos de la luz intensa del sol o de los faros. Llevaba pantalones militares y botas altas. Alzando la pastilla de chicle hasta los labios, le gritó a la camarera a través de la puerta mosquitera:
–¡No hagas nada de lo que no quieras que me entere!
La camarera estaba vuelta hacia el espejo de la pared del fondo y gruñó una respuesta. El camionero mordisqueó despacio el chicle, abriendo y cerrando exageradamente las mandíbulas y los labios con cada bocado. Le dio forma y se lo metió debajo de la lengua mientras se aproximaba al gran camión rojo.
El hombre que esperaba fuera se levantó y lo miró a través de las ventanillas.
–¿Me puedes llevar un trecho?
El camionero giró rápidamente la cabeza y miró un instante hacia el restaurante.
–¿Es que no has visto el cartel del parabrisas?
–Sí, claro que lo he visto. Pero los hay que son buenas personas aunque un hijo de su madre los obligue a poner esos carteles.
El camionero se subió lentamente al camión y consideró las diferentes partes de esa respuesta. Si se negaba, no sólo no era una buena persona, sino que además era un pringado al que le obligaban a llevar ese cartel, al que le prohibían ir acompañado. Si se avenía a llevar a aquel hombre, se convertía automáticamente en una buena persona y además no era alguien a quien cualquier rico hijo de puta podía tratar a patadas. Sabía que estaba atrapado, pero no encontraba una salida airosa. Y quería ser buena persona. Volvió a echar una rá-pida mirada al restaurante.
–Súbete al estribo y agáchate hasta que pasemos la primera curva –dijo.
El hombre se hizo un ovillo en el estribo y se agarró a la manija de la puerta. El motor tronó un momento, se oyó el chasquido de la caja de cambios, y el inmenso camión se puso en movimiento, pasó de primera a segunda y a tercera, soltó un agudo gañido, y entonces entró la cuarta. La carretera se desdibujaba, vertiginosa, bajo el hombre colgado en el estribo. La primera curva estaba a casi dos kilómetros; entonces el camión aminoró la velocidad. El viajero se irguió, abrió la portezuela y se deslizó suavemente en el asiento. El camionero le echó un vistazo, entornando los ojos y sin dejar de masticar chicle, como si sus mandíbulas se encargaran de clasificar y ordenar sus pensamientos y sensaciones antes de que quedaran definitivamente archivados en el cerebro. Sus ojos pasaron de la gorra nueva a la ropa recién estrenada y terminaron en el calzado. El viajero se acomodó en el asiento, se quitó la gorra y se enjugó con ella el sudor de la fren-te y la barbilla.
–Gracias, amigo –dijo–. Tengo los pies hechos migas.
–Zapatos nuevos –dijo el camionero. Su voz tenía un tono de secreto, de reticencia, que era semejante a su forma de mirar–. A quién se le ocurre. Echarse a andar con unos zapatos nuevos, y con este calor.
El viajero bajó la vista y la clavó en sus botas marrones.
–No tenía otros –dijo–. Si son los únicos que tienes, qué vas a hacerle.
El camionero miró diplomáticamente a la carretera y aceleró hasta recobrar la velocidad perdida.
–¿Vas lejos?
–Esto..., no mucho. Habría seguido caminando, pero ya no aguanto el dolor de pies.
Las preguntas del camionero tenían algo de sutil interrogatorio.
Parecía estar echando redes, poniendo trampas, con sus preguntas.
–¿Qué? ¿Buscando trabajo?
–No, mi viejo tiene una granja cerca de aquí, dieciséis hectáreas.
Es aparcero, pero llevamos mucho tiempo en la región.
El conductor miró intencionadamente a los maizales que se ex-tendían a ambos lados de la carretera; las plantas estaban caídas y cubiertas de polvo. De la tierra polvorienta asomaban pequeños afloramientos de pedernal. Y entonces dijo, como para sí:
–¿Dieciséis hectáreas, dices? ¿Y todavía no lo han echado de la tierra ni las tormentas de polvo ni los tractores?
–Hace algún tiempo que no sé de ellos –contestó el viajero. –Pues la cosa ya va para largo –dijo el camionero. Una abeja se coló
dentro de la cabina y revoloteó contra el parabrisas. El conductor ex-tendió la mano y la empujó delicadamente hacia la corriente de aire, que la ayudó a escapar por la ventanilla–. Los aparceros se están yendo, y a marchas forzadas –continuó–. Un solo tractor se quita de en medio a diez familias. Los hay a punta pala. Llegan y se quitan de en medio a los aparceros. ¿Cómo es que tu viejo ha podido aguantar? –Su lengua y sus mandíbulas volvieron a ocuparse del chicle abandonado unos instantes. Cada vez que abría la boca se le veía la lengua dándole vueltas.
–Ya te digo, hace algún tiempo que no sé de ellos. No se me da bien escribir, ni a mi viejo tampoco –dijo el viajero, y añadió al instante–: Pero los dos sabemos; como queramos escribir, escribimos.
–¿Has estado trabajando fuera? –En la informalidad de la pregunta resonó de nuevo el tono de investigación secreta. Miró hacia los campos que se extendían ante él, hacia el aire caliente que brillaba sobre la carretera, y, apartando el chicle a un lado de la boca, escupió por la ventanilla.
–Sí, y no veas cómo.
–Eso pensaba yo. Me fijé en tus manos. Has debido de estar dándole duro al pico o al hacha o al mazo, a lo mejor. Se te ve en los callos de las manos. Siempre me fijo en esas cosas. Y no marro una. Me enorgullece decirlo.
El viajero se lo quedó mirando. Los neumáticos canturreaban sobre el hormigón de la carretera.
–¿Quieres saber más? Pues te lo digo. No hace falta que te andes haciendo suposiciones.
–No te piques. No quería ser un entrometido.
–Te digo lo que quieras. No tengo nada que ocultar.
–Pero, hombre, tampoco es para ponerse así. Sólo que me gusta fijarme en las cosas. Lo hago para pasar el rato.
–Te lo diré todo. Me llamo Joad, Tom Joad. Igual que mi padre.
–Sus ojos se clavaron, inquietantes, en el camionero.
–No te piques. Yo no iba con mala intención.
–Tampoco yo –dijo Joad–. Me conformo con salir adelante sin tener que ir dando empujones a nadie. –Se calló y miró por la ventanilla hacia los maizales abrasados, hacia los macizos de arbustos famélicos intranquilizadoramente suspendidos en la recalentada distancia. Se sacó del bolsillo la picadura y el papel y se lió un cigarrillo entre las rodillas, para que el aire no se le llevara el tabaco.
El camionero mascaba el chicle tan rítmicamente como una vaca, con el mismo aire meditabundo. Esperó a que la tensión de las últimas palabras se desvaneciera y quedara olvidada. Y por fin, cuando le pareció que el ambiente volvía a ser neutral, dijo:
–Quienes no trabajan en el camión no saben cómo es esto. No nos está permitido llevar compañía. Así es que ahí nos tienes, tirando millas siempre más solos que la una, a no ser que nos arriesguemos a que nos despidan, como acabo de hacer yo ahora llevándote a ti.
–Te lo agradezco.
–Tengo colegas que hacen las cosas más raras cuando van conduciendo. Recuerdo uno que le gustaba hacer versos. Para pasar el rato. –Echó un vistazo a Joad para comprobar si lo seguía, si estaba interesado o asombrado. Joad permaneció callado, con la vista perdida en la distancia, en la carretera, en la carretera blanquecina que ondeaba suavemente, como un oleaje tierra adentro. Por fin, continuó–: Re-cuerdo una poesía que escribió. Se trataba de que él y otros dos colegas se iban por el mundo y allá donde iban se emborrachaban, se iban de putas y la armaban. Qué pena que no me la sé entera. Y no veas qué palabrejas, no las entendía ni Dios. Recuerdo un trozo que era así: «Espiamos a un negrón con un escopetón como la probóscide de un elefante o la polla de un león». Eso de la probóscide es la nariz, o algo así. En los elefantes es la trompa. Me lo enseñó en el diccionario. Siempre lo llevaba con él. Y lo miraba cuando se paraba a tomar café. –Se sintió solo en su larga parrafada y se calló. Sus ojos furtivos se volvieron hacia su pasajero. Joad siguió en silencio. Nervioso, el camionero intentó obligarlo a participar en la conversación–: ¿No has conocido a nadie que dijera palabrejas de éstas?
–Los predicadores –respondió Joad.
–Pues a mí me saca de mis casillas oírles decir esas palabrejas. Bue-no, a los predicadores se lo paso, porque además con ellos no se anda uno con bromas. Pero aquel tipo era la mar de gracioso. No te importaba un carajo cuando decía una de sus palabrejas porque no lo hacía para darse pisto, sólo para entretenerse. –El camionero se tranquilizó. Al menos sabía que Joad lo estaba escuchando. Tomó una curva muy cerrada; lo hizo adrede, y el camión se zarandeó y las ruedas chirria-ron–. Como te estaba diciendo –continuó–, los camioneros hacen muchas cosas raras. Se volverían locos, si no, siempre solos, aquí sentados, viendo escurrirse la carretera bajo las ruedas. Una vez oí decir que los camioneros se pasan el día comiendo, que siempre están para-dos en los puestos de hamburguesas o en los restaurantes de carretera.
–Eso parece –asintió Joad.
–Pues claro que se paran, cómo no van a pararse, pero no es siempre para comer. No te creas, casi nunca tienes hambre. Acabas ma-reado de tanta carretera. Los bares son los únicos sitios donde te pue-des parar, y cuando paras tienes que pedir algo para poder darle un poco a la lengua. Y entonces te pides un café y un bollo o algo. Tienes que descansar de vez en cuando. –Masticó el chicle lentamente y le dio la vuelta con la lengua.
–Tiene que ser pesado.
El camionero lo miró un momento para comprobar si había ironía en sus palabras.
–Pues no es tan fácil como parece –dijo, impaciente–. Parece pan comido, quedarse aquí sentado hasta que has hecho tus ocho o quizá tus diez o catorce horas. Pero la carretera acaba estragándole a uno. Tienes que hacer algo. Algunos cantan, otros silban. La empresa no nos permite llevar radio. Algunos se toman una cerveza o dos, pero ésos duran poco –dijo esto último en un tono de suficiencia–. Yo nunca bebo hasta que no he llegado a destino.
–¿Ah, no?
–Pues claro que no. Uno tiene que progresar. Mira, yo estoy pensando en hacer uno de esos cursos por correspondencia. Uno de mecánica. Es fácil. Sólo tienes que estudiar un poco en casa. Me lo estoy pensando. Entonces podré dejar el camión, y serán otros quienes lo conduzcan para mí.
Joad se sacó una petaca de whisky del bolsillo.
–¿Seguro que no quieres un trago? –Su tono era de broma. –No, por nada del mundo. Ni pensarlo. Beber y estudiar no se
llevan bien, y yo voy a estudiar.
Joad abrió la petaca, echó dos rápidos tragos, la volvió a tapar y se la guardó en el bolsillo. El aroma especiado y cálido del licor inundó la cabina.
–Te has puesto nervioso –dijo Joad–. ¿Qué pasa? ¿Es que hay una chica por ahí?
–Pues sí que la hay. Pero con chica o sin chica quiero progresar igual, ¡qué narices! Llevo mucho tiempo preparándome.
Parecía que el whisky había relajado a Joad. Se lió otro cigarrillo y lo encendió.
–Lo que pasa es que mi progreso no puede llegar muy lejos –dijo.
El conductor continuó rápidamente:
–Yo no necesito un trago. Siempre estoy dándole vueltas a la cabeza. Hace dos años hice un curso, y me enseñaron a fijarme en las cosas y recordarlas. –Dio un golpecito en el volante con la mano de-recha–. Suponte que me cruzo con un tipo por la calle. Pues lo miro y luego, cuando lo dejo atrás, voy y recuerdo cómo era, las ropas que llevaba y los zapatos y el sombrero, y su forma de andar y también lo alto que era y cuánto pesaría, y si tenía cicatrices. No se me da mal. Me hago en la cabeza su retrato. A veces pienso que tendría que hacer un curso para ser experto en huellas dactilares. Ni te imaginas todo lo que recuerda uno cuando se pone.
Joad dio un trago rápido a la petaca. Apuró la última calada del cigarrillo medio deshecho y luego aplastó la brasa entre sus dedos encallecidos. Frotó la colilla hasta deshacerla, sacó la mano por la ven-tanilla y dejó que el aire se la despegara de los dedos. Los inmensos neumáticos rugían sobre el pavimento. De pronto, sus ojos oscuros y tranquilos miraron divertidos a la carretera, ante él. El conductor esperó y le lanzó una mirada inquieta. Por fin, el largo labio superior de Joad se abrió en una sonrisa que dejó ver sus dientes, y empezó a reírse en silencio; el pecho le daba una sacudida con cada golpe de risa silenciosa.
–Pues no te ha llevado poco, amigo.
–¿El qué no me ha llevado poco? ¿Qué quieres decir con eso? Joad estiró los labios un instante y se pasó la lengua por ellos, dos
veces, una en cada dirección desde el centro de la boca. Su voz adoptó un tono áspero.
–Ya sabes lo que quiero decir. Me miraste de arriba abajo cuando me monté. ¿O es que crees que no me cosqué?
El conductor miró al frente y agarró el volante con tal fuerza que se le abultaron las palmas de las manos, mientras que los dorsos palidecieron.
Y Joad continuó:
–Sabes de sobra de dónde vengo. –Y como el camionero guardara silencio, Joad insistió–: Lo sabes, ¿verdad?
–Pues sí. Bueno, creo. Pero qué me importa a mí eso. Yo, a lo mío. Eso no es cosa mía. –Las palabras se le atropellaban en la boca–. No meto la nariz donde nadie me llama.
Y de pronto se calló y volvió a esperar. Sus manos seguían aferra-das al volante, pálidas. Un saltamontes entró por la ventanilla y se posó en el salpicadero, donde empezó a frotarse las alas con las patas, las largas patas en ángulo que le impulsaban en sus saltos. Joad extendió el brazo y aplastó con los dedos la dura cabeza del insecto, semejante a un cráneo; luego sacó la mano por la ventanilla y volvió a reírse en silencio mientras se frotaba los dedos, desprendiendo de ellos los fragmentos del insecto aplastado.
–Te equivocas, amigo –dijo–. No me lo estaba callando. Pues claro que he estado en McAlester. Cuatro años. Y claro que estas ropas me las dieron al salir. No me importa un bledo que se sepa. Y voy a casa de mi padre porque no quiero tener que mentir para que me den trabajo.
–Eso no es cosa mía. No soy un entrometido –dijo el camionero. –¡Y un cuerno! –dijo Joad–. Esa narizota que tienes va diez kilómetros por delante del resto de tu cara. Y me ha estado olisqueando
como una oveja en un huerto.
La cara del camionero se tensó.
–Tú te equivocas conmigo... –empezó a decir con un hilo de voz.
Joad se rió en su cara.
–No has sido mala gente. Me has cogido en el camión. ¡Demonios! He cumplido una condena, ¿y qué? Quieres saber por qué me condenaron, ¿verdad?
–Qué me importa a mí eso.
–Nada te importa, como no sea hacer kilómetros con este animal, y tampoco a eso le dedicas mucho esfuerzo. Ahora mira, ¿ves aquella pista de allí?
–Sí.
–Pues ahí me apeo. Seguro que te cagas cuando te enteres de por qué me encerraron. Y no te voy a decepcionar.
El estruendo del motor se amortiguó, el rugido de las ruedas bajó de tono. Joad se sacó la petaca del bolsillo y echó otro traguito. El camión perdió velocidad y se detuvo finalmente en el cruce con la pista, que salía en ángulo recto de la carretera. Joad se bajó y se quedó al lado de la ventanilla. El tubo de escape vertical expulsaba des-ganadas nubecillas de humo azulado, apenas visibles. Joad se inclinó hacia el conductor.
–Homicidio –dijo rápidamente–. Ésa sí que es una palabreja, y significa que me cargué a uno. Siete años. He salido con cuatro por buena conducta.
Los ojos del camionero recorrieron lentamente la cara de Joad, a fin de memorizarla.
–Yo no te he preguntado nada –dijo–. Yo, a lo mío.
–Puedes contarlo en todos los bares, de aquí a Texola. –Joad sonrió–. Hasta otra, amigo. Has sido buena persona. Pero, mira, cuando has pasado un tiempo en chirona, hueles las preguntas desde lejos. Y en cuanto que abriste el pico, te vi venir. –Dio una palmada en la por-tezuela metálica–. Gracias por traerme hasta aquí –dijo–. Hasta lue-go. –Se volvió y enfiló la pista.
El camionero se lo quedó mirando un momento y entonces le gritó:
–¡Suerte!
Joad agitó la mano sin volverse. El motor rugió, se oyó el chasquido de la caja de cambios, y el gran camión rojo se puso en marcha y se alejó lentamente.