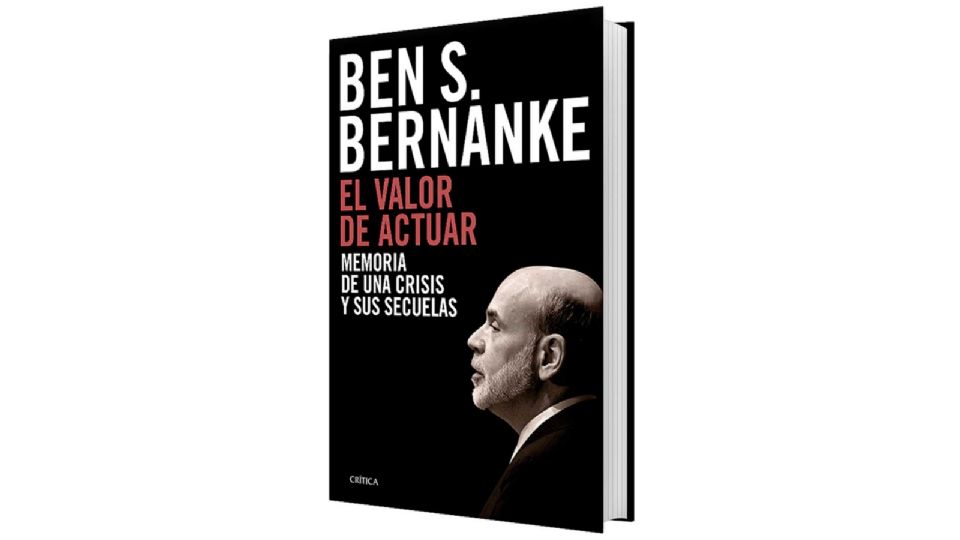Un testimonio excepcional de la lucha por mantener a flote la economía mundial durante la gran recesión.
En 2006, Ben S. Bernanke fue nombrado presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el inesperado colofón de un viaje personal que había tenido como punto de partida un pequeño pueblo de Carolina del Sur, vivió un interludio sembrado de prestigiosos cargos académicos y parecía haber culminado con varios años de servicio en los pasillos del poder en Washington.
No hubo demasiado tiempo para celebraciones. En 2007 estalló la burbuja inmobiliaria, dejando al descubierto las vulnerabilidades escondidas del sistema financiero global y llevándolo al borde de la catástrofe. Bernanke y su equipo de la Reserva Federal tuvieron que enfrentarse a la implosión del banco de inversiones Bear Sterns, al rescate financiero del gigante de los seguros AIG y al consiguiente contagio financiero.
Te podría interesar
Como responsable del banco central estadounidense, Bernanke convivió con dos presidentes del Gobierno distintos, trabajó entre el fuego cruzado de un Congreso a la contra y aguantó la presión de una opinión pública indignada por el comportamiento de Wall Street. Al cabo, el organismo que presidía, codo a codo con el departamento del Tesoro, consiguió estabilizar el titubeante sistema financiero, evitando un derrumbe de inimaginable escala.
Un retrato excepcional, escrito desde dentro, de la forma en que la política americana y, por contagio, la mundial encararon la mayor crisis desde la Gran Depresión.
Fragmento del libro de Ben S. Bernanke “El valor de actuar”, publicado por Crítica, © 2015. © 2024 Traducción: Francisco López Martín y Antonio Rivas Gonzálvez 2016. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Ben S. Bernanke | Es un economista y político estadounidense de origen judío que desempeñó el cargo de presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante dos períodos de 2006 a 2014. Bernanke, un republicano que fue nombrado por el expresidente George W. Bush en octubre de 2005 y que sirvió brevemente como presidente del Consejo de Asesores Económicos de Bush. Fue nominado para un segundo mandato por el presidente Barack Obama en 2009, como presidente de la Reserva Federal.
El valor de actuar | Ben S. Bernanke
1
MAIN STREET
Aquella mañana del 1 de septiembre de 2006 hacía un frío impropio de la estación y caía una llovizna fina. Nuestra caravana de tres vehículos salió del camino de entrada con forma de herradura de Abingdon Manor, un alojamiento de cama y desayuno en Latta (Carolina del Sur). La residencia, una mansión de ciento cuatro años de estilo Neogriego, está a diez minutos por carretera de mi ciudad natal, Dillon (también en Carolina del Sur). Aquella vieja casa llena de muebles antiguos, ropa de cama exquisita y cortinas de cretona evocaba los gustos de anteriores generaciones de carolinos acomodados. Después de una conferencia en Greenville, en el oeste del estado — donde el predicador encargado de dar las bendiciones había pedido a Dios que me ayudase en mi tarea de encargarme de la política económica del país—, había pasado la velada del día anterior en la mansión, cenando y viendo a mis amigos y mi familia.
Entramos en la carretera 301 y nos dirigimos hacia Dillon. Un auto de la policía local abría el camino. Yo iba en el asiento trasero del segundo vehículo, en el lado del pasajero, como siempre. Delante de mí, al lado del conductor, viajaba Bob Agnew, el agente veterano al cargo de la seguridad. Dave Skidmore, portavoz de la Reserva Federal, se sentaba a mi izquierda. El vehículo que nos seguía lo ocupaban otros dos agentes de seguridad del banco central.
A petición cortés pero firme del equipo de seguridad, no había conducido un automóvil en los últimos siete meses. Bob y los agentes de la Unidad de Servicios de Protección eran indefectiblemente amistosos y corteses, pero siempre insistían en cumplir los protocolos a rajatabla. Habían sido mis acompañantes inseparables desde el 1 de febrero de 2006, el día en que juré el cargo de presidente del Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Mi predecesor, Alan Greenspan, había descrito con precisión la vida en la burbuja de seguridad. Era, me había explicado, como estar en arresto domiciliario con los carceleros más amables que se pudiera imaginar. Los agentes —y los equipos de cámaras de la televisión por cable— seguirían todos y cada uno de mis pasos ese día, en Dillon. Cuando era pequeño había recorrido solo toda la ciudad, pedaleando en mi bicicleta de casa a la biblioteca o a la farmacia de mi familia en el número 200 de West Main Street.
Aquella mañana nos dirigíamos al 200 de West Main. En la actualidad, el local lo ocupaba Kintyre House, un restaurante informal con una pared de ladrillo visto y suelos de madera barnizada. En lugar de rellenar el estante de las revistas o indicar a algún cliente dónde estaban los champús, como habría hecho cuarenta años antes, desayunaría con una veintena de personajes relevantes de Dillon, principalmente cargos electos y empresarios. Llenamos nuestros platos en un bufé surtido de frutas, cereales, huevos Benedict con carne asada y pan jalá tostado. No sé si el jalá era una alusión a mi ascendencia judía, pero lo que más me alegró fue ver que había asistentes afroamericanos además de blancos. En el Dillon de mi infancia, la segregación era la norma, incluyendo cuartos de baño y fuentes de agua potable separadas. Los ciudadanos negros no habrían podido comer en absoluto en aquel restaurante, y mucho menos formar parte de un grupo de miembros destacados del lugar. Todd Davis, el alcalde, y Johnny Brady, un concejal que había tocado la trompeta acompañando mi saxo alto en la banda de música del colegio, se unieron al desayuno.
Era el primer acto del Día de Ben Bernanke en Dillon, que finalizaría con una ceremonia en el jardín delantero del Tribunal del Condado de Dillon, un edificio de ladrillo rojo de noventa y cinco años que se alzaba a una manzana del restaurante. El alcalde Davis me entregó las llaves de la ciudad, y el gobernador Mark Sanford, la Orden del Palmetto, el máximo galardón civil de Carolina del Sur. (Darius Rucker, vocalista y guitarrista de la banda de rock Hootie & the Blowfish, había sido uno de los receptores anteriores.) Yo sabía que aquel premio era prematuro. No llevaba en el cargo el tiempo suficiente para haber conseguido algún logro real. Pero, de todas formas, ver a tantos de mis antiguos compañeros de clase, vecinos y profesores sentados en sillas plegables en el jardín del Tribunal fue conmovedor.
Hacía casi diez años que no visitaba Dillon; no desde que mis padres, Philip y Edna, se habían jubilado y mudado a Charlotte, en Carolina del Norte, donde se había criado mi madre y donde actualmente vivía con su familia mi hermano pequeño, Seth. Cuando era adolescente estaba deseando largarme de Dillon. Pero al hacerme mayor, y especialmente tras entrar en el mundo de la política en Washington, mis pensamientos se dirigían a menudo a mi ciudad natal. Allí fue donde aprendí lo que eran el trabajo duro, la responsabilidad y el respeto por los demás. Cuando uno trabaja en un lujoso edificio del gobierno, analizando estadísticas anónimas y haciendo planes a gran escala, los orígenes propios pueden olvidarse muy fácilmente. Aquel día me los recordó. Tras la breve ceremonia estuve estrechando manos cerca de una hora, intentando desesperadamente poner nombre a las caras.
Dillon, con sus aproximadamente 6.500 habitantes, está justo al oeste del río Little Pee Dee, que fluye cruzando granjas, pinares y tierras pantanosas al nordeste de Carolina del Sur. Fundada en 1888, es la capital del condado del mismo nombre. La ciudad más cercana de cierto tamaño, Florence, de menos de 40.000 habitantes, está a unos cuarenta kilómetros. Durante la mayor parte de mi infancia tuvimos que recorrerlos en automóvil para ver a un médico distinto al de cabecera, o incluso para ver una película.
La ciudad y el condado recibieron su nombre por James W. Dillon, un comerciante, banquero y tratante de algodón local que encabezó una petición ciudadana para llevar a la zona una línea de ferrocarril. La línea, terminada el mismo año de la fundación de Dillon, abrió al mundo aquella región aislada. El tren de pasajeros Palmetto, de la compañía Amtrak, cubre el trayecto entre la ciudad de Nueva York y Savannah (Georgia), y aún hace parada en Dillon dos veces al día. Pero en la actualidad es más probable que los visitantes lleguen por la carretera Interestatal 95. Hoy día, la atracción principal de Dillon es South of the Border, un parque temático mexicano justo al sur del límite del estado. Hay capillas donde se celebran bodas y tiendas de fuegos artificiales a lo largo de la carretera, situadas estratégicamente para aprovechar la normativa más permisiva de Carolina del Sur.
Al proporcionar un punto de expedición para el algodón y el tabaco, y, más tarde, para los productos textiles, el tren de Dillon trajo cierta prosperidad durante algún tiempo. Pero durante mi visita en 2006 pasaba por una mala época. El tabaco, el cultivo más lucrativo de la zona, prácticamente se había esfumado después de que el Congreso eliminase las subvenciones federales. La industria textil, que afrontaba una competencia cada vez mayor a causa de las importaciones, también estaba desapareciendo. Los servicios públicos reflejaban la disminución de los ingresos por impuestos. En 2009, pocos años después de mi visita, Ty’Sheoma Bethea, una estudiante de octavo curso, atrajo hacia Dillon la atención de todo el país al enviar a los miembros del Congreso una solicitud de ayuda para su arruinada escuela; la escuela donde yo había estudiado cuarenta años antes (1).
Había sido una mala época lo que originalmente había llevado a mi familia a Dillon, en lugar de hacerla marcharse de allí. Mi abuelo, Jonas Bernanke, dirigía sin mucho éxito una cadena de farmacias en la ciudad de Nueva York durante la Gran Depresión. En 1941, a sus cincuenta años, vio un anuncio donde se ponía a la venta una tienda en Dillon y decidió empezar de cero. Se mudó al sur con su esposa y sus tres hijos, de los que mi padre era el mediano.
Jonas, un fumador de puros ancho de hombros, de voz grave y modales adustos, emitía un aura de machismo a lo Hemingway y confianza en sí mismo. Puso a la tienda el nombre de Jay Bee Drug Co., un juego de palabras con sus iniciales. Al igual que el resto de mis abuelos, era un inmigrante. Había nacido en Boryslaw, en lo que es ahora Ucrania occidental pero que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. En la Primera Guerra Mundial fue reclutado por el ejército del emperador Franz Josef I y prestó servicio como cabo, aunque por la forma en que contaba sus historias parecía un oficial. Lo enviaron al frente oriental, donde los rusos lo hicieron prisionero. Al finalizar la guerra se las arregló para ir desde un campo de prisioneros de Siberia, cerca de Vladivostok, hasta Shangai, y desde allí regresó a Europa en un barco de vapor con destino a Marsella. En 1921, Jonas decidió probar fortuna en América. Él y mi abuela, Pauline, a la que llamaban Lina, partieron en barco desde Hamburgo (Alemania) y recalaron en Ellis Island junto a otros 957 pasajeros a bordo del SS Mount Clinton. Llegaron el día 30 de junio. Jonas tenía treinta años. Lina, de veinticinco, estaba embarazada de su primer hijo, mi tío Fred. El manifiesto del barco indica que viajaban en tercera clase y que cada uno llegaba al país con 25 dólares.
Lina era una persona extraordinaria por derecho propio. Nacida en Zamosc (Polonia), cerca de la frontera con Ucrania, se había licenciado en medicina en 1920 en la prestigiosa Universidad de Viena. Tras su llegada a Nueva York abrió un pequeño consultorio que atendía a los inmigrantes judíos de East Side, mientras Jonas estudiaba farmacia en la Universidad de Fordham. Pero la decisión de Jonas de marcharse con su familia a Carolina del Sur acabó con la carrera de Lina, ya que ese estado no reconocía sus credenciales europeas. Recuerdo a Lina como una persona extremadamente inteligente, de gustos europeos refinados. No era feliz en Dillon; era indudable que se sentía fuera de lugar en la cultura del Cinturón Bíblico del Sur rural de la década de 1940 y 1950. Su matrimonio con Jonas, que tenía un carácter volátil, era a menudo turbulento (hasta el punto en que yo podía distinguir a mi escasa edad). Crio a sus hijos, y cuando llegó a una edad avanzada —especialmente después de que Jonas muriese de un ataque al corazón en 1970— dedicó su tiempo a leer y a pintar. Como muchos judíos europeos asimilados, ni ella ni Jonas se interesaban demasiado por el culto religioso, aunque de vez en cuando acudían a la pequeña sinagoga de Dillon.
La falta de interés de Lina y Jonas por los ritos religiosos hacía que contrastasen sobremanera con los padres de mi madre, Herschel y Masia Friedman (que americanizaron sus nombres a Harold y Marcia). Herschel y Masia eran judíos ortodoxos que mantenían un hogar kosher y observaban estrictamente el Sabbath. Inmigraron a Estados Unidos desde Lituania cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y habían vivido en Portland (Maine) y Norwich (Connecticut), donde nació mi madre en 1931, antes de mudarse a Charlotte (Carolina del Norte), ciudad que estaba a dos horas y media por carretera de Dillon. En la actualidad, Charlotte es un importante núcleo bancario rodeado de suburbios acomodados, pero cuando mis abuelos vivieron allí, era un lugar algo venido a menos donde la vida transcurría con lentitud. Mi primera visita prolongada a su hogar tuvo lugar cuando yo tenía tres años y mis padres llevaron a mi hermana pequeña, Nan, que había nacido con un defecto en el corazón, al Hospital Johns Hopkins de Baltimore. El tratamiento no tuvo éxito y Nan murió a la edad de tres meses. Pasé una semana con los Friedman todos los veranos hasta la muerte de Masia en 1967, cuando yo tenía trece años. Después, Herschel se mudó a Dillon y vivió con nosotros. Murió a los noventa y cuatro o noventa y cinco; él mismo no estaba seguro de su edad, sus padres habían manipulado los registros para librarlo del servicio militar.
Herschel era carnicero kosher, profesor de hebreo y el baal koreh (lector profesional de la Torá) en el Templo de Israel, una antigua congregación de Charlotte afiliada al movimiento conservador, que equilibraba la aceptación de la modernidad con los ritos tradicionales. Herschel, un estudioso del Talmud, además de su inglés con acento hablaba muchos idiomas europeos, y el hebreo, el yiddish y el arameo con fluidez. En mis visitas veraniegas me enseñó a jugar al ajedrez y a leer y traducir el hebreo bíblico. Además me enseñó a leer e interpretar algunos fragmentos del Talmud, pero yo no tenía la paciencia necesaria para enfrentarme a su complejidad. Para reforzar las lecciones de Herschel, Masia me «enseñó» hebreo, que conocía perfectamente.
A diferencia de Lina, Masia era cálida y sociable; todo lo que un niño podía desear de una abuela. En las agradables tardes de verano en Charlotte, me sentaba con ella en el porche delantero y hablábamos durante horas. Mi interés en la Gran Depresión se remonta a las historias de su vida en Norwich a principios de la década de 1930. La familia se enorgullecía de poder comprar zapatos nuevos a sus hijos todos los años, gracias al trabajo de Herschel en una tienda de muebles. Otros niños tenían que ir a la escuela con zapatos gastados o, según mi abuela, incluso descalzos. Cuando le preguntaba por qué sus padres no les compraban zapatos nuevos, me decía que sus padres habían perdido el empleo cuando cerraron las fábricas de calzado. «¿Por qué cerraron las fábricas?», preguntaba yo. Ella contestaba: «Porque nadie tenía dinero para comprar zapatos». Incluso un niño pequeño podía captar la paradoja, y acabaría dedicando mucho tiempo de mi carrera profesional a intentar comprender mejor por qué se producen las depresiones económicas.
La abuela Masia cocinaba al estilo judío tradicional de Europa del Este. Hacía sopa de matzo casera, pecho de vaca y tzimmes (un estofado dulce de zanahoria y ñame). El 23 de mayo de 1958, el Charlotte Observer publicó su receta para hacer blinis. Me citaron en el artículo; decía: «Abuela, ¿por qué no enseñas a mi mamá a hacer blinis?». Yo tenía cuatro años y medio, y fue mi primera declaración a la prensa. Pero no sería la última vez que lamentaría hacer un comentario descuidado ante un periodista.
Mi padre tenía catorce años cuando la familia se mudó a Dillon desde Nueva York. Aquel cambio debió de desorientarlo, pero nunca habló de ello. En cierto modo era lo opuesto a su imponente y musculoso padre: de complexión delgada (dudo que llegase a pesar más de sesenta kilos), tímido y amable. Se graduó en la escuela secundaria de Dillon y sirvió en la Marina en el último año de la Segunda Guerra Mundial. Excepto por un breve periodo en un destructor, lo más cerca que estuvo de la acción fue Reno (Nevada), donde trabajó como encargado de la oficina de correos. A mi padre le hacía gracia la ironía de haber cumplido su servicio en la Marina en medio del desierto de Nevada.
Philip conoció a mi madre, Edna, después de la guerra, cuando realizaba un máster en interpretación en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Mi madre era una estudiante en el Women’s College de la Universidad de Carolina del Norte, en la actualidad Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. Mi padre se enamoró de ella, pero creo que también se enamoró de la calidez de su religiosa familia. Anhelaba la comunidad y el sentido de pertenencia que había estado ausente de la austera atmósfera de su propia familia. Mis padres se casaron en Charlotte el 15 de junio de 1952.
En nuestro hogar, mi madre preservó las tradiciones de sus padres, asegurándose de que guardábamos las fiestas judías y manteniendo una cocina kosher en Dillon. La carne nos la congelaban y enviaban en autobús desde Charlotte. Mi padre no era religiosamente estricto; por ejemplo, trabajaba en la tienda en sábado, el Sabbath judío. Pero abrazó la cultura judía. Se sentaba en su sillón por las noches, con un yarmulke en su cabeza calva, leyendo libros sobre filosofía e historia judía. Y los sábados hacía una pausa en el trabajo y disfrutaba dirigiendo a la familia en los cánticos de bendición después de comer. Mientras mi padre disfrutaba de aquellas largas bendiciones, mis hermanos y yo competíamos por ver quién acababa antes. Sonábamos como los mensajes de exención de responsabilidad al final de los anuncios de medicamentos.
Mi padre, al igual que su madre, se inclinaba hacia las artes y la filosofía; mi madre, aunque era inteligente, no era particularmente intelectual. Era testaruda y pragmática, insistía mucho en guardar las apariencias y acostumbraba a preocuparse por todo. Le preocupaba cómo me iba en el jardín de infancia y mandaba a mi padre a echar un vistazo. Cuando me marché de casa para ir a la Universidad de Harvard, le preocupaba que tuviera la ropa y las habilidades sociales para encajar allí. Debía de estar pensando en la Harvard de la década de 1950 y no en la Harvard de los pantalones tejanos rasgados y las manifestaciones de protesta que me encontré a principios de la década de 1970. Y en 2014, mientras me preparaba para dejar la Reserva Federal, le preocupaba que a mis sesenta años fuera capaz de conducir con seguridad después de ocho años sin tocar un volante. (De momento me va bien.)
Ella y Philip, recién casados, se fueron a North Augusta (Carolina del Sur), donde mi padre trabajó como gerente y director escénico de un teatro local. Allí vivían cuando nací, el 13 de diciembre de 1953, al otro lado del río Savannah, en Augusta (Georgia). Me llamaron Ben Shalom —hijo de la paz, en hebreo—. Con esposa y un hijo que mantener, mi padre se dio cuenta de que necesitaba ganar más dinero. Regresó a Dillon para trabajar en la tienda de su padre. Su hermano Mortimer, dos años más joven que él, ya estaba trabajando allí.
Mi padre aprendió farmacia en el trabajo y más tarde se examinó para obtener la licencia estatal. Con el tiempo, sus días en el teatro se convirtieron en una fuente de nostalgia, y siempre que íbamos al cine hacía comentarios sobre distintos detalles de la dirección y la actuación. No obstante, a diferencia de su madre, que sentía que se habían truncado sus ambiciones, no parecía amargado. Creía que estaba haciendo lo que debía, y trabajaba con diligencia para ser el mejor farmacéutico que fuera capaz, estudiando sobre nuevos tratamientos, medicinas y vitaminas. En una ciudad donde había pocos médicos, era conocido como el «Doctor Phil» —mi tío era el «Doctor Mort»—. Mi padre se consideraba más un proveedor de salud que un tendero, y Jay Bee Drugs no vendía cigarrillos ya medio siglo antes de que la cadena de farmacias CVS dejara de vender tabaco. Trabajaba seis días a la semana, a menudo siete si había recetas urgentes que dispensar en domingo. Normalmente, yo no lo veía a la hora de cenar.
Mi madre, tras pasar un año poco satisfactorio dando clases de cuarto curso en Dillon, lo dejó para dedicarse a ser ama de casa y trabajar a tiempo parcial como contable de la farmacia. Cuando yo era pequeño me quedaba a menudo al cuidado de Lennie Mae Bethea, una mujer negra que mis padres habían contratado para limpiar y cocinar. (Debió de ser una de las pocas mujeres negras de Carolina del Sur que dominase las reglas para mantener una cocina kosher.) Aunque mis padres siempre trataron con respeto a Lennie Mae, yo era consciente de las diferencias sociales entre nosotros, probablemente porque la propia Lennie Mae era especialmente consciente de tales diferencias. Una vez, cuando era un niño, me referí inocentemente a ella como «nuestra criada». «No soy la criada de nadie —me dijo—. Soy la encargada de la casa.» Lennie Mae trabajó para mis padres hasta bastante tiempo después de que me fuera a la universidad. Cuando no pudo seguir trabajando, mis padres (me enteré más tarde) le pagaron una pensión.
Tras el fallecimiento de mi hermana, mis padres tuvieron otros dos hijos: Seth, cinco años más joven que yo, y Sharon, dos años más joven que Seth. Debido a la diferencia de edad no pasé mucho tiempo con ellos, excepto cuando me veía obligado a hacer de canguro. En la actualidad, Seth es un abogado especializado en indemnizaciones a trabajadores, y Sharon es administradora en un conservatorio de música de Boston. Ya de adultos, acostumbramos a visitarnos con nuestras parejas y a veces vamos juntos de vacaciones.
La Dillon de nuestra infancia era como la mayoría de las ciudades sureñas. Y sigue siéndolo. Tiene una zona comercial de edificios con fachada de ladrillo de una o dos plantas que ocupa media docena de manzanas a lo largo de Main Street. En la década de 1960 aún se podía ver algún carro tirado por mulas entre los automóviles y los camiones. Hacia el este, Main Street se estrecha y se convierte en una zona residencial con árboles, donde se alzan algunas casas antiguas elegantes. En uno de los edificios está la biblioteca Dunbar, uno de los lugares favoritos de mi infancia. En el pasado había sido una distinguida residencia de dos plantas. La biblioteca alojaba una vieja colección de libros en su mayoría donados. Los sábados solía ir en bicicleta y volver a casa con tres o cuatro libros en el trasportín.
El hogar de nuestra familia en el número 703 de East Jefferson Street, una casa de ladrillo de tres dormitorios, estaba en un barrio de clase media cinco manzanas al norte de las residencias más grandes y más antiguas ubicadas en Main Street. Mi padre le había comprado la casa al suyo más o menos en la época en que yo empecé primer curso, y allí nos mudamos desde una casa más pequeña a menos de un kilómetro. Todos nuestros vecinos eran blancos. La mayor parte de la extensa población negra de Dillon vivía en las afueras de la ciudad, a lo largo de la carretera estatal 57. Tenían viviendas modestas —algunas eran caravanas— y calles sin asfaltar. No tuve oportunidad de visitar aquel barrio hasta que en algunas ocasiones, ya de adolescente, llevé a su casa a Lennie Mae.
Asistí a la East Elementary School hasta el sexto curso. Estaba bastante cerca de casa y a veces iba andando a comer. Desde séptimo hasta undécimo fui en autobús a Dillon High, al otro lado de la ciudad y a unas cuantas manzanas del centro y de Jay Bee Drugs. Durante aquellos años solía ir caminando a la tienda después de las clases. No tenía mucho trabajo que hacer, pero le cogí el pulso al lugar. Pasaba el rato y comía algún dulce, y luego iba a casa con Moses, un negro manco al que mi padre había contratado para hacer entregas de medicamentos a domicilio. En verano, mi padre me pagaba 25 centavos a la hora por trabajar media jornada. Empecé barriendo la tienda, rellenando los estantes y desembalando revistas. Con el tiempo me confiaron la caja registradora.
Mi carrera académica empezó con buenos augurios. Solo estuve dos semanas en primer curso, y después de que quedase claro que ya sabía leer, sumar y restar, me pasaron a segundo. Recuerdo haber visto en la biblioteca de mis padres un libro titulado Your Gifted Child («Su hijo superdotado»). Yo tenía seis años. Sabía perfectamente de qué iba aquello.
A los once años gané el concurso estatal de deletreo y tuve la oportunidad de participar en el concurso nacional, que se celebraba en el Hotel Mayflower, en Washington D.C. Yo quería ganar porque el vencedor estaría entre el público de El Show de Ed Sullivan. Terminé en un decepcionante vigésimo sexto puesto entre setenta concursantes, por culpa de haber añadido una i en la primera sílaba de la palabra edelweiss, el nombre de una flor alpina. No había visto la película Sonrisas y lágrimas, donde cantaban una canción sobre la edelweiss. En aquella época había cerrado el único cine de Dillon, donde iba de pequeño a ver un programa doble por 25 centavos.
Cuando estaba en cuarto y quinto curso me gustaba leer novelas juveniles, a menudo de temática deportiva, y al principio de mi adolescencia me aficioné a la ciencia ficción. Según fui creciendo empecé a ampliar el tipo de mis lecturas. Mis profesores me dieron libros y artículos para leer fuera de clase. En mi instituto, por ejemplo, no enseñaban análisis matemático, y me preparé para la universidad con una introducción a dicha materia en un texto de la Serie Schaum. Nunca leía las páginas económicas de la prensa, me resultaban algo bastante ajeno.
Tuve muchos profesores a los que recuerdo con agradecimiento. En cuarto curso empecé a dar clases de saxofón bajo la tutela de la aplicada e infatigable Helen Culp. Dirigía una banda —de marcha o de concierto, según la época— que me proporcionaba una forma de participar en actividades de la comunidad escolar sin mucha presión. Gracias a la banda pude desfilar en el descanso de los partidos de fútbol americano del instituto los viernes por la noche, en vez de tener que asistir a la sinagoga.
Bill Ellis, un profesor de Física de modales suaves, avivó mi interés por la ciencia. En el tercer curso del instituto gané un premio por obtener la puntuación más alta en el Test de Aptitudes Escolares del estado, y cuando me pidieron que dijera quién era mi profesor favorito, dije que el señor Ellis. El premio consistió en un viaje en autocar de diecisiete días recorriendo unos once países de Europa. Fue la primera vez que salí del país.
John Fowler, mi profesor de Inglés del instituto, me animó a escribir. En tercer curso envió siete poemas míos a un concurso organizado por la Universidad de Carolina del Sur. Cuando los publicaron en una antología titulada The Roving Pen («La pluma errante»), empecé a verme como escritor. Cuando era un muchacho, mi padre me pagaba por escribir historias, a un penique la línea. Quizá entendía ya el incentivo económico, porque escribía las historias con letra grande. Más tarde escribí dos tercios de un borrador de una novela juvenil que iba de unos chicos negros y blancos que forjaban una amistad en el equipo de baloncesto del instituto. Se lo envié a un editor y recibí una amable carta de rechazo en la que me animaba a no desistir.
El tema de mi novela inconclusa reflejaba lo que estaba a punto de experimentar en mi vida. Hasta undécimo curso asistí a escuelas que eran en su mayoría exclusivamente para blancos, con pocas excepciones. Pero en 1970, Dillon inauguró un instituto completamente integrado, donde estudié el último curso. Por primera vez en mi vida tuve amigos negros de mi misma edad. Dejé la banda de la señorita Culp para tener tiempo para editar y hacer fotos para el anuario escolar, pronuncié el discurso de despedida del curso de 1971, el primero del nuevo instituto, y me votaron como el estudiante con más posibilidades de triunfar. Aquel año me sentí más parte de la escuela que nunca antes. El nuevo instituto y la integración transformaron las relaciones sociales y rompieron clichés.
1. Su solicitud tuvo éxito. El presidente Barack Obama la invitó a sentarse junto a la Primera Dama, Michelle Obama, durante su comparecencia ante el congreso en febrero de 2009 para solicitar financiación para estimular la economía. En septiembre de 2012 abriría una escuela nueva, financiada principalmente por préstamos federales que se pagarían mediante un incremento de los impuestos del condado. Sin embargo, Ty’Sheoma tuvo que abandonar temporalmente Dillon pocos meses después, cuando su madre perdió su trabajo de soldadora en una fábrica local y se mudaron a las afueras de Atlanta.