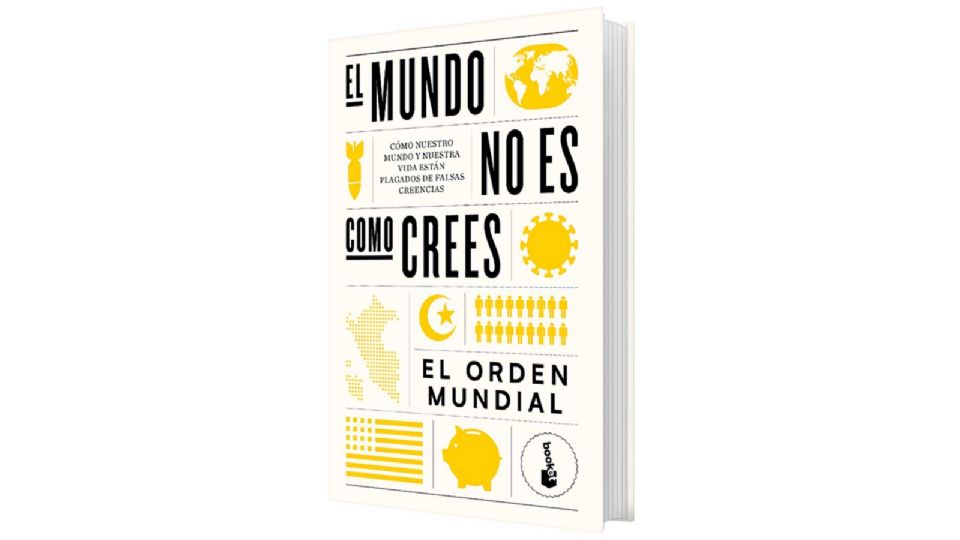Un libro que desmonta los mitos más arraigados.
¿Estaba prevista una epidemia como la del coronavirus? ¿La crisis económica y el cambio climático desplazaron las crisis sanitarias de la agenda política? ¿Hacer un voluntariado es la mejor forma de ayudar? ¿La violencia contra la mujer es más alta en los países nórdicos?
En tiempos de desinformación y fake news se ha vuelto más necesario que nunca entender el mundo que nos rodea no solo por mera curiosidad, sino por el impacto que tiene en nuestras vidas en multitud de aspectos, desde la política hasta la salud y la economía, pasando por cuestiones culturales, sociales o medioambientales. Y lo cierto es que algunas de las cosas que ya creemos saber sobre el mundo se basan en historias erróneas o falsas. En este libro, el equipo de El Orden Mundial se propone desarmar algunos de los mitos, estereotipos y confusiones más comunes que encontramos en nuestro día a día, como el de que las guerras actuales se dan por el petróleo o que la COVID-19 será el fin de la globalización.
Te podría interesar
Fragmento del libro “El mundo no es como crees” editado por Paidós, © 2022, El orden mundial. ©2024. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
El Orden Mundial | Es un medio de análisis internacional divulgativo e independiente. Actualmente es la revista de asuntos internacionales y geopolítica más leída en español, y su equipo colabora con otros medios como Onda Cero, Radio Nacional de España o La Sexta.
El mundo no es como crees • El Orden Mundial
1
Economía
La economía no funciona como crees
El mundo económico probablemente sea uno de los menos explicados y, a la vez, uno de los más necesarios de entender. Todo a nuestro alrededor funciona —mejor o peor— gracias a la economía. Es complejo, no cabe duda, sobre todo por la mezcla entre factores sociales y tecnicismos apoyados en datos y extrañas fórmulas. Nadie dijo que entender del asunto fuese sencillo.
Sin embargo, a medio camino entre el desconocimiento y la sapiencia absoluta han surgido extrañas creencias, a menudo fundamentadas en imágenes algo caricaturizadas del asunto económico relacionadas con «máquinas» de hacer dinero o robots que nos enviarán directos al paro. Pues no. Conviene desterrar algunos de los mitos más arraigados.
LA HUELGA A LA JAPONESA NO EXISTE
Oriente ha sido desde hace siglos un lugar recurrente de fantasías y leyendas para las mentes occidentales. Las enormes distancias entre Europa y lugares como las actuales China o Japón hacía que muy pocos visitantes pudiesen dar testimonio de cómo era aquel Extremo Oriente. Esos relatos venían además cargados de adornos fantasiosos, cuando no, directamente, de mitos inventados.
Podemos llegar a pensar que, aunque esto fuese propio de la Edad Media, en pleno siglo XXI hemos desterrado todos los mitos que pesan sobre Asia oriental. Sin embargo, no es así. Existe uno que permanece arraigado desde hace décadas y que no tiene nada de cierto: hablamos de la huelga a la japonesa.
Aunque no se conoce con exactitud cuándo surge esta creencia ni cuál es el motivo, lo cierto es que se encuentra ampliamente extendida en países como España y distintos Estados latinoamericanos. La idea de fondo de este mito es que en Japón se desarrolla un tipo de huelga específico por el cual, en vez de trabajar menos horas o directamente de no trabajar, ¡se trabaja más! Si en las huelgas «tradicionales» la finalidad es detener la producción durante más o menos tiempo para ocasionar pérdidas a la empresa y que esta acabe aceptando las demandas de los trabajadores, en Japón se consigue de otra forma. Según este mito, allí, en vez de parar la producción, se aumenta el ritmo de trabajo, lo que genera a la empresa un serio problema —y cuantiosas pérdidas— al no poder gestionar de forma adecuada el exceso de producto y tampoco su almacenaje.
El origen más probable de esta creencia se remonta al Japón de la Segunda Guerra Mundial y la conocida empresa Toyota, que ya entonces se dedicaba a fabricar vehículos. En aquellos años, la compañía no pasaba por su mejor momento económico, y por eso buscó la forma de mejorar su productividad. Sin quererlo, habían inventado el sistema just in time o toyotismo, que a partir de los años setenta reemplazaría al fordismo (producción en serie) como modelo industrial de referencia. La mejora en la productividad fue notable, lo que llevó a una sobreproducción en las fábricas de Toyota y a un incremento de los gastos del stock (es decir, lo producido pero que todavía no se ha vendido). Sin embargo, tras el final de la guerra Japón entró en una crisis económica importante, lo que impidió a Toyota vender aquel exceso de producción. Para hacer frente a esta situación, la compañía decidió despedir a una parte importante de la plantilla, y los trabajadores respondieron yendo a la huelga. Pero no «a la japonesa».
Este tipo de huelgas no existen, y lo demuestra el hecho de que ni siquiera constan registros de algún caso aislado que buscase romper con la norma en cuanto a luchas laborales en el país asiático. Y eso que durante los años setenta hubo miles de huelgas en distintos sectores de la economía nipona, especialmente la industria, y todas ellas acontecieron a la manera tradicional, con paros más o menos prolongados.
La paradoja es que, al menos en España, de tanto mencionar el mito de la huelga a la japonesa, se han llegado a producir. En 1982, distintos empleados de la Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA) llevaron a cabo una huelga a la japonesa, al igual que los farmacéuticos tres años después. Huelga decir que estas acciones no tuvieron un gran impacto en el panorama laboral.
Esta falsa creencia se cimienta, sobre todo, en la percepción tan extendida —y bastante fundamentada— de que en países como Japón, China o Corea del Sur existe una cultura del trabajo absolutamente desmedida según la cual los empleados se desviven por sus tareas hasta extremos en que su salud corre peligro. Tal es así que en japonés existe un concepto, karoshi, que significa algo así como «muerte por exceso de trabajo». Este fenómeno ocurre desde hace décadas: cientos de trabajadores mueren cada año en su puesto laboral debido a niveles extremos de estrés combinados con sedentarismo, lo que desemboca en infartos en personas jóvenes, apoplejías y diabetes, entre otras enfermedades. Hasta tal punto es grave el problema, que el Gobierno japonés se ha visto obligado a tomar medidas frente a jornadas laborales extenuantes de doce o catorce horas diarias.
Lo que no se conoce es por qué este mito ha arraigado tanto en países como España. Podría pensarse que era un intento de contrarrestar otro mito ampliamente extendido, el cliché del español zángano y poco productivo. En una época de importante conflictividad laboral en España (en plena reconversión industrial), tendría como objetivo que calase la idea de hacer huelga trabajando más. Pero echar más horas en la oficina, ya lo sabemos, no hará que tu empresa colapse.
LA MÁQUINA DEL DINERO NO EXISTE
Durante siglos la alquimia tuvo un objetivo por encima de los demás: encontrar la piedra filosofal, una sustancia que podía convertir en oro cualquier metal conocido en la época. Sería una fuente de riqueza inagotable para quien la tuviese, pero nadie la encontró nunca porque no existía. O, al menos, no en la forma en que pensaban los protocientíficos de entonces. Porque sí hubo quienes encontraron una forma de replicar oro —o riqueza— de forma casi infinita: los banqueros. El truco no tenía nada que ver con la alquimia, sino con las matemáticas.
Como sabemos, durante mucho tiempo el negocio de los bancos era guardar el dinero de la gente —lo que conocemos como depósitos— a cambio de una rentabilidad y de que los clientes puedan disponer de ese dinero con facilidad. Con esos depósitos, los bancos dan préstamos a personas o empresas a cambio de que estas los devuelvan con un interés. Por tanto, su negocio está en ser un mero intermediario, no en crear nada. O sí.
Pongamos por caso que una persona con cien monedas deja la mitad de su fortuna —cincuenta— en el banco. La entidad toma nota de que esa persona ha depositado ahí cincuenta monedas, y es consciente de que puede necesitarlas en algún momento. Hasta ahora, en ese sistema solo hay cien monedas: las cincuenta que aún tiene la persona y las otras cincuenta que están en el banco. Pero hay que hacer negocio, así que el banco decide prestar la mitad de lo que guarda —veinticinco monedas— a otra persona, que las deberá devolver con intereses. Pero el banco no se las quita a quien había puesto el depósito, sino que dejan de existir como objeto físico y pasan a ser simplemente un número anotado. Tras el préstamo, en el sistema habrá las cincuenta monedas del depositante, las cincuenta monedas depositadas en el banco —aunque la mitad ya no estén físicamente allí guardadas— y las veinticinco que el banco le ha prestado al nuevo cliente. En total, ciento veinticinco. Sí, se ha creado dinero de la nada. Si este ejemplo lo multiplicamos por los millones de personas que hoy tienen depósitos bancarios y piden préstamos, tenemos un resultado bastante aproximado de nuestro sistema bancario actual.
Por cosas como esta, el préstamo de dinero —con interés— y el negocio bancario estuvo durante mucho tiempo condenado por la Iglesia. No se concebía que el dinero «trabajase mientras duermes», ya que no había ningún esfuerzo detrás, simplemente un rédito fundamentado en las matemáticas. Este es uno de los motivos por los que los cristianos participaron poco de la banca en la época medieval y moderna, quedando el negocio en manos de familias judías, que sí podían llevarlo a cabo, al contrario que otros trabajos manuales.
En tiempos más actuales, otra imagen de creación «mágica» de dinero se ha apoderado de nuestras mentes: una imprenta gigantesca sacando sábanas y sábanas de billetes. La máquina de hacer dinero como realidad. Pero lo cierto es que esta asociación entre objeto e idea no existe. Cuando vemos estas planchas apiladas en grandes tacos que pueden sumar decenas o cientos de miles de euros o dólares, su destino no es sumarse a la circulación con total normalidad, sino reponer billetes o monedas que han quedado deteriorados y que tienen ya una validez dudosa de curso legal (pensemos en los billetes decolorados, medio rotos o pintados). Porque la cantidad de efectivo que hay dentro del sistema está estrechamente controlada, como también la ratio entre el dinero en efectivo y el dinero «virtual» (es decir, el que depositamos en el banco y luego se lo prestan a otros), para saber cuánto respaldo tiene el sistema bancario. Lo habitual es que haya entre un 10 y un 15 % en efectivo del total que está transitando por ahí. Precisamente por eso, cuando ocurre un pánico bancario, en el que la gente acude repentinamente y en masa a retirar sus ahorros del banco, nunca hay efectivo para todos, lo que origina lo que en Argentina bautizaron como «corralito».
Si lo pensamos, muchas actividades económicas actuales manejan poco o ningún efectivo. Esto solo ocurre en la venta final de cara al público (a veces ni eso, si pagamos con tarjeta). El resto son transacciones, sumas y restas en distintas cuentas bancarias. Pero nadie duda de que esas compraventas no sean tan válidas como las que hacemos en cualquier supermercado o en un bar pagando con monedas o billetes. De hecho, grandes operaciones milmillonarias se han llevado a cabo de esta forma.
Dado que los bancos centrales de los Estados tienen la potestad de crear dinero, estos lo pueden hacer de forma prácticamente infinita (aunque no es deseable por el riesgo de crear hiperinflación). Para ello simplemente hay que registrar de manera contable como que ese dinero existe. Así, los rescates que el Banco Central Europeo llevó a cabo durante la última gran crisis a distintos países del Viejo Continente se realizaron sin una sola moneda de por medio. Primero se crearon decenas de miles de millones de euros y, a continuación, se transfirieron. Solo eran números, pero unos números que salvaron del colapso total a países como Grecia, Portugal, Chipre, España o Irlanda.
Para entender esto hay que tener en cuenta que hoy en día, y al contrario de lo que ocurría hace siglos, nuestro sistema económico —especialmente en la parte de los pagos— se fundamenta en la confianza. Los billetes que utilizamos son un simple papel cuyo valor real es nulo; el valor que tiene es el que comprador y vendedor le otorgan como símbolo, un instrumento legítimo y aceptado como forma de pago. Y esto también es aplicable a las transferencias: aunque no haya nada físico que lo evidencie, sabemos que ese dinero que ha llegado a nuestra cuenta existe porque confiamos en que todos los participantes en esa operación —quien envía el dinero, el propio banco e incluso el Estado— hacen posible la existencia de ese dinero. En definitiva, es una cuestión de fe.
EL NOBEL DE ECONOMÍA NO EXISTE
¿Cómo crees que serás recordado? ¿Por tus descendientes, tus amigos… o por la propia historia? Desde un punto de vista eminentemente práctico, no es algo que te debiera preocupar demasiado, ya que no vas a estar ahí para comprobarlo. El problema será de otros. Aunque, como es lógico, al enfrentar el final de tu vida ya podrás ir intuyendo cómo va a pintar el asunto.
No obstante, sí hubo una persona que consiguió esquivar esa imposibilidad de comprobar su muerte en vida: Alfred Nobel. El sueco que tiempo después daría nombre a uno de los premios más famosos del mundo nació en 1833 en una familia de ingenieros, y desde muy pequeño estuvo estrechamente ligado a la química y la fabricación de armamento. Su trayectoria profesional le llevó durante buena parte del siglo XIX a recorrer Europa investigando cómo mejorar la potencia y la capacidad de sus mortíferas invenciones. En esa época el mayor explosivo conocido era la nitroglicerina, que había inventado el químico italiano Ascanio Sobrero en 1847. Sin embargo, la gran contrapartida de aquella sustancia era su enorme inestabilidad: bastaba un leve vaivén del líquido a temperatura ambiente para que todo saltase por los aires. A pesar de su gran poder destructivo, el uso de este compuesto carecía de sentido si la química no era capaz de domarlo. Muchos científicos e ingenieros de la época trataron de encontrar una solución para hacer más estable este trinitrato de glicerilo, y los resultados fueron claramente infructuosos: buena parte de quienes lo intentaron resultaron heridos o incluso murieron en distintas explosiones por todo el continente. En el camino de la nitroglicerina también se topó Emil Nobel, el hermano pequeño de Alfred, que en 1864 murió en una explosión de esta sustancia en la fábrica de armamento que la familia tenía en las afueras de Estocolmo.
Es probable que la muerte de su hermano, junto con la de otros trabajadores de la fábrica, llevase a Alfred a intentar poner solución por sí mismo a la cuestión de la nitroglicerina. Él había conocido a Sobrero en París unos años antes, y este se avergonzaba profundamente de su creación. Nobel no lo sabía, pero no acabaría diferenciándose demasiado del italiano. En 1866 inventó (y, al año siguiente, patentó) la dinamita, resolviendo así el problema de la inestabilidad del explosivo. Un material absorbente, como el serrín o la diatomita, quedaba empapado por la nitroglicerina, haciendo mucho más estable el compuesto y evitando que estallase de manera fortuita. Los cartuchos de esta dinamita podían accionarse a distancia mediante una mecha prendida o con un impulso eléctrico proveniente de un detonador. Nobel había dado un paso de gigante en el mundo de los explosivos.
Aunque los Nobel siempre se habían destacado por la fabricación de armamento, al principio Alfred le veía una aplicación a la dinamita principalmente industrial. Sus posibilidades en la minería, las prospecciones del incipiente petróleo o la construcción de infraestructuras a través de montañas eran enormes, y sin duda este nuevo explosivo se convirtió rápidamente en un aliado de los ingenieros. Pero como era de esperar, hubo quien le vio también grandes aprovechamientos en el campo de la destrucción. Si esta dinamita se podía introducir en proyectiles y lanzarlos contra el enemigo, el alto poder destructivo superaría con creces a las balas de artillería conocidas hasta el momento. Y así fue. Igual que supuso una revolución en la voladura de montañas, también provocó otra similar en bombardear al prójimo. No es que a Nobel esta situación le preocupase especialmente, ya que a pesar de que siempre tuvo inclinaciones pacifistas, nunca presentó demasiados reparos en inventar, fabricar y vender armas y cualquier otro elemento que facilitase dañar a otros seres humanos. Pero en ese camino tuvo también su particular revelación.
En 1888, cuando Alfred contaba con cincuenta y cinco años y residía en París, su hermano mayor Ludvig falleció en Cannes, en la Costa Azul francesa. No sabemos qué pasó en la prensa local de la época, pero en L’Idiotie Quotidienne (algo así como «El Diario Sinsentido») no fueron capaces de diferenciar al hermano finado del inventor, y quizá las prisas o el deseo de ver muerto al creador de la dinamita llevaron a publicar la necrológica de Ludvig como si fuese la de Alfred. No fueron clementes en ella: «El mercader de la muerte ha fallecido. El doctor Alfred Nobel, quien se enriqueció al encontrar maneras de matar a más gente de forma más rápida que cualquier otra persona con anterioridad, murió ayer». Podemos suponer que Nobel esperaba otro tipo de recuerdo por parte de la humanidad para cuando faltase, pero este anticipo le hizo intuir que su camino le llevaba más hacia el episodio de confusión con su hermano que hacia el legado que él pretendía dejar en la memoria y la historia. Por lo tanto, se hacía necesario cambiar.
Esta historia es el mito fundacional de los Nobel. Son múltiples las referencias a ella en un gran número de artículos. Como relato es redondo, casi épico. Pero nunca se ha podido demostrar, por lo que es bastante dudoso que de verdad ocurriese. La organización del Nobel nunca ha reivindicado esta historia como oficial, y las investigaciones no han conseguido revelar la existencia de tal diario más allá de la anécdota relacionada con los hermanos Nobel. Si ese medio hubiese tenido cierto recorrido, existirían otros registros de noticias publicadas por él; tampoco su satírico nombre inspira demasiada confianza, y hasta existen importantes incongruencias entre la muerte de Ludvig y la supuesta publicación de la necrológica.
Esto no quiere decir que Alfred Nobel no llegase a leer alguna esquela ambigua sobre la muerte de su hermano, o que, dado que ambos tenían una actividad laboral similar, intuyese que los textos que narrarían su muerte serían igual o peores que los que había leído.
Más allá del supuesto mito del «mercader de la muerte», Nobel buscó la manera de mejorar su imagen y, a su vez, de dejarle un legado al planeta que fuese algo más positivo que la dinamita. Enmendar su propia obra. Así, en 1895 escribió su testamento, en el cual dejaba en herencia la práctica totalidad de su fortuna (unos 250 millones de dólares de la época) a crear unos galardones que premiasen «a aquellos que, durante el año anterior, hubiesen generado los mayores beneficios al ser humano». Esos años de finales del siglo XIX eran de enorme revolución científica: las nuevas invenciones y descubrimientos se sucedían cada poco, y el mundo parecía estar experimentando un salto de conocimiento sin precedentes. Es por ello que Nobel orientó sus premios hacia cinco categorías: la física, la química y la medicina en el campo de las ciencias como forma de premiar los grandes avances de cada año; la literatura dentro de las artes (Nobel le tenía un gran apego), y la paz como gran fin que debía alcanzar la humanidad, además de intentar remediar su enorme promoción empresarial de la guerra.
Como habrás podido comprobar, Nobel no hizo ninguna mención en su testamento o en cualquier otro momento a la economía. En las fechas en las que el creador de los premios dejó marcada su herencia, la economía era una disciplina poco investigada más allá de las tesis liberales que venían desarrollándose desde el siglo XVIII y el marxismo, que había surgido pocas décadas antes y cuya influencia estaba presionando más en el apartado politológico o sociológico y no tanto en el puramente económico. En cierta medida era un aspecto secundario para Nobel, un hombre con un carácter idealista y que veía en el progreso científico la vía más clara para el desarrollo del ser humano.
Esta herencia la dejó escrita al límite de su vida, ya que al año siguiente, en 1896, Nobel falleció. Se puso en marcha entonces la fundación que debía honrar su último gran deseo, y el siglo XX se estrenó con los nuevos premios en las cinco categorías señaladas. Para darle más empaque al asunto, cada uno de ellos sería entregado por distintas instituciones: el de Medicina, por el Instituto Karolinska; el de Física, Química y Literatura, por la Academia Sueca, y el de la Paz, por el Parlamento noruego. Durante casi siete décadas no hubo rastro del de Economía.
Sin embargo, en 1968 se fundó el llamado Nobel de Economía, cuyo nombre completo y correcto es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel. La excusa para este galardón era la celebración del tercer centenario de la fundación del Banco de Suecia, por lo que la institución intentó crear un premio a la altura de los Nobel, y qué mejor que hacerlo pasar por uno de ellos. No obstante, aunque de manera aparente es un Nobel más, en la práctica está financiado de manera independiente (por el mencionado banco central), lo otorga la Real Academia de las Ciencias de Suecia y se anuncia en las mismas fechas que el resto de los galardones. En ese sentido, participa de la marca de los premios suecos sin formar parte plenamente de ellos.
Aunque la labor de Nobel durante buena parte de su vida estuvo orientada a comprar y vender (armamento), la economía nunca entró en sus planes para la posteridad. En ellos se colaron más bien otros intereses posteriores que, casi de forma anual, generan una importante polémica. Quién sabe qué opinaría Alfred sobre su herencia más de un siglo después de ponerse en marcha.
LOS ROBOTS NO NOS VAN A QUITAR EL TRABAJO
A finales del siglo XIX, cuando caía la tarde, era relativamente habitual ver en muchas ciudades a unas personas prendiendo cada una de las farolas que alumbraban las calles. En los casos más avanzados, estas ya funcionaban con gas; las que no, todavía utilizaban distintos aceites como combustible. Lo que no cambiaba eran los encargados de ponerlas a funcionar. Sin embargo, poco antes del cambio de siglo, la electricidad comenzó a abrirse paso en las ciudades, incluyendo las farolas. Estas ya podían encenderse y apagarse a distancia simplemente accionando un interruptor, por lo que los faroleros se quedaron sin su principal labor. En muchas ciudades fueron reconvertidos en vigilantes urbanos nocturnos, y en otras simplemente desaparecieron. El descubrimiento de la corriente alterna se cobraba un oficio con varios siglos de antigüedad, y no fue el único de la época. Aquellos años, los de la segunda Revolución Industrial, trajeron numerosos inventos técnicos e industriales que dejaron obsoletos multitud de trabajos que hasta el momento se hacían de forma manual.
No era la primera vez que esto ocurría. Ya a finales del siglo XVIII, la invención de la máquina de vapor en el Reino Unido hizo posible la progresiva mecanización de la industria y el transporte. En las décadas siguientes cobró protagonismo un movimiento que se propuso destruir las distintas máquinas productivas habituales en la industria o el campo bajo el argumento de que aquellos artilugios le robaban el trabajo a los obreros y a los campesinos, privándoles del sustento. Uno de los primeros instigadores fue un británico llamado Ned Ludd —se desconoce si ese era realmente su nombre— y se bautizó al movimiento como «ludismo».
En tiempos recientes ha regresado el debate sobre el impacto que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial tendrá en nuestras economías y en el panorama laboral. Existe una opinión relativamente extendida de que esta tecnologización —lo que otros círculos llaman «cuarta Revolución Industrial»— conllevará la pérdida masiva de empleos y un empobrecimiento generalizado de amplias capas de la población, que quedarán fuera del mercado laboral dado que muchos trabajos ya los hará una máquina, una aplicación o un programa informático. Este argumento, aunque correcto, es limitado si tenemos en cuenta la amplitud y el impacto general que tiene una revolución tecnológica de semejante envergadura. Porque aquí hay dos cuestiones que van de la mano: los robots (o la automatización, que sería un término más correcto) sí van a desplazar al ser humano de aquellos trabajos que tengan unas características muy concretas, pero no de la mayoría y mucho menos de la práctica totalidad de ellos; por el contrario, es muy probable que la automatización y el desarrollo de áreas como la inteligencia artificial creen a su vez nuevos empleos que hoy no existen, como ocurre, por otra parte, con cualquier avance tecnológico.
Tal como apuntan numerosos estudios, los empleos que verán desaparecer la mano de obra humana serán los repetitivos y de bajo valor añadido. El ejemplo más conocido es el de las cadenas de montaje. En los inicios, los operarios eran los que repetían el mismo proceso, de forma bastante monótona, una y otra vez. Con el tiempo, muchos fueron sustituidos por máquinas que, además, hacían el trabajo más rápido, y los antiguos operarios pasaron a ser supervisores de esas máquinas. Algo por el estilo ocurrirá previsiblemente en décadas venideras. Los conductores de vehículos serán desplazados conforme se desarrollen los vehículos autónomos, que además tienen menos accidentes que los humanos, y los dependientes de tiendas o supermercados desaparecerán en favor de aplicaciones o programas que agilicen el pago de los artículos.
El balance de este proceso se vaticina ampliamente positivo. Con la electrificación de las ciudades está claro que salieron perdiendo los faroleros, pero sin Tesla no hubiese concebido la corriente alterna, el amplio mundo laboral que directa o indirectamente ha creado la electricidad simplemente no existiría. Algo similar ocurrió con los conductores de coches de caballos. La invención del motor de combustión y del automóvil provocó que poco a poco fuesen desapareciendo, como también les ocurrió a los criadores de estos animales. Sin embargo, la cantidad de empleos distintos que ha generado el sector de la automoción o de la aeronáutica, antes inexistentes, es gigantesco. En este sentido, en cualquiera de estos procesos hay una regla clara: un nuevo invento, aplicable a muchos sectores distintos, genera más trabajos que antes no existían —porque tampoco había una herramienta para realizarlo— de los que destruye, que por lo general son de baja calidad.
Sea como fuere, es comprensible el recelo ante este tipo de cambios. Los faroleros sabían que su tiempo había terminado cuando la electricidad comenzó a alumbrar las calles, pero pocos se imaginaban el amplio mundo que se abriría para los electricistas. La certeza era la cara negativa, y lo incierto del cambio, la positiva. Ante esta situación es lógico que a ojos de mucha gente prevalezca «lo malo conocido». Hoy pasa lo mismo: sabemos que los dependientes, cajeros, ayudantes de cocina, limpiadores, conductores y distintos tipos de operarios se quedarán sin empleo a lo largo de los próximos años, pero desconocemos qué empleos vendrán para producir, gestionar y mantener las máquinas y automatizaciones que ocuparán sus puestos de trabajo. Aun así, hay que tener en cuenta que hoy en día ya está ocurriendo esta sustitución. Las economías industriales más potentes del planeta poseen elevados niveles de automatización: en Alemania o en Japón, por cada treinta trabajadores en la industria ya hay un robot instalado, y en Corea del Sur esta cifra asciende a un autómata por cada quince empleados.