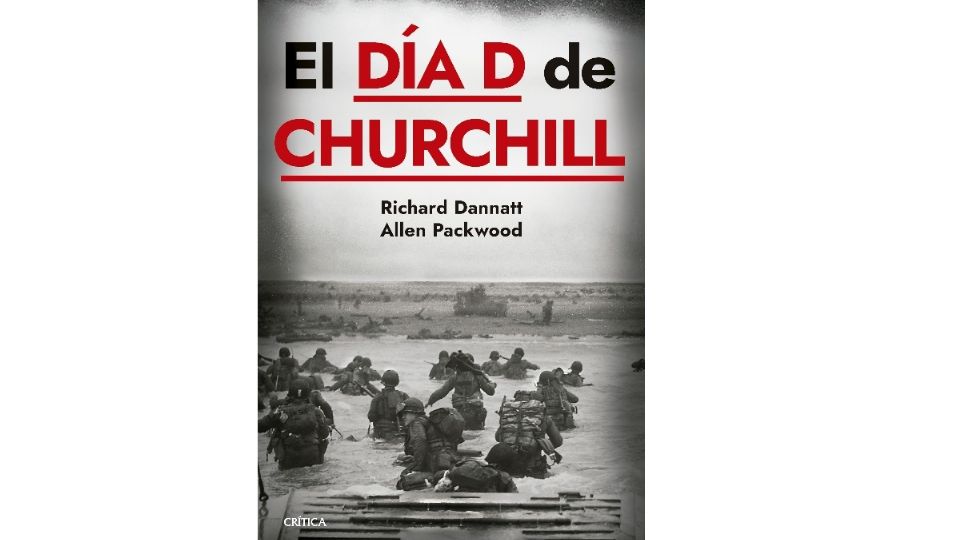Al amanecer del 6 de junio de 1944, el desembarco de la mayor armada de buques jamás reunida comenzó a las 6:30 horas. Durante la noche, los paracaidistas aseguraron el flanco oriental de la zona de desembarco, mientras que otras Divisiones Aerotransportadas estadounidenses protegían el flanco occidental para evitar contraataques alemanes. Cuando Gran Bretaña se despertó con la noticia del desembarco, la declaración formal ante la Cámara de los Comunes recayó sobre su Primer Ministro, Winston Churchill. Aunque Churchill era consciente de la enorme responsabilidad que tenía para con los soldados británicos y los civiles franceses, y aunque sabía que sus oponentes políticos cuestionarían su liderazgo, apenas compartirá las conversaciones, los pensamientos más íntimos, las deliberaciones y las decisiones que ha estado tomando y que seguirá tomando en este día. Todo pende de un hilo. El Día D de Churchill ofrece exactamente esa historia viva, una oportunidad sin precedentes para que los lectores vivan la Invasión de Normandía como la vivió el propio Bulldog británico.
Fragmento del libro de Allen Packwood y Richard Dannatt “El día D de Churchill”. Editado por Crítica. Cortesía de publicación Planeta.
Primera parte
Te podría interesar
LA PLANIFICACIÓN
1
La enorme ventaja de la perspectiva
¿Pensáis quedaros ahí tirados hasta que os maten u os levantaréis a hacer algo para que no os pase?
A primera hora de la mañana del martes 6 de junio de 1944, mientras Gran Bretaña dormía, el capitán de compañía Stan Hollis, del 6.º Batallón de los Green Howards, destrepó por las redes de salvamento lanzadas al costado del carguero Empire Lance para acceder a la barcaza que le llevaría, tras unas últimas millas mareantes, hasta la playa de Gold. Mientras la embarcación capeaba la mar agitada hacia la costa, Hollis vio una posición alemana en mitad del sector hacia el cual se dirigía con sus hombres. Tomó la Lewis de un soldado y vació dos cargadores de la automática contra el fortín. No hubo respuesta. Unos minutos más tarde, tras haber remontado la playa a la carrera, Hollis descubrió que el supuesto búnker era en realidad una pequeña estación del tranvía ligero local. (Hoy en día «la Cabaña de Hollis» es una orgullosa posesión de su regimiento.)
El «segundo frente» de los Aliados en el Oeste se había hecho esperar mucho, pero la Operación Overlord («Señor Supremo», como se la denominaba en clave) empezaba ya a tomar forma. Desde las 6.30 el sol matinal de aquel verano iluminó los desembarcos de la armada más prodigiosa jamás reunida. Durante la noche, paracaidistas de la 6.ª División Aerotransportada británica habían tomado el flanco oriental de la zona de desembarco, mientras la 82.ª y la 101.ª División Aerotransportada de Estados Unidos se apoderaban del flanco oriental, con la intención de reducir el riesgo de contraataques alemanes. Irónicamente el mal tiempo impropio de la estación, que había obligado ya a posponer durante veinticuatro horas el asalto anfibio, también había tranquilizado al Alto Mando alemán, convencido de que los Aliados no iniciarían el asalto aquel día. De hecho, el mariscal de campo Rommel, al mando del Grupo de Ejércitos B, en el sector de Normandía, había vuelto a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa, y diversos altos oficiales del Séptimo Ejército se reunieron en Rennes para estudiar los planes contra la invasión.
Al despertar el día, el HMS Belfast (que en la actualidad fondea en el Támesis, mantenido por el Museo Imperial de la Guerra) empezó a bombardear las defensas alemanas situadas por encima de la playa de Gold, que los Green Howards de Stan Hollis intentaban tomar al asalto. Más al oeste, la acometida de la 4.ª División de Infantería estadounidense se había apoderado de la playa Utah, a expensas de tan solo 197 bajas; pero en Omaha la situación aún no se había resuelto. La 29.ª División de Infantería estadounidense, cuya valía estaba por demostrar, asaltó la mitad occidental de aquella playa de ocho kilómetros; y el sector oriental se asignó a la 1.ª División de Infantería, ya muy curtida. Sobre la arena se alzaban acantilados defendidos por la experta 352.ª División de Infantería alemana, que había llegado a Normandía poco antes, desde el frente ruso. Una buena representación de la intensidad de los combates son las secuencias iniciales de la película Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg. Las bajas fueron en aumento y el fantasma del desastre se cernía sobre la operación. Se cuenta que un teniente estadounidense, no identificado, arengó así a unos infantes reticentes: «¿Pensáis quedaros ahí tirados hasta que os maten u os levantaréis a hacer algo para que no os pase?». Los combates de la playa de Omaha fueron los que más cerca estuvieron de hacer realidad la pesadilla del liderazgo Aliado: el fracaso de Overlord. No había ningún plan alternativo, solo la evacuación.
El pueblo británico se despertó con la noticia del desembarco en sus radios. El primer ministro Winston Churchill entró en la sala de debate de la Cámara de los Comunes a las doce y tres minutos y corrieron a convocarlo a dar cuenta de las novedades. Según el parlamentario Harold Nicolson, se le veía «pálido como la cera» y parecía estar «a punto de anunciar algún desastre espantoso». La cháchara nerviosa de los parlamentarios dejó paso enseguida a un silencio expectante. Churchill quería comunicarles dos noticias. No empezó hablando de los desembarcos de Normandía, sino que relató la liberación de Roma, el domingo anterior. Se deshizo en elogios hacia el general británico Harold Alexander, al mando del teatro italiano; la sala acogió su nombre con un clamor. Luego el primer ministro detalló las fases recientes de la campaña italiana, desde el desembarco de Anzio, el 22 de enero, hasta la entrada de los Aliados en la Ciudad Eterna (que coincidió fortuitamente con el cuarto aniversario del famoso discurso de Churchill y el «Nunca nos rendiremos»).
Sin duda, demorar la referencia a Normandía tuvo un componente teatral. Churchill era un actor consumado en la escena parlamentaria. Sabía que el público estaría pendiente de todas y cada una de sus palabras, las primeras informaciones sobre la ansiada cuestión de los desembarcos. Pero la demora también pretendía otorgar un peso igual a los hechos de Italia, donde los ejércitos Aliados actuaban bajo mando británico. A su modo de ver ese «acontecimiento glorioso y memorable» —la? captura de Roma— demostraba que él había estado en lo cierto al mantener un apoyo constante a las operaciones del Mediterráneo. Eran unas operaciones que —Churchill? quiso destacarlo con claridad— aún no habían concluido, sino que «las fuerzas Aliadas, con los estadounidenses a la vanguardia, siguen abriéndose paso hacia el norte, infatigables en la persecución del enemigo». El primer ministro ansiaba mantener las operaciones combinadas británico-estadounidenses en la península itálica, pero temía que ahora los norteamericanos dieran prioridad a Francia y Overlord.
Tras haber destacado este asunto, pasó al gran anuncio del día: el desembarco. Sus comentarios fueron breves, simples y fácticos. Como es obvio, era mucho lo que no podía contar. La situación aún estaba en desarrollo y la niebla de la guerra oscurecía la visión de los hechos; además, con la seguridad en mente, no quería proporcionarle al enemigo información útil que pudiera perjudicar los desembarcos. Aun así, vale la pena imprimir aquí sus palabras, en toda su extensión:
También debo anunciar a la Cámara que, durante la noche y las primeras horas de esta mañana, se han producido los primeros de una serie de desembarcos en gran número en el continente europeo. En este caso el asalto liberador cayó sobre la costa de Francia. Una armada inmensa, integrada por más de cuatro mil barcos y otros varios miles de embarcaciones menores, ha cruzado el Canal. Se han efectuado con éxito desembarcos aerotransportados a gran escala por detrás de las líneas del enemigo, y en las playas se está actuando, en este mismo momento, en diversos lugares. El fuego de las baterías costeras se ha podido controlar en gran medida. Los obstáculos que se habían construido en el mar han resultado ser no tan difíciles como se evaluaba. Los Aliados anglo-estadounidenses cuentan con el apoyo de unos once mil aviones de primera línea, a los que se puede recurrir según se necesite para los propósitos de la batalla. Como es lógico, no puedo desvelar detalles concretos. Nos llegan informes en rápida sucesión. Hasta el momento los comandantes implicados nos comunican que todo está transcurriendo de acuerdo con el plan establecido. ¡Y no es un plan cualquiera, señores! Esta ingente operación es, sin lugar a dudas, la más complicada y difícil que nunca se haya llevado a término. Intervienen en ella las mareas, el viento, las olas, la visibilidad tanto desde el mar como el aire, así como el empleo conjunto de fuerzas terrestres, aéreas y navales con una interrelación sumamente estrecha y ante condiciones que no cabe prever en su totalidad.
Tenemos ya la esperanza fundada de que se ha logrado una sorpresa táctica y confiamos en que, en el transcurso de los combates, sorprenderemos al enemigo una y otra vez. La batalla que se ha iniciado ahora crecerá sin descanso, en escala y en intensidad, durante muchas semanas, y no me aventuraré a conjeturar sobre su evolución. Sí puedo decirles lo siguiente, sin embargo. En los ejércitos Aliados impera una unidad absoluta. Entre nosotros y nuestros hermanos de Estados Unidos existe una hermandad en las armas. La confianza en el comandante supremo, el general Eisenhower, es total, e igualmente en sus lugartenientes y en el comandante de la Fuerza Expedicionaria, el general Montgomery. El ardor y el ánimo de las tropas que se embarcan para estos últimos días, según he podido ver con mis propios ojos, era un espectáculo espléndido. No se ha descuidado nada que pudieran aportar los pertrechos, la ciencia o la reflexión y el proceso conjunto de abrir este nuevo gran frente se desarrollará con la más firme resolución tanto de los comandantes como de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña a los que aquellos sirven.
Estas palabras fueron cuidadosamente elegidas para enfatizar la coomplejidad de la operación: el uso de medidas de engaño para añadir sorpresa y convencer al enemigo de que este asalto podía representar el primero de una serie, la unidad de los mandos británicos y estadounidenses, el buen ánimo y la buena formación de las tropas. Churchill acertaba al señalar que estos elementos eran cruciales para el éxito final de una operación a tal escala.
Esta primera reacción del primer ministro británico puede parecer más bien tibia y poco expresiva, en especial si se compara con sus famosas piezas oratorias de 1940. Aquí no hay un gran discurso, no hay referencias a «la hora más gloriosa», no se promete «sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor», no se asegura que «nunca nos rendiremos». Churchill habló solo unos minutos y prometió volver para actualizar las noticias, quizá aquel mismo día, antes de que la Cámara se retirase. Se trataba de una declaración provisional, realizada cuando no se tenía certeza sobre el resultado de la batalla.
Dado el carácter tan singular de las circunstancias, la Cámara recibió las palabras del primer ministro sin críticas ni debate. No era momento de discursos ni desunión, aunque dos parlamentarios enfrentados a Churchill desde hacía tiempo sí expusieron sus comentarios. El veterano político comunista Willie Gallacher expresó «el sentimiento personal, y estoy seguro que de todos los miembros de la Cámara, de que nuestro corazón y nuestro pensamiento están al lado de los jóvenes que han pasado al continente y de sus madres, que se quedan aquí». Por su parte, el agitador socialista Aneurin Bevan preguntó si el primer ministro enviaría un mensaje de la Cámara al pueblo de Francia. Pueden parecer intervenciones inocuas, pero sin duda recordaron a Churchill que asumía una grave responsabilidad por las vidas tanto de los soldados británicos como de los civiles franceses: dos grupos que, en aquel mismo instante, estaban sufriendo bajas.
La declaración de Churchill en aquel momento contrasta claramente con la forma en que describió el inicio de la ofensiva en sus memorias. Al rememorar los hechos del Día D en su obra de 1950- 1951 escribió: «La colosal empresa que atravesó el Canal para liberar a Francia había empezado. Todas las naves estaban en el mar. Éramos dueños de los océanos y del aire. La tiranía de Hitler estaba condenada».3 Esta cita, procedente del penúltimo párrafo de El anillo se cierra (a su vez libro penúltimo de su épica historia en seis volúmenes La segunda guerra mundial), exhibía una confianza plena y concluía afirmando: «Aunque el camino sería quizá duro y largo, nunca dudamos de que obtendríamos la victoria decisiva».
Precisamente esta cita resume el problema al que nos enfrentamos al hablar de la Operación Overlord: el lujo de saber que fue la estrategia adecuada, que puso fin a la guerra de un modo rápido y decisivo y que, a la postre, garantizó que la Europa occidental quedara libre tanto del fascismo como, tal vez, del comunismo. A pesar de lo que el primer ministro británico escribió más adelante, la tarea no resultaba tan fácil, simple ni predecible para Churchill, ni para el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ni para el general Dwight D. Eisenhower ni para cualquier otro líder político o militar, británico o estadounidense, de aquel momento.
En 1952, cuando vio la luz el volumen de las memorias de guerra que abordaba el Día D, Churchill volvía a residir en el 10 de Downing Street, ahora como primer ministro en tiempos de paz; y el general Eisenhower, comandante supremo de la operación del desembarco de Normandía, estaba a punto de ser nombrado presidente de Estados Unidos. La victoria había consolidado la reputación de los dos y su historia se había convertido en un sinónimo del triunfo de Occidente; aunque, pasados aquellos pocos años, ahora el relato restaba importancia deliberadamente a la aportación de los exaliados soviéticos —nuevos? enemigos en la guerra fría— y observaba los hechos de 1944 a través de una lente nueva: una lente coloreada por la nostalgia, sometida a la influencia de las realidades de la posguerra y modificada a posteriori con lo que se sabía qué había pasado y no la incertidumbre de lo que podía suceder. El Día D ya era materia de mitos. La tendencia no hizo más que acelerarse, espoleada por películas de Hollywood como 6 de junio: Día D (1956) y El día más largo (1962).
Cuando uno se despoja de las ventajas de la perspectiva y contempla los hechos según se les presentaban a Churchill y sus contemporáneos en el momento en que sucedían, emerge una historia más confusa, menos marcada por la confianza.
El presente volumen identificará los factores complejos que se conjuntaron para el éxito del Día D. En este proceso analizará las críticas que se han planteado contra los líderes Aliados (en especial contra Churchill) tanto en vida de ellos como con posterioridad. En particular, se le reprocha que demoró voluntariamente, y luego obstaculizó, los intentos de organizar la invasión del continente en una fecha anterior; y en consecuencia se le recrimina que, al no cruzar el Canal hasta 1944 (y no en 1942 o 1943), la guerra duró más de lo necesario, causó muertes evitables en otros teatros bélicos y amplió las penalidades de incontables millones de europeos.
En junio de 1944 Churchill acababa de cumplir cuatro años en esa función. Con su ceño fruncido a lo buldog, la pajarita de topos blancos, los dos dedos que dibujaban la V de la victoria y el habano omnipresente, se había convertido en una de las figuras más famosas —e? instantáneamente reconocibles— de su era. En algunos aspectos su desempeño del puesto de primer ministro se asemejaba a una moderna corte Tudor, donde su propia banda de excéntricos asesores personales se codeaba con los familiares del líder, los funcionarios gubernamentales, los políticos y los mandos militares. Al crear para sí la posición inexistente hasta la fecha en Gran Bretaña de ministro de Defensa, y combinarla con el cargo de primer ministro, se aseguró de que los líderes políticos y militares le informaban a él directamente: Winston presidía el Gabinete de Guerra y el Comité de Defensa y se reunía regularmente con los jefes de Estado Mayor (los militares que mandaban sobre el ejército de Tierra, la Marina y la Fuerza Aérea). Con una autoestima desbordante, tenía plena confianza en sus capacidades como estratega y, como veremos, había defendido vigorosamente sus propios puntos de vista en todas las fases de debate sobre la naturaleza y el calendario del Día D.
Pero ¿hasta qué punto influyeron en la estrategia de Churchill los fantasmas de su pasado? Es habitual que los comedores de los colegios de Oxford y Cambridge estén cubiertos de retratos de sus antiguos y más destacados fellows y alumni. Sin embargo, en el comedor del Churchill College de Cambridge —construido? como homenaje de la nación y la Commonwealth británica a sir Winston— figura un único retrato: el de un Churchill joven, más delgado y anguloso, que muestra aún restos del pelo rojo de la juventud. Frente a un sombrío fondo negro, en su rostro ya exhibe ojeras. Capta cómo era Churchill en 1916, a los cuarenta y un años. El original lo pintó William Orpen y sigue en posesión de la familia. La versión que cuelga en el colegio es una copia encargada especialmente al artista John Leigh-Pemberton. Clementine, la viuda del político, recomendó esta imagen por ser una de sus representaciones más genuinas y por haberlo captado no en su «hora más gloriosa», sino en el punto más bajo de su fama: después de haber sido destituido a consecuencia de la crisis de los Dardanelos.
Churchill empezó la primera guerra mundial siendo el Primer Lord del Almirantazgo, es decir, el ministro —civil?— responsable de la mayor armada del mundo, la Royal Navy. La flota se había modernizado y movilizado y gozaba de gran popularidad. Pero la esperanza de librar una batalla naval decisiva, que enfrentara a la Gran Flota británica con la Flota de Ultramar alemana, no se materializó. Ante las tablas que generó la guerra de trincheras en el Frente Occidental (en Francia y Bélgica), la Marina quedó relegada a un papel poco ilustre: proteger las rutas comerciales británicas y bloquear a Alemania. Con la voluntad de hallar formas de aliviar la presión que sufrían los ejércitos Aliados, Churchill se centró en abrir un nuevo frente contra Turquía, el más débil de los socios de Alemania. Pronto destacó entre el Gabinete por ser el principal defensor de utilizar la armada para forzar el paso a los Dardanelos, el estrecho que, custodiado por la península de Galípoli, permite acceder al mar de Mármara. El objetivo era adueñarse del paso, sitiar Constantinopla (hoy, Estambul) y dejar a Turquía fuera de combate, al mismo tiempo que se abrían nuevas rutas para abastecer a Rusia, aliada de los británicos. El problema era que los Dardanelos contaban con una defensa poderosa, de fuertes y minas. Cuando la fuerza expedicionaria naval que dirigía primero el almirante Carden y luego el almirante De Robeck no solo no consiguió superar los obstáculos, sino que además perdió tres acorazados en el intento, el Gabinete de Guerra tomó la fatídica decisión de recurrir a las tropas para que tomaran la península de Galípoli. En abril de 1915 se desembarcó a soldados británicos, franceses, australianos y neozelandeses, pero ante la fuerte resistencia de los turcos —?atrincherados en terrenos montañosos situados por encima de los puntos de desembarco— no consiguieron ir más allá de las cabezas de playa y, en enero de 1916, se tomó la decisión de evacuarlos. Las bajas fueron cuantiosas: cerca de doscientos cincuenta mil Aliados resultaron heridos o muertos. Entre los que sobrevivieron, alguno interpretó un papel destacado en la segunda guerra mundial, como el joven capitán William Slim, que más adelante estaría al mando de las fuerzas británicas en Birmania (hoy, Myanmar) y Clement Attlee, que lideraría el Partido Laborista, fue vice primer ministro como segundo de Churchill y, en la posguerra, primer ministro.
El famoso retrato de Churchill por Orpen, de 1916.
En el Churchill College se exhibe una copia.