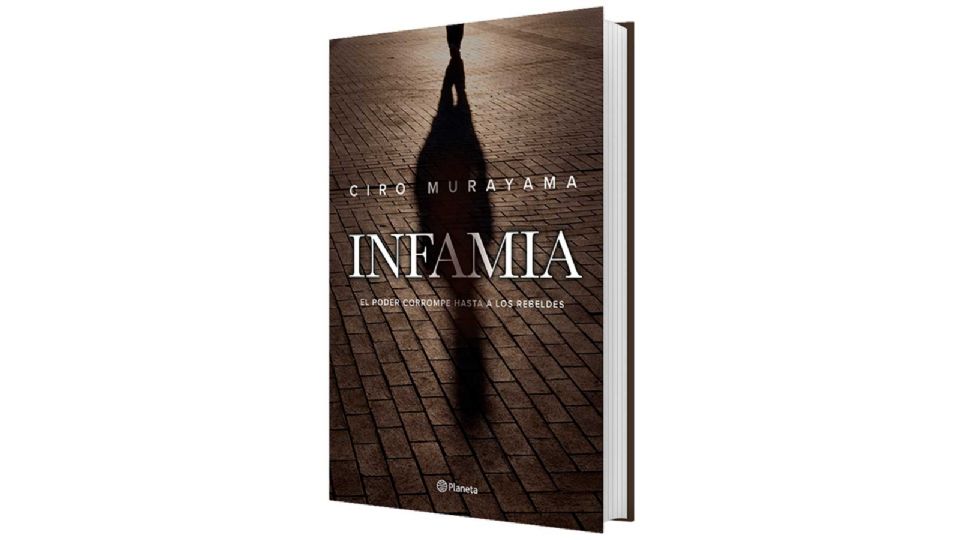México, Distrito Federal, 2006. Al final del largo pasillo del Servicio Médico Forense, en una fría madrugada, un joven profesor universitario que busca a su amigo desaparecido se encuentra con lo inevitable: el Diablo —como todos lo conocen desde la época de estudiantes—, su guía moral, compañero de juergas y de mil batallas políticas, yace inerte en una camilla. Aunque las circunstancias alrededor de la muerte son poco claras, un dolor acuciante carcome al protagonista: la certeza de saber lo que le robó el último aliento a su camarada. En los meses previos, el Diablo había dejado de ser el mismo: desde la trinchera académica había expuesto los abusos de una izquierda que llegó al poder de la capital con promesas de cambio, pero que no pudo evitar caer en prácticas infames…
Corrupción, intriga y desencanto se integran en la adictiva trama de Infamia; una novela sobre el microcosmos de una generación de la izquierda mexicana post-1968. La historia negra de una izquierda que, instalada en el gobierno, extravió su integridad.
Fragmento del libro de Ciro Murayama “Infamia”, editado por Planeta, © 2023. Cortesía de publicación otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Te podría interesar
ADVERTENCIA
El tiempo histórico en el que transcurre esta novela existió, pero la trama y todos los personajes centrales son, por completo, fruto de la ficción literaria; ésa que siempre es superada por la realidad.
Supongamos que un día ella se enfada Y se borra la estrella de los senos. ¿Qué más saben los dos? ¿Es casi nada? Supieron, a saber, lo que se amaban. Luis Miguel Aguilar, La cama angosta
Toma lo que queda de mi cuerpo, sigue dura la batalla allá en la calle; te daré el Jardín de las Delicias con las lágrimas más negras de este valle. Jaime López, Arando al aire.
I
Me cagan los velorios, no los soporto, me asfixia el olor a encerrado de las flores. Pero esta vez es todavía peor, pues el muerto sigue siendo mi mejor amigo.
El Diablo, como le decíamos todos desde la preparatoria, fue el gurú que durante veinte años me guió en los escarceos de la política estudiantil, el lector voraz y ladrón de libros que me inculcó causas y compartió ideas, el guardián protector que saltó presto en cada atisbo de madriza y el ácido pendejeador de mis detractores en las asambleas en auditorios universitarios. Al mismo tiempo, el Diablo fue el eterno rival que castigó mi ego, el conquistador que seducía a las muchachas que me gustaban, el crítico irónico de mis entusiasmos y el cabrón que decidió instalarse en mi vida para jugar el papel del hermano mayor que nunca tuve.
Hacia las diez de la noche subieron el féretro a la capilla del tercer piso de los velatorios del issste de San Fernando, en el sur de la ciudad. Intenté convencer a los trabajadores de la funeraria para que retiraran todo símbolo religioso, pues quería anticiparme a la llegada de su familia. En ésas estaba cuando, como si algo me faltara, hizo su aparición Adela Abreu, abatida pero altiva a sus cuarenta y un años, entallada en un vestido negro rematado con un rebozo gris, más guapa que cuando la conocí y como la recordaba. O al menos eso creí.
Apenas veinte horas antes me había bajado de un taxi en la calle Niños Héroes, de la colonia Doctores, en la sede del servicio médico forense de la ciudad de México. Era la madrugada de un jueves. Me había acostado sereno tras preparar mi clase del día siguiente, pero, luego de dos horas de sueño, el timbre del teléfono me sobresaltó y, tras colgar, me invadió una resaca rancia, de cristales molidos en las sienes y en el intestino. El Diablo había desaparecido.
Al Semefo de la ciudad de México se entra por una puerta que sólo pueden franquear el horror y el dolor de quienes esperan lo peor. El pasillo sucio, iluminado a duras penas por lámparas de neón blanco protegidas por una malla de alambre oxidado, de las que servían una de cada tres, conducía al escritorio metálico del recepcionista. El olor a formol era notable, al igual que el frío del edificio.
—¿A quién busca?
—A nadie, espero. Vengo a cerciorarme de que mi amigo no esté aquí.
—¿Cuándo lo vio por última vez?
—Hace seis meses —respondí—. Pero desde hace más de dos días nadie sabe de él.
Tras soportar la reprimenda del encargado del turno de noche, entré a una sala repleta de frigoríficos en las paredes. «Después de esto, cuando te encuentre, te voy a mentar y a partir la madre, pinche Diablo», pensaba mientras aguardaba a que un funcionario buscara entre las hojas, sobre su tableta de madera, el número de expediente correspondiente a un occiso varón de aproximadamente cuarenta años que debía tener entre cuarenta y ocho y setenta y dos horas de fallecido.
El metal rechinó como los archiveros de expedientes de la facultad, pero el sonido fue más largo, pues el cajón tenía dos metros de fondo. El funcionario abrió el cierre de la bolsa con desgano y, ante mi estupor, no perdió la oportunidad de hacer valer la frialdad y el poder que su oficio le había conferido:
—Uy, ya se espantó el profesor.
—Ya ni la chingas, cabrón —maldije ante el rostro seco y verdoso, exánime, del Diablo.
Al velorio fueron llegando compañeros de la universidad, profesores y alumnos, colegas de distintas facultades e institutos que se acercaban a dar el pésame a Adela Abreu, la exmujer del Diablo, y luego a mí, a quien identificaban como el amigo más cercano.Yo apenas asentía ante los abrazos, los apretones de hombros, y señalaba con la barbilla a la madre y las hermanas del Diablo que, de luto riguroso, rezaban al fondo de la sala junto al ataúd.
Hacia la una de la mañana se fue vaciando el velatorio a pesar de mi sugerencia, la madre y las hermanas del Diablo no quisieron cerrar la capilla para descansar un rato. Para ellas el último adiós implicaba el sacrificio del desvelo y del automaltrato físico como parte del dolor emocional. No obstante, al poco tiempo empezaron a cabecear en los incómodos sillones recubiertos de plástico imitación de piel.
Fue cuando Adela se dispuso a hablar conmigo:
—Me vas a explicar qué carajos pasó, y no te hagas pendejo, tú sabes quién lo mató —me dijo con los ojos rojos, esos ojos de los que me había enamorado dos décadas atrás, cuando eran ojos rojos y alegres por la marihuana.
Salimos a la noche fría de noviembre del sur de la ciudad de México. La avenida San Fernando seguía siendo una calle insípida, un atajo entre Insurgentes y Tlalpan —poblada de pequeños comercios y edificios confeccionados por arquitectos mediocres, prófugos del buen gusto— sin más señal de vida a esas horas que los aullidos de los perros de las vecindades cercanas.
La memoria, sin necesidad de decírnoslo, llevó nuestros pasos a la puerta metálica que tantas noches años atrás nos había abierto a la pandilla de amigos la posibilidad de una parranda más larga, regada de ron, hielo y cigarros, para cabalgar con las alforjas llenas las madrugadas indomables de nuestra juventud. Llegamos a la vinatería La Perla, a la vuelta de la fábrica de vidrio soplado, con sus cortinas metálicas azules echadas con candado, aún impoluta de grafitis. Con una moneda tocamos la ventanita con golpes constantes, firmes, como tantas veces antes. Conseguimos lo que buscábamos: medio litro de mezcal oaxaqueño, una bolsa de cacahuates y una cajetilla de cigarros Delicados sin filtro, porque a Adela Abreu, la elástica bailarina de Bellas Artes, siempre le gustó fumar tabaco envuelto en papel arroz. Nos sentamos en la banqueta y empezamos a beber a pico de botella para combatir el frío. Ambos queríamos huir de la falta de temperatura, como la que le envolvía el cuerpo del Diablo, a su gran amor y a mi carnal, rígido a escasos trescientos metros de nosotros.
Conocí la historia de amor entre el Diablo y Adela Abreu en primera y tercera personas del singular. Yo vi primero a Adela, la cortejé, la frecuenté, y unos meses después el Diablo me compartía, con un entusiasmo del todo ajeno a mi malestar, los ascensos del encumbramiento de sus pasiones emocionales y eróticas.
Despuntaba la última década del siglo XX, el Diablo y yo habíamos sido reclutados como ayudantes de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales, a la vez que dábamos clases como profesores adjuntos en la Facultad de Políticas. Hacíamos lo que nos gustaba, nuestro trabajo era en realidad una extensión de la militancia a la que nos habíamos entregado desde que llegamos a la universidad como estudiantes y no teníamos más responsabilidad que perseguir sin tregua nuestros sueños políticos y nuestros deseos sexuales.
Con lo que cobrábamos en la universidad habíamos ganado nuestras primeras independencias, que consistían en no pedir permiso en la casa paterna (materna, en el caso del Diablo) acerca de horarios ni destinos; eso sí, era necesario entregar a nuestras mamás una quincena íntegra, o casi, al mes.
El hecho es que ya teníamos dinero para comprar cada año el abono de la muestra de cine, que veíamos sin saltarnos una sola película, en la Cineteca Nacional o en el Centro Cultural Universitario, para comer sopa de cantina y carne tártara los viernes en La Providencia de avenida Revolución y La Paz y para emborracharnos los sábados en el Salón México, el Gran León o, mejor, en el Bar León de la calle Brasil número 5, a espaldas de la catedral metropolitana.
La primera vez que vi a Adela Abreu fue en una asamblea general en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía, entre un grupo de estudiantes de teatro que se mofaban de los oradores más encendidos, más revolucionarios o más pretendidamente intelectuales. A los que citaban a Marx, Trotsky, Mao, Gramsci o, incluso, a José Revueltas peor les iba, y Adela era la jurado que calificaba las actuaciones de sus burlones compañeros. No sólo el orador estaba sujeto a escrutinio, sino también su imitador. Si la sonrisa o la carcajada de Adela seguían a una imitación, sus demás amigos aprobaban jubilosos el talento del remedón. Me perdí el orden del día de la asamblea, me distraje de la discusión, no supe por qué votar en cada punto resolutivo porque estaba absorto en la mujer que dos filas más arriba, a ocho asientos de mi butaca, se comía con su energía lo que pasaba en el escenario del auditorio.
Entonces empecé a frecuentar la Facultad de Filosofía; iba tres o cuatro días a la semana, pretextando que en su cafetería había mejor café y que quedaba más cerca de la Biblioteca Central, lo cual es cierto, aunque los libros y las revistas que yo requería para acabar mi tesis y ayudar en la investigación que me asignaron en realidad estaban en El Colegio de México, al pie del Ajusco, a la distancia de dos viajes en camión o pesero y a media hora de camino.
Volví a ver a Adela Abreu cotorreando con sus cuates en el «aeropuerto» del primer piso de Filosofía, que así era conocido porque ahí despegaban los pachecos, y poco a poco me fui aprendiendo sus horarios de clase. Caí en la cuenta de que ella no seguía la carrera de Teatro, sino de Estudios Latinoamericanos, y vi mi oportunidad de hablarle cuando descubrí que leía La montaña es algo más que una inmensa estepa verde de Omar Cabezas.
Supe, o creí saber, para qué me había servido aquel viaje a Nicaragua que había hecho dos años antes con las brigadas internacionalistas de estudiantes universitarios en apoyo a la Revolución sandinista. Tanta chinga en Matagalpa y Jinotega, cortando café seis semanas seguidas, con ropa empapada que nunca se llegaba a secar, al fin había valido la pena porque esa experiencia era mi llave de acceso a Adela, la alumna que quería escribir una iracunda tesis contra las desviaciones pequeñoburguesas de la población nica que le dio la espalda a los sandinistas en las urnas para otorgarle el triunfo a Violeta Chamorro.
Aunque no solía coincidir con las valoraciones políticas de Adela Abreu, me maravillaba su vehemencia, su energía y, sobre todo, la desarmante sensualidad con la que su mirada irónica me retaba a desafiar sus ideas. Cuando me sentí seguro, la invité a una fiesta del equipo de investigación. Íbamos a celebrar que a mi director de tesis le habían aceptado un artículo en la competida revista de ciencia política de la Universidad de Guadalajara, en el que, además, nos mencionaba como ayudantes al Diablo, a otra compañera, Elisa, y a mí. Era nuestro primer artículo en una revista arbitrada, pues hasta entonces sólo habíamos aparecido como firmantes en desplegados y en cartas a los periódicos.
La celebración se programó para un jueves de quincena. Acordamos cenar algo en el bar La Ópera, en la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad, donde nos reunimos una veintena de investigadores, becarios y demás fauna habitual de compañía en los huateques universitarios. Adela llegó, previsora, con dos amigas de filosofía. La presenté con mis compañeros y, enseguida, me enfrasqué en una discusión absurda, la más absurda que he tenido en mi vida —digamos que por su costo de oportunidad—, con otro investigador empeñado en convencerme de lo indispensable que era reformar el plan de estudios de la carrera de sociología. Adela Abreu y sus amigas encontraron sitio para sentarse en un gabinete de la cantina, donde el Diablo repartía anécdotas mezcladas con caballitos de tequila de su trabajo de campo en la sierra de Guerrero.
Salimos de La Ópera en procesión hacia el Zócalo. En el trayecto pasé mi brazo sobre el hombro de Adela Abreu sin que ella se incomodara. Caminó alegre, fumando una bacha de marihuana. Nos dirigíamos al pasillo oscuro que desembocaba en la puerta del Bar León. Yo estaba feliz, los investigadores que casi nunca me saludaban en la universidad ahora, entre trago y trago, hablando a gritos para hacerse oír por encima de la música tropical del lugar, me felicitaban por las series de datos que reuní para el artículo aprobado sobre demografía y empleo en las grandes zonas metropolitanas del país.
La música seguía. Vi bailar a Adela. Yo bailé con una de sus amigas. Me cansé, volví a la mesa. Platiqué otro rato. Cuando menos lo esperaba, las amigas de Adela ya se estaban despidiendo para salir en busca de un taxi. No había rastro de ella ni del Diablo.
—Puta madre —pensé.
Tiempo después, sin el más mínimo remordimiento, el Diablo me contó que, tras conocer y congeniar con Adela Abreu en la cantina, pensó que no sería mala idea lanzarse a fondo. Se sintió achispado y seguro —como si ése no fuera su estado natural—, y le pidió a la orquesta —como siempre que se proponía esos menesteres— la canción Si tú te vas de Juan Luis Guerra y sus 4.40. Me juró, él tan ateo, que, al llegar a la pista, Adela Abreu lo miró a los ojos y, con especial énfasis, precisó que ella le recargó con fuerza el pubis sobre el muslo derecho. Así fue como me enteré, días más tarde, por qué no había sabido nada de ellos en toda la semana siguiente al brindis, que además era Semana Santa.
El Diablo me contó que caminaron toda la noche por las callejuelas del centro, que quisieron oír lamentos provenientes del antiguo Palacio de la Inquisición, que se besaron largo sentados en un banco de la Alameda, que esperaron a que abrieran el Sanborns de los azulejos para desayunar y que, con el primer café del amanecer, decidieron escaparse al mar, a Zipolite, en Oaxaca, a la playa de los muertos, que es lo que quiere decir «Zipolite» en náhuatl, donde el pinche Diablo y yo habíamos ido de preparatorianos y donde, otra vez, él y Adela Abreu recalaron más vivos que nunca.
Pasados los años, el Diablo solía canturrear una canción del músico argentino Andrés Calamaro que, según él, le recordaba su historia con Adela Abreu:
Cuando te conocí
salías con un amigo de los pocos que tenía.
Eras lo mejor de su vida
Pero fuiste lo mejor de la mía
[...]
Cuándo te conocí?
te reconocí por tus botas?
y mientras tomabas tequila,
dejamos atrás dos almas rotas.