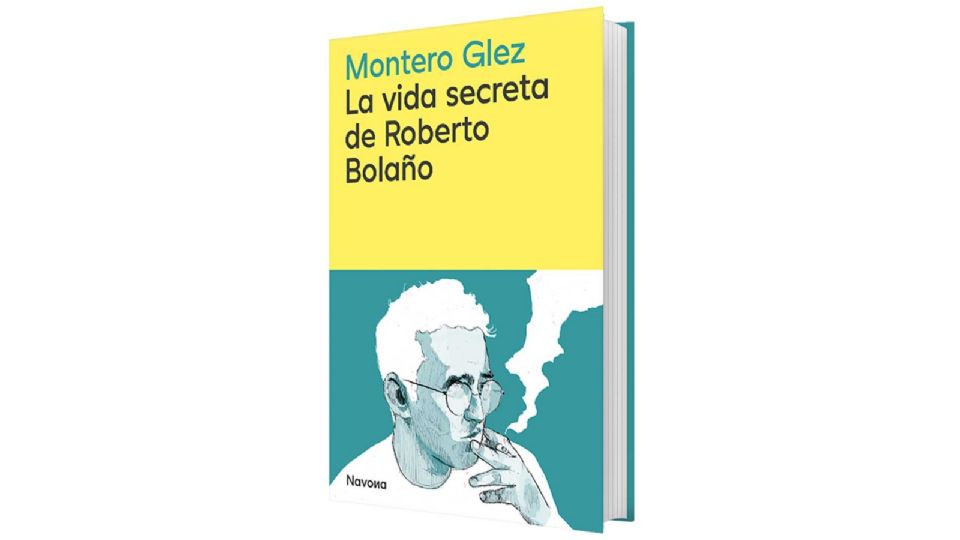Cae la lluvia sobre un bar de Tánger donde se susurran, desordenados y envueltos de misterio, los secretos. La historia de aquella vez que William Burroughs visitó la ciudad y se enamoró de un muchacho español, o cuando Lucien Carr fusionó el nombre de la generación beat con el de las intrigas criminales. Montero Glez se encarga de anotarlas y transmitirlas para ofrecer al lector un nuevo inventario de las ocasiones en que llegó a cruzarse con las leyendas literarias de los últimos tiempos. Un anecdotario fascinante que oscila entre la crónica periodística, el cuento y la más pura invención.
Mediante encuentros con los pintores Luis Claramunt, Ceesepe y Miquel Barceló, un retrato excepcional del cantaor Agujetas y la intromisión de novelistas como Juan Marsé, Ernest Hemingway o Enrique Vila-Matas, Montero Glez nos brinda en La vida secreta de Roberto Bolaño un maravilloso libro sobre libros y sobre autores, en un juego de estilos, devaneos con la sátira, la autoficción e incluso la física cuántica, que hará las delicias de cualquier lector dispuesto a dejarse convencer por el engaño y confundir por la verdad.
Fragmento del libro de Montero Glez “La vida secreta de Roberto Bolaño” publicado con autorización de Navona Editorial SLU.
Te podría interesar
El álgebra de la necesidad
Por si quedasen dudas, Mohammed Chukri me lo confirmó la otra tarde en el Negresco, el bar donde solíamos encontrarnos cada vez que yo volvía a Tánger.
Estábamos de espaldas al mostrador, en una de las mesas de la entrada, pegados a la ventana. Bebíamos cerveza y afuera llovía. Dos gatos se entretenían al abrigo de un portal; le hacían el amor a una gata muerta.
«¿Sabes que Bill era capaz de sacar electricidad a una gata muerta?».
El Chukri me lo preguntó sin apartar los ojos de la cristalera borrosa por el agua, atravesándola hasta alcanzar la orgía; mirando como se mira un peligro o una tarea difícil, deteniendo con ello toda atadura con el presente. Luego abrió los labios hasta soltar el humo de a poco y estiró sus enfurecidos bigotes esperando a que yo, con mi silencio, le diese pie a seguir hablando, a seguir contándome una historia con el orgullo de habérsela inventado para entretenerme mientras contemplaba la cobarde ferocidad de los gatos maullando de triunfo y de rabia.
Bill era el nombre familiar por el que se conocía a Will iam Burroughs, aunque en Tánger todo el mundo lo llamaba «el Hombre Invisible», un tipo de lo más parecido al protagonista de un wéstern, uno de esos hombres solitarios que son mirados con el recelo que todo forastero levanta a su paso. Iba con el cuello del abrigo sobre las orejas, el sombrero hacia delante y las manos en los bolsillos, siempre dispuestas a sacar un revólver a la primera de cambio.
El Chukri me contaba la historia del Hombre Invisible, y yo me dejaba llevar por el susurro intermitente de sus palabras envueltas en el humo de los cigarrillos. La verdad es que yo no tenía otra cosa que hacer mientras esperaba a que me viniesen con el encargo que había pagado por adelantado. Para hacer más llevadera la espera, el Chukri me distraía con una patraña que tenía mucho de cierto; una historia de las suyas donde el arte y el crimen se entendían entre ellos como aquellos dos gatos que saciaban su apetito carnal con el cadáver de una gata vieja.
Por lo que contó el Chukri, todo había empezado con una proposición ofensiva a orillas del río Hudson. «Si no puedes quererme, mátame», parece ser que insinuó el hombre de más edad al más joven, clavando su pupila de plomo en la blandura de la noche. Tal y como siguió contando, el más joven sacó del bolsillo su navaja de boy scout, y la hundió por dos veces en el pecho de su pretendiente, de más edad; un tipo fornido al que apodaban «el Viejo». Arrastrado por el hedor a sangre de su aliento, el joven asesino se encaminó hasta Bedford Street. A la altura del número 69 detuvo sus pasos y llamó a la puerta. Salió a abrir un tipo flaco, de pómulos marcados y mejillas ligeramente hundidas. Le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda.
«Era el Hombre Invisible», aseguró el Chukri con los ojos brillantes por el licor y el infierno; el calor adecuado a sus palabras que tejían la historia de Bill, ahora en el marco de la puerta de su apartamento neoyorquino, invitando al joven asesino a entrar con el gesto mutilado de su mano.
«El Hombre Invisible no necesitó escuchar la confesión para saber que el Viejo no volvería a fumar», siguió contándome el Chukri, mientras contemplaba la lluvia y el portal donde yacía la gata muerta, ahora abandonada tras el festín.
Dios, Alá o el que fuese no sólo deseó instalar el abuso en nuestra especie, ya se sabe, la certeza de que el más fuerte siempre triunfa sobre el débil es asunto general en todo organismo viviente. Con estas cosas que salpican y derrotan, William Burroughs se convertiría en el primer cómplice del crimen cometido por el joven Lucien Carr en una madrugada de hace ya muchos años. El segundo cómplice fue Jack Kerouac.
El Chukri me lo fue contando todo; sus palabras chocando contra el cristal goteante de lluvia, dando a su relato la dimensión maliciosa del recuerdo salpicado por la sangre; el líquido nutriente de un crimen que recorre el tiempo y el espacio hasta llegar a la noche húmeda y caliente de Tánger.
Parece ser que David Eames Kammerer, al que apodaban «el Viejo», contaba con treinta y dos años de edad. Se trataba de un hombre grandullón, pelirrojo y narizotas, cuya obsesión por el joven Lucien Carr le había llevado a la vida nómada, haciendo de sus empleos un trajín, demandando trabajos para después renunciar a ellos, y así poder seguir al joven rubio del que se había enamorado cuando era instructor de los boy scout.
Hasta el momento de su asesinato, Kammerer trabajaba de portero en un edificio del Greenwich Village, en Morton Street, a cambio de cubrir sus necesidades más primarias, es decir, la comida y el alojamiento. Por otro lado, Lucien Carr era un Rimbaud de mirada lasciva y bigotes de ratón que animaba las reuniones. Había nacido en Nueva York y, en el momento de cometer el crimen, tenía diecinueve años.
Se trataba de un joven que siempre andaba lo suficientemente borracho para sacársela y ponerse a mear por la ventana o en el estribo del mostrador de cualquiera de los bares donde solía quedar a beber con el viejo Kammerer hasta que echaban el cierre. Luego iban hasta el apartamento de Burroughs en Bedford Street, donde se peleaban desnudos por el suelo ante la mirada febril del Hombre Invisible que alimentaba así su enfermedad y, con ello, su deseo.
La ceremonia dramática, ejecutada por los cuerpos desnudos, era tan sólo el principio de un ritual en el que los jadeos animaban la carne. Llevado por el hedor de las axilas sudadas de los luchadores, el Hombre Invisible se masturbaba hasta despellejarse. Se podía permitir estos y otros excesos.
El Chukri me explicó lo que yo sabía, que el Hombre Invisible era un niño bien con estudios universitarios en Harvard, nieto del fundador de una empresa de máquinas calculadoras que extendía su proyección y su imperio en un mundo superpoblado donde los recursos alimentarios progresan aritméticamente. Por herencia genética, la fórmula matemática que operaba en el cerebro de William Burroughs no estaba exenta de los extraños símbolos que, tras el orgasmo, expresan la ascensión del espíritu desde la misma materia. Porque sus representaciones mentales respondían al mecanismo que gobierna el mundo con arreglo a cierta álgebra; una combinación de elementos permutables donde el sexo y el crimen son las constantes que traen como resultado la necesidad de ellas. Por lo mismo, la autodestrucción participaba de su fórmula.
De eso estaba seguro el Chukri cuando el Hombre Invisible entró en una tienda de la Sexta Avenida donde vendían material de granja. Al final, se decidiría por la esquiladora de ovejas. El impulso de amputar su dedo tenía el mismo origen que el de matar a un hombre.
«A ambos impulsos los domina el álgebra de la necesidad ", afirmó el Chukri, mientras jugueteaba con un cigarrillo sin encender aún entre los dedos.
Fue también por eso que Burroughs escucharía en silencio la confesión de Lucien Carr, identificándose con el ímpetu ingobernable que trae como resultado el crimen. Nadie mejor que el Hombre Invisible para saber que aquel asesinato, más que un acto de legítima defensa, fue el resultado de una operación aritmética donde el sexo, la literatura y la droga pasan a ser conceptos permutables de una fórmula a la espera de ser escrita.
Cuando Burroughs terminó de escuchar la confesión, aconsejaría a Lucien Carr que tirase al váter el paquete de cigarrillos que había robado al viejo Kammerer. Acto seguido, el joven Lucien Carr salió del apartamento del Hombre Invisible y fue al encuentro de su otro amigo, un joven moreno, fuerte y perverso, al que habían expulsado de la Marina por motivos psiquiátricos, según constaba en el informe médico. Se llamaba Jack Kerouac, y en aquellos momentos dormía en un apartamento de la calle 118 Oeste que compartía con dos mujeres: Joan Vollmer y Edie Parker. Tenía veintidós años. Cuando golpearon la puerta, una de las mujeres se sobresaltó y dejó de abrazar a Kerouac para salir a abrir.
Tiempo después, cuando todo hubo pasado, Kerouac y Burroughs escribirían una novela a cuatro manos donde evocaron con detalles de ficción lo sucedido aquella noche. La titularon And the Hippos Were Boiled in Their Tanks que, traducida al castellano del Chukri, venía a ser algo así como: «Y los hipopótamos se frieron en sus propias sartenes».
Sin duda, el Chukri había estado más cerca que yo del corazón engañoso de esta sórdida historia. Por ello, siguió contándome cómo el joven Lucien Carr entró en el apartamento y se acercó hasta la cama donde Kerouac se desperezaba. Fue cuando le secreteó en el oído que ya se había deshecho del Viejo. Tras escuchar aquello, Kerouac decidió que no iba a dormir más. Se levantó de la cama y, con gesto macho, guiñó un ojo a Lucien Carr para que lo acompañara hasta la calle.
Frente a un bar, Kerouac señaló una alcantarilla donde el joven Lucien Carr se arrodilló para soltar la navaja. Lo hizo a la vista de todo el mundo, como si quisiera compartir su crimen, lo más parecido a un acto poético que buscase ser propagado, dijo el Chukri empuñando la botella de cerveza, acuchillando el aire al azar en un brindis que parecía una caricia recién inventada. «¡Bssaha!», exclamó, antes de bebérsela a gollete hasta vaciarla de un trago. Se encendió el último cigarrillo del paquete y siguió contando que Kerouac y el joven Lucien se metieron en un bar a beber, y que cuando estuvieron lo suficientemente borrachos se perdieron entre el tumulto de la gente que iba al trabajo, finalizando su deriva en la oscuridad de un cine donde pasaban la película de Zoltan Korda, Las cuatro plumas.
«¿La has visto?», me preguntó el Chukri, dejando mi respuesta en el aire cuando se levantó y fue al mostrador a por otro paquete de tabaco.
Fue entonces cuando pude imaginar a los dos amigos, acomodados en la sala de butacas, buscándose a través de los calzoncillos. La mímica de sus manos, dejándose resbalar, evocaba un crimen que ahora, en la oscuridad del cine, recreaban con suspiros angustiados. «Si no puedes quererme, mátame». El Chukri me confirmó que fue entre jadeos como aquellos dos hombres sellaron su pacto secreto, un acuerdo de fiebre que tuvo su continuidad en el Museo de Arte Moderno, ante la excitación de saberse cerca del peligro mientras contemplaban el cuadro de Modigliani donde Jean Cocteau aparece con la expresión consumida en toda la elegancia de su rostro.
Esa misma tarde, llevado por los demonios del crimen, el joven Lucien Carr se presentaría en la oficina del fiscal del distrito para confesar que había sumergido el cadáver del viejo Kammerer en el río, llenando de piedras sus bolsillos. Al final fue sentenciado de uno a veinte años de prisión. Sólo cumplió dos. A William Burroughs, al contrario que a Kerouac, no lo pudieron arrestar como testigo. Su padre llegó a tiempo y con el dinero suficiente para que su hijo no entrase en la indecente cárcel del Bronx, conocida como «la Ópera».
No sería la última vez que el Hombre Invisible se viese envuelto en un homicidio, tampoco sería la última vez que el dinero de su familia atenuase su condena. El Chukri me recordó su célebre crimen, ocurrido años después, estando Burroughs en México junto a Joan Vollmer. «Sí, la otra chica que compartía apartamento con Kerouac», me vino a confirmar el Chukri, mientras un automóvil con las luces encendidas cruzaba la calle. Su reflejo nos iluminó a través de la cristalera del Negresco castigada por la lluvia.
El Chukri se enredaba por el laberinto de su memoria. El menguado trajín de la calle le daba una curiosa agilidad a su relato. Encendió otro cigarrillo para decirme que el álgebra de la necesidad llevaría a Burroughs a formular la teoría acerca del crimen definitivo.
«Porque todo crimen tiene algo de fascinante y la atracción al crimen reside en nuestra naturaleza más íntima», me confesaría el Chukri aquella tarde de lluvia.
Cualquiera se daría cuenta de que el Chukri estaba pensando en otra cosa, tal vez en el cadáver de la gata o en cualquier otra verdad para la cual no existen palabras que la expliquen. De lo que no cabía la menor duda era de que el Chukri te hacía creer que lo dicho por él era cierto, incuestionable.
Pude imaginar a Burroughs, armado con una Star del 38, diciéndole a su mujer que ya era hora de hacer el numerito de Guillermo Tell. A continuación, Joan se pone una copa de champán en la cabeza y William Burroughs apunta demasiado bajo. Con esta imagen, el Chukri llegó a la terrible conclusión de que Burroughs nunca se habría convertido en escritor de no haber sido por aquel disparo en la cabeza de su mujer. «Bill siempre fue consciente de hasta qué punto este suceso había determinado su forma de escribir».
A Burroughs lo sentenciaron a un máximo de cinco años.
«A las dos semanas estaba en la calle», comentó el Chukri con los bigotes rientes, salpicados de espuma. Es lo que tiene ser de familia con posibles, pensé yo.
«En el principio fue el tiempo, inmediatamente después vino el espacio, y luego vino el dinero. No hay más», añadió el Chukri, como si hubiera leído mis pensamientos.
Calculé que nos separaban más de sesenta años de aquellos sucesos, pero no pude seguir estimando la cronología, pues el Chukri volvió al crimen del joven Rimbaud para decirme que el dinero de la fianza de Kerouac lo puso la familia de Edie Parker, sí, la otra chica que dormía a su lado en el apartamento. Pagaron la fianza con la condición de que Kerouac contrajese matrimonio con ella. Antes de entrar en la cárcel del Bronx, la policía condujo a Kerouac hasta el depósito de cadáveres para que identificase el cuerpo del viejo Kammerer. Habían pasado tres días, el cadáver estaba hinchado y Kerouac no pudo reconocerlo.
«Con todo, lo que más llamó su atención fue que el pene de Kammerer seguía erecto», afirmó el Chukri, alzando su puño sobre la mesa con gesto obsceno, mientras la oscuridad deslustrada por la lluvia devoraba la tarde.
Llegados aquí, nadie puede saber cómo empezó la siguiente historia, pero lo cierto es que Burroughs se enamoró en Tánger de un muchacho español de nombre Enrique al que todos conocían como Kiki, un efebo de ojos castaños y rasgos de dibujo erótico que complacía a Burroughs en lo más íntimo; un chico de la calle que siempre sonreía por la punta de la boca de una manera sucia. Poseído por el tormento secreto, el Hombre Invisible pasa las noches y los días encerrado con Kiki en la habitación número 9 de un hotel llamado El Muniria. «Me haces ser marica», le decía el joven español, mientras le suavizaba con la lengua antes de medir la profundidad de las regiones sombrías.
Será durante este tiempo cuando Burroughs escriba, ame y se condene a todo lo que su imaginación descubra al ser poseído por los demonios de la heroína. Poca gente conoce la historia. El Chukri me la contó con el orgullo del que ha inventado un cuento verdadero. Parece ser que el tal Kiki había llegado a Tánger con su madre tras la guerra civil española. Hablaba de muchas cosas y lo hacía como defensa, con una tranquila arrogancia que le servía para despistar a los demás y dirigirlos hacia lo que realmente le interesaba.
Su padre había muerto en combate y Kiki se buscaba la vida por las callejuelas del crimen y del vicio, enredándose entre los bellos ademanes de los machos y los guiños de su salvaje ambigüedad.
Por dar fidelidad a su relato, el Chukri me dijo que conoció a Kiki cuando una tarde apareció con la máquina de escribir de Burroughs en el bar. «Quería vendérmela».
Tal y como contó el Chukri, pedía por ella una barbaridad, como si sólo con teclear al buen tuntún salieran las novelas terminadas. «Hace novelas, señor», recalcaba Kiki a cada rato, y movía los dedos sobre su botín. Pero el Chukri no quiso la máquina de escribir del Hombre Invisible. Sacó de su bolsillo un bolígrafo y le dijo a Kiki: «Y esto también hace novelas. Y mucho mejores».
Al final Kiki vendería la máquina de escribir por unos pocos dírhams que llevó a su casa para que su madre los gastase en comida. Cuando Burroughs lo supo, se sintió castigado, pero en el fondo había algo gustoso en su humillación. Se puso el abrigo y fue hasta el bazar donde su máquina estaba expuesta junto a las alfombras, lámparas y demás cachivaches decorativos. Nadie se había interesado por ella, lo que le llevó a comprender a Burroughs que no existe mayor libertad que el ser esclavo de un chico dominante.
«Sólo existes para su placer. Por eso, entregarse en cuerpo y alma, es una manera de abandonarse a la libertad, primero a la tuya, y luego a la de tu macho». Con estas palabras, el Chukri intentaba hacerme comprender el juego en el que Burroughs andaba metido con su amante, el tal Kiki; un juego que empezaba cada vez que Burroughs extendía billetes sobre la cama de la habitación del hotel, la número 9, recordó el Chukri de nuevo, siguiendo el movimiento ascendente del humo que desataba su cigarro.
Pero todo tiene su fin, y el Hombre Invisible había agotado ya su estancia en las habitaciones del placer. Había probado todos los límites; desde dejarse sodomizar por Kiki salvajemente en la esquina de la cama con la boca amordazada por unos calzoncillos meados, hasta dejarse apagar cigarrillos de hachís en el culo. El placer es imposible de definir, por eso es tan abierto y antojadizo, siempre susceptible de acabar siendo doloroso, hiriente y dispuesto a dejar cicatrices imborrables en la psique. Sin embargo, eso no es asunto exclusivo de los homosexuales, me quiso decir el Chukri, sino que hasta los más castos visitan sus propias cárceles privadas.
«Son rincones tan oscuros a los que nadie tiene acceso, que no podemos juzgar», afirmó el Chukri tras apurar su cerveza.
Imaginé a Burroughs, de nuevo, tumbado sobre la cama y con los tobillos sobre los hombros de su joven amante, dispuesto a dejarse penetrar por la fragancia primitiva que exhala el miembro viril, venoso y erecto, mientras bombea la jeringuilla en su brazo y los ojos brillan de desesperación.
Como si el Chukri leyera la extraña belleza de mi siniestra visión, me siguió contando que ese era el significado del afecto para el Hombre Invisible. En eso consistía, en sentirse poseído por el veneno de la heroína a la vez que se dejaba romper por la dureza de un jovencito a punto para la carne; los espasmos calientes que abren las mil ventanas ciegas que esperan la descarga; el escalofrío que le devuelve al lugar donde todo está permitido, y que es lo más parecido a un fondeadero situado en el culo del mundo: La Interzona.
Para Burroughs todo ocurría telepáticamente, nunca de manera consciente. Llevado por señales invisibles había conseguido callejear hasta encontrar el tenderete donde su máquina de escribir estaba expuesta. Un modesto dispensario de fábulas que llevaba un marroquí algo gordo y grasiento, y que todo el mundo llamaba Abdullah.
Burroughs le pagó y, antes de coger su máquina, el tal Abdullah agarró del brazo al Hombre Invisible y le miró muy fijo para advertirle que su rostro tenía el color gris de la muerte, a lo que Burroughs respondió que ya lo sabía, y que esperaba convertirse en serpiente. «¿Venenosa?», preguntó el comerciante. A lo que el Hombre Invisible respondió: «Claro, así estaré más seguro». Acto seguido, se llevó la mano al bolsillo y se tocó la pistola.
Nadie existe hasta que es observado. Descontando esta anécdota y alguna otra, Burroughs pasaría de incógnito por Tánger, como si él, o mejor, la ciudad, no hubiesen existido. Sabía llegar al infierno y también sabía divertirse en él. Jugar con fuego y sentir placer existencial en el rincón más oscuro de su cuerpo, un placer que le ponía a gritar sin ruido, consiguiendo que su vida fuera una ficción más veraz que la propia realidad.
«Porque todos somos personajes de nuestra propia vida —añadió el Chukri—, lo que sucede es que algunos sobrepasan los límites de la vida y, con ello, los límites de su propia historia. Puede decirse que son los que sufren un problema de ego, de exceso de ego. Yo nunca tuve ese problema. Nunca quise ser escritor, tan sólo quise escribir».
Era evidente que el Chukri buscaba explicarme de una manera cruel que la vida es una posibilidad insustituible y que Burroughs la agotó hasta los límites. Parece ser que cuando no pudo más, cuando la heroína le llevó a cruzar la última luz, Burroughs se marchó a Londres para seguir un programa de desintoxicación a base de apomorfina, un derivado sintético de la morfina. Tras permanecer recluido en la clínica en Addison Road, vuelve a Tánger dispuesto a sentir el aguijón carnal de su efebo.
Pero Kiki ya no está en Tánger. Pregunta por él y le dicen que está en España, que se ha enrolado como percusionista en una orquesta cubana; uno de aquellos conjuntos que ponían música a la España del desarrollismo de mediados de los años 50. Ahora también es posible imaginar al bello efebo en el escenario del Pasapoga, la sala más famosa del mundo, según anunciaban los pasquines. Un local con aparatosas escalinatas de falso mármol, barrocas molduras de purpurina dorada, columnas redondas y lujo de espejos. Es posible imaginar que allí, sobre el escenario, Kiki repicaba los cueros de una orquesta cuya máxima atracción la ponían tres cubanas cubiertas con vestiditos de lentejuelas pegados al cuerpo.
Calentaban el ambiente para el número que venía después, y que hacía la supervedete Perla Cristal, una joven argentina de ojos fieros y curvatura del demonio. Salía con un corsé y medias untadas a los muslos que se bajaba muy despaaaaacio, mientras la orquesta tocaba con mucho metal el boogie, ritmo que había hecho famoso al Pasapoga. Luego tiraba las medias como Gilda el guante, pero en versión criolla y húmeda. Las medias siempre caían en la balaustrada, y el público masculino llamaba al camarero a voces. Estaban secos y necesitaban mojar el gañote. Ni que decir tiene que la supervedete se benefició a Kiki durante un par de noches ante los ojos incrédulos del jefe de la orquesta, un algodonero mestizo, como le llamaban los directivos del Pasapoga con toda la guasa.
El Chukri me siguió contando que esto despertó los celos de las integrantes de la orquesta y que no había noche, tarde o día, que Kiki no acabase encamado con alguna de ellas. Una de esas veces, en la pensión de la calle Montera donde la orquesta estaba alojada, ocurrió el trágico suceso que sería la antesala de sangre al crimen del Jarabo que años después conmovió a Madrid, pues, en un ataque de celos, el mestizo algodonero acabó con la vida de Kiki. Para ello se sirvió de un cuchillo de cocina que hundió una y otra vez en la carne prieta del efebo, mientras este empujaba su virilidad en la boca de una de las cubanas.
Cuando Burroughs se enteró de esto, supo que no había vuelta atrás y que estaba condenado a vivir en comunión con los muertos.
«Porque siempre es otra persona la que muere, nunca tú —me dijo el Chukri, apurando el cigarrillo—. Nadie es capaz de contar lo que se siente tras su propia muerte. Ese es el verdadero secreto de la vida. En cualquier momento surge la posibilidad, te mueres y adiós muy buenas». Dicho esto, el Chukri arrojó la colilla al suelo y la restregó con la suela de su zapato.
Con ello, entendí que a Burroughs sólo le faltaba morir para sentirse vivo, por eso vestía siempre con el olor y el aspecto de un muerto.
Afuera había dejado de llover y el cadáver de la gata se empezaba a cubrir de moscas.