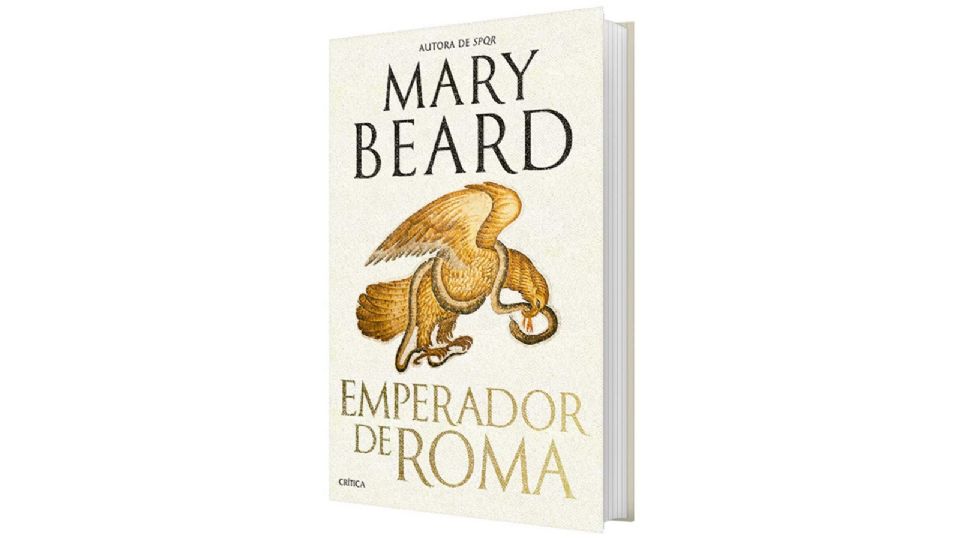¿Fanáticos del control, adictos al trabajo o adolescentes malcriados? ¿Cómo eran realmente los emperadores de Roma?
En SPQR, Mary Beard narró la historia milenaria de la antigua Roma. En este nuevo libro centra su atención en los emperadores que gobernaron el Imperio romano para darnos una versión matizada y más precisa de estas glorificadas figuras clásicas. Desde Julio César (asesinado en el 44 a.C.) hasta Alejandro Severo (asesinado en el 235 d.C.), pasando por el loco de Calígula, el monstruoso Nerón y el filósofo Marco Aurelio, Mary Beard recorre la vida y los mitos de los grandes gobernantes romanos y nos plantea grandes preguntas: ¿qué poder real ostentaban los emperadores?, ¿quién movía los hilos entre bambalinas?, ¿cómo se gobernaba un imperio tan vasto?, ¿realmente estaban las paredes de palacio tan manchadas de sangre?
Para darnos respuesta y acercarnos un poco más a la realidad imperial, Mary Beard sigue los pasos del emperador de cerca: en su hogar y en las carreras, en sus viajes e, incluso, de camino hacia el cielo; nos presenta a sus esposas y amantes, a sus rivales y esclavos, a los bufones y soldados de la corte y a la gente corriente que le entregaba cartas de súplica. Emperador de Roma nos lleva directamente hasta el corazón de Roma, y de nuestras fantasías sobre lo que era ser romano, a través de un relato como nunca antes se había contado.
Te podría interesar
Fragmento del libro de Mary Beard “Emperador de Roma. Gobernar el Imperio romano”. Editado por Crítica, © 2024. © 2023 Traducción: Silvia Furió. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Mary Beard es catedrática de Clásicas en el Newnham College, Cambridge. Es editora en The Times Literary Supplement y autora del blog «A Don´s Life». Es miembro de la Academia Británica y de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
Emperador de Roma | Mary Beard
Capítulo 1
Gobierno de un solo hombre: conceptos básicos
Descripción del puesto de emperador
El 1 de septiembre del año 100 e. c., más o menos un siglo antes del reinado de Heliogábalo, Cayo Plinio Segundo se puso en pie para ofrecer al Senado un extravagante discurso de agradecimiento al emperador Trajano. El Senado, que era una de las instituciones políticas más antiguas y prestigiosas de Roma, ahora se había convertido en consejo, tribunal de justicia y mentidero de unos seiscientos senadores, entre ellos el emperador y otras destacadas figuras políticas. Era un grupo heterogéneo de la élite rica de Roma que incluía tanto a lacayos como a descontentos, y tanto a la vieja aristocracia como a los nuevos ricos.
Plinio, como hoy solemos llamarlo para abreviar, era un administrador quisquilloso cuyos despachos a la capital desde su puesto en el mar Negro todavía podemos leer (pp. 259-263). Era también un abogado rico y muy solicitado, y a él le debemos el único testimonio directo conservado de la erupción del Vesubio en el año 79 e. c., que con diecisiete años pudo contemplar desde una distancia segura. En esta ocasión, en el año 100, había sido elegido para ocupar el puesto, durante septiembre y octubre, de uno de los dos cónsules. En otros tiempos, este puesto había sido uno de los cargos electos más importantes del Estado romano, y en aquellos momentos todavía conllevaba una enorme distinción, aunque para entonces no la concedía el público votante, sino, en la práctica, el propio emperador. Por este motivo, se había asentado la costumbre de que los nuevos cónsules expresaran su agradecimiento al emperador en un discurso frente al Senado reunido. Plinio subió al estrado y se situó de pie junto al otro cónsul y al propio Trajano, en la ostentosa «casa del Senado», específicamente construida por Julio César en el corazón de Roma a conveniencia del emperador, cuyo principal palacio imperial se encontraba a unos escasos diez minutos de trayecto en litera.
Estas expresiones de agradecimiento raramente eran más que una rutina obligada y aburrida. Incluso el propio Plinio reconoció que dichos discursos suscitaban poco interés, y que el emperador se veía obligado a escuchar un montón de parlamentos parecidos. Unos pocos años antes, en el 97 e. c., uno de estos discursos consiguió cierta desafortunada notoriedad cuando un cónsul octogenario murió a causa de las heridas sufridas mientras lo preparaba: se le había caído el grueso libro que estaba consultando, se inclinó para recogerlo y sufrió un accidente que sigue siendo muy común hoy día: resbaló en el suelo pulido, se rompió la cadera y nunca se recuperó. El discurso de Plinio obtuvo una clase de fama bien distinta, ya que, tras pronunciarlo en el Senado (donde la afluencia debió de ser escasa en el mes de vacaciones de septiembre), lo repitió varias veces ante sus amigos y lo leyó en voz alta en tres sesiones de recitales privados durante tres días sucesivos (esto no era el ejercicio de vanidad que hoy podría parecer, sino una forma de entretenimiento habitual entre la aristocracia romana). El propio Plinio lo plasmó por escrito y lo hizo circular como ejemplo de oratoria pública, y así nos ha llegado bajo el título de Panegírico. Esperemos que sea la versión ampliada del original pronunciado ante el emperador y el Senado. Lo que ahora podemos leer, según mis cálculos, tardaría más de tres horas en ser declamado, incluso a un ritmo vertiginoso. No obstante, no deja de ser un valioso documento de un particular encuentro cara a cara entre súbdito y emperador y de las palabras pronunciadas en esa ocasión. Más aún, es casi una descripción del trabajo que supone ser emperador romano.
Los lectores modernos consideran que este elogio adulador, desbordante y prolijo dirigido a Trajano es un aspecto tan insufrible de la autocracia romana como todas aquellas historias de caprichosa crueldad o lujo pervertido. Cada página del Panegírico aporta una nueva hipérbole: el emperador, proclama Plinio, es un modelo de perfección; una combinación inspiradora de «seriedad y buen humor, autoridad y benevolencia, poder y amabilidad»; un ídolo para sus devotos súbditos, que acuden a toda prisa, con sus pequeños en los hombros, para alcanzar a verlo de refilón; un estímulo único para la tasa de natalidad romana, por la sencilla razón de que nadie duda en traer niños a un mundo bendecido por un gobernante tan benevolente. Cuán diferente, insiste, del monstruoso emperador Domiciano, asesinado pocos años antes, en el 96 e. c., que se agazapaba en su sangrienta guarida, se atiborraba en sus sofisticados banquetes con platos más que ingeniosos y celebraba «pretendidas» victorias militares que, en realidad, no había ganado: «una terrible arrogancia en el rostro, ira en sus ojos y una palidez femenina en su carne». (Los paralelismos —en falsedad, afeminamiento y cocina— con las historias de Heliogábalo son evidentes.) Comparadlo con Trajano, insta Plinio, un emperador que se distingue por su acogedor palacio libre de crímenes, sus sencillas cenas, su auténtico historial de guerras y su fuerte constitución (con un toque de cabellos canosos que añaden mayor autoridad). «Así como los gobernantes del pasado», prosigue el adulador, «habían dejado de usar las piernas y eran trasladados por encima de nuestras cabezas sobre los hombros y espaldas de esclavos, a ti, tu propio prestigio, tu gloria, la devoción de tus ciudadanos y la libertad te transportan mucho más arriba que a ellos». Puede que no nos sorprenda que un crítico moderno haya descartado sin ambages el discurso entero afirmando lo siguiente: «Ha caído, merecidamente, en el desprecio casi universal».
Hoy en día, en general, somos menos sensibles a los matices del elogio de lo que lo fueron las generaciones anteriores. No obstante, en el caso del agradecimiento de Plinio, deberíamos reprimir parte de nuestro «desprecio». El discurso es más complicado de lo que puede parecer a simple vista. Para empezar (aunque eso no te predisponga a favor), lo que se anuncia como un elogio al emperador es también un elogio al propio Plinio. Por ejemplo, este parlamento nos muestra la relación tan cercana que Plinio tenía con su querido amigo Trajano (de hecho, hasta el extremo de besarse) y nos permite compartir la familiaridad de sus largas veladas juntos en palacio, sus cenas sin pretensiones y el gozo de sus afables conversaciones. Se nos obsequia también con ejemplos virtuosos de la pericia del propio Plinio (algunas páginas sobre las complejidades del impuesto sobre la herencia, del que tenía un conocimiento muy minucioso, son especialmente complicadas para el lector moderno). El Panegírico es una reivindicación del estatus del propio Plinio frente al emperador y al resto de los senadores.
Sin embargo, más concretamente, incrustadas en la adulación hay algunas lecciones para que el emperador las tenga en cuenta. Cuando Plinio llega a la parte de los agradecimientos, no hay mejor manera de influir en el comportamiento de un hombre que alabarlo por las cualidades que tú quieres que tenga, tanto si las tiene como si no. Es en este sentido que el Panegírico proporciona una detallada descripción del trabajo que corresponde al cargo de emperador, redactada por un destacado miembro de la élite romana. Bajo las alabanzas superficiales ofrece instrucciones de cómo ser un buen gobernante. Las virtudes imperiales otorgan a la historia un sabor menos picante que los vicios, y celebrar las cualidades de un autócrata benevolente no suena sincero para el público moderno. Pero vale la pena prestar atención a la descripción del puesto que hace Plinio, como contrapeso a las terroríficas y fantásticas historias del poder imperial.
Plinio enumera todo un abanico de requisitos específicos. Su emperador ha de ser generoso: debería proporcionar placer a su pueblo mediante los espectáculos, y apoyo práctico mediante la comida y el dinero. Ha de construir monumentos públicos para el bien común, no para su propia comodidad o autocomplacencia. Ha de conquistar en la guerra. En un escabroso fragmento, Plinio, el administrador que fácilmente puede quedar sepultado bajo los detalles de la tributación, y cuyo breve servicio militar estuvo alejado de la acción enemiga, alaba al emperador cuyos logros consisten «en campos de batalla repletos de gigantescos montones de cadáveres y mares teñidos de sangre». Presenta también principios más generales para guiar la conducta del emperador. Ha de ser transparente, renunciando a apuntalar su posición con falsas pretensiones y falsos logros. Para Plinio, los «malos» emperadores hacían trampas incluso cuando cazaban por diversión, cobrándose piezas que previamente habían sido acorraladas para que ellos pudieran disparar. Y recurriendo a una frase que revela hasta qué punto estaba incrustado el lenguaje de la esclavitud en el lenguaje del poder romano, afirma que el emperador debe actuar como un padre para sus súbditos, no como un amo de esclavos (dominus), garantizando su libertad sin forzarlos a la servidumbre. Ante los senadores, debe actuar como «uno de nosotros» (literalmente, en latín, unus ex nobis).
Durante el resto de este capítulo sobre los orígenes y los «conceptos básicos» del gobierno de un solo hombre en Roma, las relaciones de Plinio con Trajano serán el punto de referencia. También lo será su concepción del gobernante ideal, basada en una moralidad severa y magnánima y en un elitismo estrecho de miras (ningún romano corriente sería jamás invitado a una cena cordial en palacio), aunque en ocasiones incurre en una flagrante autocontradicción. Cuando, hacia el final del Panegírico, Plinio le da las gracias al emperador por «ordenarnos ser libres», él mismo debió de percatarse de que, según la lógica romana, solo a los esclavos se les podía ordenar ser libres. Involuntariamente, sin duda, estaba expresando la contradicción latente en el hecho de ser ciudadano bajo un autócrata, benévolo o no.
El reparto de poder en la República y los orígenes del imperio
Cuando Plinio, en calidad de nuevo cónsul, se levantó para pronunciar su discurso en septiembre del año 100 e. c., Roma había estado gobernada por un emperador durante más de un siglo. No obstante, la propia ciudad tenía más de ochocientos años de antigüedad, y gran parte de este tiempo, tras una serie en gran medida mítica de siete reyes —que empezaba con el fundador Rómulo y terminaba con la expulsión de Tarquinio «el Soberbio» en torno al año 500 a. e. c.—, fue gobernada por una especie de democracia, lo que hoy en día suele denominarse República romana.
La apostilla «especie de» es importante. Sin duda, los principales cargos políticos del Estado, incluidos los cónsules en lo alto de la jerarquía, eran elegidos democráticamente por todos los ciudadanos varones, y esos mismos ciudadanos se encargaban de redactar leyes y tomar decisiones acerca de la guerra y la paz. Pero era un sistema dominado por los ricos. Sus votos en las elecciones contaban deliberadamente más que los de los pobres, y solo ellos podían presentarse como candidatos y dirigir los ejércitos de Roma. Entretanto, el Senado, compuesto por varios cientos de antiguos cargos públicos, era la institución política más influyente del Estado. Pese a que, tanto entonces como ahora, su exacto poder formal es difícil de definir, las decisiones del Senado solían respetarse. Sería quizás más correcto llamar a este gobierno «sistema de poder compartido» en vez de calificar directamente de «sistema democrático». Aparte del Senado, cuyos miembros eran vitalicios, todos los cargos políticos estaban restringidos temporalmente y se ejercían solo durante un año, y siempre de forma conjunta. Siempre había dos cónsules en el cargo. El siguiente puesto de la jerarquía lo ocupaban los «praetores», responsables de la administración de la ley, entre otras cosas. Estos magistrados fueron aumentando gradualmente en número, de modo que acabó habiendo dieciséis «praetores» cada año. No se trataba tan solo de crear más funcionarios para poder lidiar con una carga de trabajo cada vez mayor, aunque esto también influía. El principio subyacente de la República era: nunca tuviste el poder por mucho tiempo, y nunca solo.
Este era el sistema de gobierno bajo el que Roma forjó su imperio —muchos años antes de tener emperador— y dominó gran parte de lo que hoy es Europa y más allá: «tiñendo los mares de sangre», como lo expresó Plinio. Siempre se ha debatido sobre qué les impulsó a ello y por qué tuvieron un éxito tan sorprendente en sus conquistas, sobre todo durante su principal período de expansión entre los siglos ii y i a. e. c. El historiador griego Polibio, del siglo ii, ya se preguntaba cómo era posible que Roma, un pueblo corriente del siglo v del centro de Italia, hubiera llegado a dominar la mayor parte del Mediterráneo en unos pocos cientos de años.
Es muy fácil atribuir este éxito al militarismo y a la agresividad de los romanos, o a su mayor disciplina y pericia en el campo de batalla. Por supuesto, eran militaristas, pero también lo eran la mayoría de los pueblos que conquistaron. Por otro lado, los romanos tenían sus flaquezas en las destrezas de combate; al principio, por ejemplo, carecían de habilidad en las batallas navales, hasta el extremo de ser motivo de chanza. La mejor explicación (o suposición) es que, de alguna manera, la agresividad y el militarismo se combinaban con un ethos altamente competitivo entre la élite romana en su anhelo de gloria militar, con recursos casi ilimitados de efectivos a su disposición una vez controlada gran parte de Italia y, muy probablemente, con el factor «suerte». Todo ello redundó en una extensa, rápida y violenta expansión imperial. No obstante, seguimos ignorando en gran medida cómo se combinaron exactamente estos elementos y cuáles fueron los factores realmente decisivos.
Lo que sí se sabe es que estas series de conquistas tuvieron un efecto casi revolucionario en la política de Roma, además de las consecuencias obvias para las víctimas. En parte, las alteraciones políticas se debieron a los enormes beneficios del imperio, que destruyeron la teórica igualdad entre los miembros de la élite que compartían el poder, una igualdad que, hasta entonces, había mitigado su rivalidad competitiva. Sin embargo, en el caso de los comandantes, las guerras generaban fortunas personales, sobre todo las que se libraban contra los reinos del Mediterráneo oriental, y esto provocó que en la cúspide de la sociedad romana se creara una brecha cada vez mayor entre una minoría de «grandes hombres» de éxito y el resto. Cuando uno de estos grandes hombres, el magnate Marco Licinio Craso, señaló que no podía considerarse rico ningún hombre que no pudiese reclutar un ejército con su propio dinero, puso de manifiesto el nivel de riqueza que manejaban unos pocos afortunados (él mismo había heredado una fortuna y acumuló otra con la especulación inmobiliaria). Pero también se dio cuenta del uso que se le podía dar a esta riqueza. Como se vio después, nada de esto redundó en su propio beneficio. Fue asesinado en el año 53 a. e. c. en lo que prometía ser una lucrativa campaña contra el Imperio parto (que se extendía al este de la moderna Turquía), y, presuntamente, su cabeza cercenada terminó usándose como sangriento accesorio en la representación de una tragedia griega en una boda real parta.
De igual importancia eran las presiones que ejercía el creciente territorio imperial sobre las estructuras del poder compartido del gobierno republicano de Roma. Tradicionalmente, los cargos electos que se encargaban de las cuestiones internas de la ciudad se ocupaban también de los asuntos exteriores, ya fuera al mando de las legiones en primera línea de guerra, ya «manteniendo la paz» o resolviendo problemas. Para empezar, los romanos no perseguían la intervención ni el control directo de los territorios conquistados, más allá de recaudar impuestos, explotar los recursos locales (como las minas de plata de Hispania) y salirse con la suya cuando les apeteciera. Pero, aun así, las diferentes funciones eran cada vez más difíciles de encajar en el marco de los cargos compartidos anuales y temporales. Después de todo, podían transcurrir meses de un cargo anual antes de que un hombre llegase desde Roma a un lugar conflictivo en la frontera del imperio.
Los romanos, que no estaban ciegos ante esta realidad, llevaron a cabo varios ajustes. Por ejemplo, los titulares de los distintos cargos empezaron a servir en puestos de ultramar durante un período de tiempo adicional, después de haber cumplido su año en Roma. Pero, de todos modos, las crisis generadas por el imperio a veces requerían soluciones más radicales. Si se quería, supongamos, limpiar el mar Mediterráneo de «piratas» (término que para los antiguos era algo parecido a «terroristas»), había que dotar de autoridad y recursos a un único comandante durante un plazo de tiempo potencialmente largo, cosa que incumplía los principios tradicionales de poder temporal compartido de los cargos romanos. En otras palabras, el imperio fue destruyendo gradualmente las peculiares estructuras de gobierno que habían posibilitado su existencia desde el principio y allanando el camino hacia el gobierno de un solo hombre. El imperio creó a los emperadores, no al revés.
Precuelas de la autocracia
A lo largo de la primera parte del siglo I a. e. c., Roma fue testigo de una serie de precuelas de la autocracia. Uno de los hombres clave de la década de los años 80, Lucio Cornelio Sila, entró en Roma con su ejército, se nombró a sí mismo «dictador» e impuso un programa de reformas políticas conservadoras, antes de dimitir dos años después y morir en la cama. Según se dice, falleció por una desagradable enfermedad terminal, pero quizás tuvo un final mejor del que merecía, dados los escuadrones de la muerte que había soltado por la ciudad. Solo una década después, Gnaeus Pompeius Magnus (Pompeyo Magno) estuvo al borde de alcanzar el poder en solitario, aunque de un modo ligeramente más sutil. Recibió el encargo, mediante el voto de los ciudadanos, de deshacerse de los piratas; para ello, contaba con un enorme presupuesto y con una autoridad que lo situaba por encima de todos los demás funcionarios en el Mediterráneo oriental por un período de tres años. (En realidad, necesitó tan solo tres meses, pero prosiguió con un mandato todavía más prolongado, un presupuesto mayor y una mayor cuota de poder, con el fin de enfrentarse a otros enemigos de Roma.) Consiguió ser nombrado cónsul en solitario, sin ningún colega, algo que hoy puede parecernos insignificante, pero que suponía una flagrante vulneración de los principios republicanos. Invirtió dinero en grandes edificios públicos en la propia Roma, igual que hicieron los posteriores autócratas, y esporádicamente vio su propia imagen en monedas acuñadas en ciudades de fuera de Italia, algo que en la antigüedad, y todavía hoy, constituye un indicador clave de poder monárquico.
No obstante, el punto de inflexión llegó a mediados del siglo I a. e. c. con Julio César, que estuvo en la cúspide entre la especie de democracia de Roma y el gobierno de los emperadores. La carrera de César empezó de forma harto convencional para un miembro de la élite romana, a pesar de que autores posteriores conjeturan que desde una edad temprana albergaba secretamente ambiciones desmesuradas. Una historia apócrifa lo imagina, a sus treinta años, mirando compungido la estatua de Alejandro Magno (de quien Pompeyo tomó prestado su nombre, «Grande o Magno») y lamentando su lento inicio en comparación con el precoz rey macedonio. No obstante, tras dirigir una campaña militar enormemente exitosa (y sorprendentemente brutal) en la Galia, y tras conseguir que su comandancia se ampliara durante ocho años ininterrumpidos, siguió el ejemplo de Sila. En el 49 a. e. c., marchó sobre Roma con su ejército «cruzando el Rubicón», que entonces marcaba el límite entre la Galia e Italia, y pronunciando la archiconocida frase Alea iacta est para indicar que «cruzaba el punto de no retorno». En la guerra civil subsiguiente, sus enemigos estaban comandados por Pompeyo, que ahora, para variar, desempeñaba el papel de conservador tradicionalista y que terminó decapitado en las costas de Egipto, donde buscaba refugio. César utilizó esta victoria para tomar efectivamente el control exclusivo del gobierno romano. El Senado lo nombró «dictador», y en el año 44 se convirtió en «dictador a perpetuidad».
En cierto modo, sin embargo, César todavía dirige la mirada hacia la República. Su carrera había comenzado en el marco tradicional de los cargos electos de corta duración. Incluso su «dictadura» tenía por lo menos tenues vínculos con un cargo temporal antiguo concebido para gestionar emergencias públicas, aunque, desde Sila, el término había adquirido un significado cada vez más parecido al actual. Por esta razón, muchos historiadores tienden recientemente a tratar a César como el último aliento del viejo orden. Ya en el siglo ii e. c., el biógrafo Suetonio (de nombre completo, Cayo Suetonio Tranquilo), que estaba redactando las Vidas de los primeros doce emperadores romanos, decidió empezar con Julio César, el principal fundador de la dinastía imperial. Y no le faltaba razón, porque todos los gobernantes romanos que le siguieron adoptaron el nombre de «César», hasta entonces un apellido romano corriente, como parte de su propia titulatura oficial (una tradición que se ha perpetuado hasta los modernos káiseres y zares). Y este es el título que usó Plinio para dirigirse al emperador en su discurso de agradecimiento: no lo llamó «Trajano», sino «César» (de hecho, recurre a este término más de cincuenta veces, mientras que solo una vez lo llama «Trajano»).
Es fácil comprender por qué a César se le adjudicó este papel de fundador. Aunque no transcurrieron ni cuatro años entre su victoria sobre Pompeyo y su propia muerte en el año 44 a. e. c. (y aunque apenas permanecía más de un mes seguido en la ciudad porque tenía que aplacar otros focos de la guerra civil en el exterior), César consiguió cambiar el rostro de la política romana de forma tan radical y polémica que sentó las bases para los emperadores posteriores. Como ellos, controlaba las elecciones de los altos cargos y nombraba a candidatos que, después, simplemente recibían el visto bueno de los votantes. Si Pompeyo se había conformado con que su efigie apareciera en las monedas acuñadas en el extranjero, César quiso que también apareciera en las acuñadas en Roma (fue el primer romano vivo que lo consiguió), y se lanzó a inundar la ciudad y el mundo exterior con su imagen en cantidades nunca vistas antes: se elaboraron cientos de retratos, si no miles. Además, ejerció un poder sin precedentes en nuevos ámbitos, al parecer con desenfreno. El irónico chiste de Cicerón de que las estrellas del firmamento estaban obligadas a obedecerle era una referencia a su osada reforma del calendario romano, que modificaba la duración del año y de los meses, y, en efecto, introducía el «año bisiesto», tal como hoy lo conocemos. Solo los autócratas todopoderosos —o, como en la Francia del siglo XVIII, las camarillas revolucionarias— pretenden controlar el tiempo.
César estableció también una pauta para el futuro por la forma en que murió, asesinado en el año 44 a. e. c., poco después de haber sido nombrado «dictador a perpetuidad». Su muerte se convirtió en una advertencia para sus sucesores y en un modelo para el asesinato político que ha durado hasta nuestros días. (John Wilkes Booth eligió la fecha del asesinato de César —«los idus de marzo», el día 15 del mes según nuestro calendario— como palabra clave cuando planificó el asesinato de Abraham Lincoln en 1865.) La verdad es que, gracias a William Shakespeare y a otros, los asesinos de Julio César han recibido un trato más bien condescendiente por parte de la historia. Los autores del asesinato fueron, previsiblemente, un grupo mixto, formado por algunos idealistas defensores de la libertad y por individuos descontentos, egoístas y deseosos de poder; entre todos, emboscaron y mataron al dictador durante una reunión del Senado, dejándolo muerto frente a la estatua de Pompeyo. Marco Junio Bruto, que, en la obra de Shakespeare, Julio César, aparece caracterizado como un honorable patriota, fue probablemente uno de los más egoístas e interesados de la camarilla. Contaba con un abominable récord en cuanto a explotación de personas en el Imperio romano. Es tristemente notorio que prestó dinero a una ciudad de Chipre a un 48% de interés, cuatro veces más que el máximo legal, e hizo que sus agentes bloqueasen la cámara consistorial para recuperar lo que se le debía, matando de hambre a cinco concejales durante el proceso. Y, dos años después del asesinato de César, pese a su oposición a la monarquía, hizo representar su propia efigie en las monedas que acuñó para pagar a sus tropas.
Es más, el éxito de los asesinos a la hora de eliminar a su víctima (lo que a menudo es la parte fácil) se vio ensombrecido porque nadie había planificado lo que había que hacer a continuación. Tras la muerte del dictador, hubo una guerra civil que duró una década, y lo primero que hicieron los partidarios de César fue lanzarse sobre sus asesinos, y después unos contra otros. Hacia el año 31 a. e. c., el enfrentamiento se había reducido a dos bandos: por un lado, el secuaz de César, Marco Antonio, que ahora tenía una alianza (y algo más) con la célebre reina Cleopatra de Egipto; y por el otro, el sobrino nieto de César, Octaviano, que se había convertido oficialmente en su hijo mediante una adopción póstuma en el testamento de César (una práctica romana harto común). La batalla final se libró en el mar, frente a la costa del norte de Grecia, cerca del promontorio de Accio, justo al sur de la isla de Corfú. La batalla de Accio, tal como se la conoce, fue celebrada por todo lo alto en la propaganda posterior como una victoria heroica y decisiva de Octaviano y como el comienzo glorioso de una nueva era. De hecho, se ganó más por deserción y deslealtad que por heroísmo. Los planes de batalla de Marco Antonio fueron filtrados al enemigo por uno de sus generales y, según la reconstrucción más plausible, Cleopatra regresó a Egipto con sus naves y su tesoro, casi antes de empezar la batalla, seguida inmediatamente por Marco Antonio. Todavía se debate hoy hasta qué punto fue ignominiosa la partida, pero muchos autores antiguos estaban dispuestos a presentar a Cleopatra como una reina cobarde que no fue capaz de soportar la presión y simplemente se largó. Fueran cuales fuesen las circunstancias, Octaviano quedó como único líder del mundo romano y futuro emperador de Roma. Dicho de otro modo, los asesinos, aunque indirectamente, propiciaron aquello contra lo que pretendían luchar: el gobierno permanente de un solo hombre.
El nuevo atuendo del emperador
El historial de Octaviano durante los conflictos que siguieron a la muerte de Julio César se halla a medio camino entre lo ilegal y despiadado y lo sorprendentemente sádico. En el 44 a. e. c., con tan solo diecinueve años, reclutó lo que acabaría siendo su milicia privada e inició un reinado de terror en Italia con la colaboración de Marco Antonio, que fue su aliado durante un tiempo. De común acuerdo recurrieron a una serie de asesinos oficialmente patrocinados, con el triple objetivo de castigar a los enemigos de César, saldar cuentas pendientes y recaudar dinero con la venta de las propiedades de las víctimas. La propaganda hostil aseguraba que en una ocasión Octaviano le sacó los ojos a un enemigo con sus propias manos. Uno de los mayores enigmas de la historia de Roma es cómo consiguió transformar su imagen de joven matón para pasar a ser visto como un estadista responsable y como el padre fundador de un sistema de gobierno que (para bien o para mal) duraría siglos. En todo caso, esta transformación y este cambio de imagen estuvieron ligados a un astuto cambio de nombre.