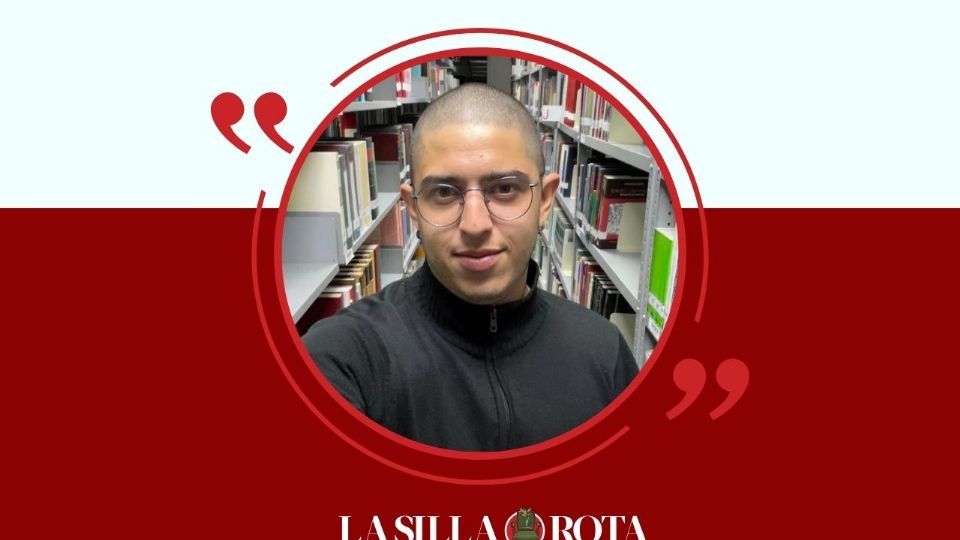Hoy quiero platicarte un tema que siempre es controversial. Sobre todo entre los cultivadores de la ciencia “dura”. La objetividad y la subjetividad.
Es necesario partir de un punto clave, ¿qué es la ciencia? Para muchos, una nueva religión. Pienso, por ejemplo, en la revolución científica: ese momento de la historia en el cual nos enfrentamos como sociedad a los dogmas religiosos.
Aclaro que un dogma es una (aparente) verdad que no admite contradicción o réplica. Por eso digo que ahora se suele sostener que a la ciencia no se le puede llevar la contra, ¡menuda contradicción!
Te podría interesar
¿Quién hace la ciencia?
Pensemos juntos si desde el comienzo de nuestra historia hemos hecho ciencia.
La ciencia cambia constantemente, ya lo he dicho. Precisamente porque somos los seres humanos quienes la creamos. A ver, ¿hay ciencia sin humanos? No. Pero ¿hay humanos sin ciencia? Sí. Técnicamente, la ciencia es una invención moderna.
De acuerdo, ya desde la Grecia clásica, Aristóteles sentaba las bases para la observación del mundo; retomadas en el medievo por Tomás de Aquino, pero sin despegarse del canon religioso. Sin embargo, tuvieron que llegar personajes como Copérnico, Galileo, Descartes o Newton para dar lugar a la ciencia moderna a través del método científico.
En cada uno de los ejemplos, si lo miras bien, constatas que son personas quienes han hecho ciencia en la humanidad. Lo cual indica que la ciencia no es ciencia por sí misma, sino que hay alguien (un científico) que la crea, “descubre” o postula.
¿Los seres humanos somos objetivos o subjetivos?
Parto de un texto, relativamente reciente, titulado: «el error de Descartes» de António Damásio.
La propuesta de René consistía, de manera general (y hasta burda) en separar los conceptos de cuerpo y mente. Nuestros juicios, en consecuencia, se correspondían con procesos mentales —racionales— de los cuales nuestro cuerpo no tenía (tanta) participación.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Damásio se opuso a tal separación, pues, el conocimiento —cualquier conocimiento— está necesariamente vinculado a nuestras experiencias emocionales. Por tanto, tal división no existe. No es posible pensar sin sentir ni sentir sin pensar.
Entonces, ¿el Derecho es objetivo o subjetivo?
Tengo que reconocer que no hablamos de ciencia, en el sentido clásico, cuando de Derecho se trata.
Acerca del Derecho puedo decir que, como la ciencia, no existe sino a condición de que haya personas que lo articulen en su lenguaje. Somos lenguaje. Por tanto, en el Derecho no cabe la “objetividad” sino la intersubjetividad. La cual está muy bien articulada en la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas [maestro de Robert Alexy]
Al igual que en la ciencia contemporánea (pienso en Karl Popper, por ejemplo), en el Derecho no hay verdades absolutas y mucho menos únicas (una sola verdad: objetiva, irrefutable, permanente, etc). Lo que hay es acuerdo, diálogo, discurso. Principios y reglas.
Hacemos ciencia, tal y como hacemos Derecho, en consonancia con nuestro lenguaje, nuestros argumentos. Nuestra propia experiencia. Por tanto, no hay Derecho (ni ciencia) objetivo, sino intersubjetivo.
Encuéntrame en redes
cacf
@quenosoyabogado
ch