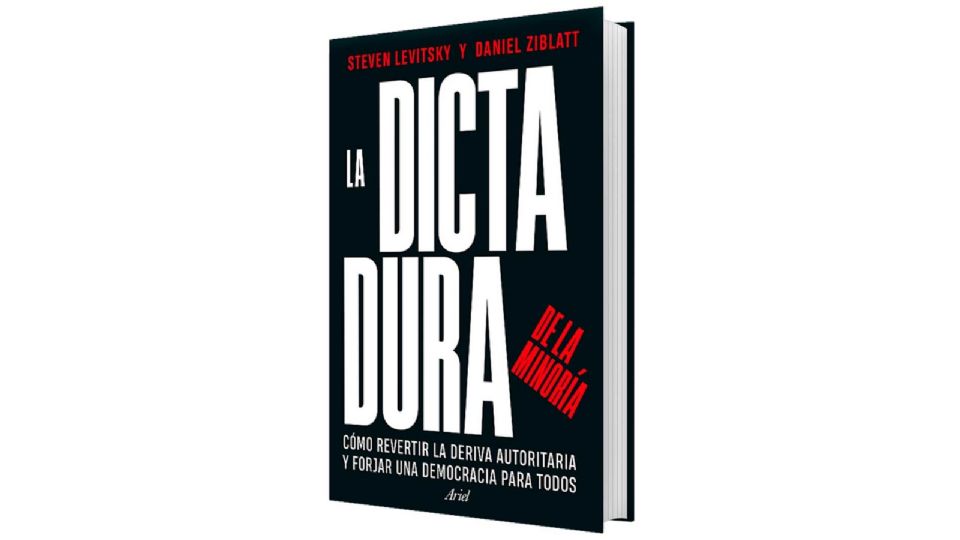Un llamado a reformar las instituciones democráticas tradicionales para frenar los regímenes autoritarios contemporáneos.
Estamos atravesando una época convulsa en la que la gobernanza neoliberal, el ascenso generalizado de la extrema derecha, la política de bloques, y otras formas de autocracia se están imponiendo en diferentes latitudes del planeta. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt ofrecen aquí un marco teórico coherente y aportan ejemplos de todo el mundo para comprender el giro autoritario generalizado y explicar cómo los partidos políticos se vuelven contra la democracia. A partir del caso estadounidense y mostrando la evolución de otros países en la consecución de mejoras y reformas para la sociedad y las libertades civiles, los aclamados profesores de Harvard proponen una serie de reformas con las que salir de una espiral de crisis y constituir lo que ellos llaman la única democracia factible. Un libro necesario, legible y convincente.
Fragmento del libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt “La dictadura de la minoría”, publicado por Paidós) © 2023 © 2024 Traducción: Guillem Gómez Sesé. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Te podría interesar
Steven Levitsky | Es profesor de la Universidad de Harvard. Las investigaciones de Levitsky se centran en los partidos políticos, la democracia y el autoritarismo en distintos países en vías de desarrollo.
Daniel Ziblatt | Es profesor de la Universidad de Harvard, una autoridad en estudios sobre democracia y autoritarismo en Europa desde el siglo XIX hasta el presente.
La dictadura de la minoría | Steven Levitsky & Daniel Ziblatt
1
El miedo a perder
La noche del 30 de octubre de 1983, mientras se hacía el recuento de votos de las primeras elecciones democráticas de Argentina en una década, los peronistas, reunidos en su búnker de campaña, estaban en estado de shock. «¿Cuándo llegan los votos del cinturón industrial?», se preguntaban nerviosos los dirigentes del partido. No obstante, ya habían llegado. Por primera vez, los peronistas —el? partido de la clase obrera argentina— perdían unas elecciones libres.
«No lo vimos venir», recuerda Mario Wainfeld, un joven abogado y activista peronista. Los peronistas habían sido el principal partido de Argentina desde que Juan Perón, un antiguo oficial militar, ganó por primera vez la presidencia en 1946. Perón era una figura populista y de talento; construyó el estado del bienestar argentino y cuadruplicó su mo vimiento sindical, ganándose con ello la más profunda lealtad de la clase trabajadora. Una fidelidad que persistiría tras ser derrocado por un golpe militar en 1955, y exiliado del país durante dieciocho años. Aunque el peronismo estuvo ilegalizado durante la mayor parte de las dos décadas siguientes, el movimiento no solo sobrevivió, sino que se mantuvo como una fuerza decisiva en las urnas: logró ganar todas las elecciones nacionales a las que se le permitió presentar se. Cuando un Perón ya mayor pudo volver y postularse a la presidencia en 1973, ganó sin esfuerzos, con un 62 por ciento del voto. Sin embargo, murió un año después, y en 1976 Argentina fue presa de otro golpe que sumergió al país en una dictadura militar durante siete años.
Con todo, cuando volvió la democracia en 1983, prácticamente todo el mundo esperaba que sería el candidato peronista, Ítalo Luder, quien ganaría.
Pero muchas cosas habían cambiado en Argentina: Perón ya no estaba, y el declive de la industria había destruido cientos de miles de trabajos fabriles, diezmando los cimientos obreros del peronismo. Al mismo tiempo, los votantes más jóvenes y los de clase media no se sentían atraídos por los líderes de la vieja guardia peronista. Además, teniendo en cuenta que Argentina acababa de salir de una dictadura militar brutal, la mayoría prefería a Raúl Alfonsín, de la rival Unión Cívica Radical: era un candidato que ponía los derechos humanos en el foco. Los líderes peronistas habían perdido el contacto con el votante argentino. No ayudaba en absoluto que algunos de sus candidatos fueran unos canallas o que estuvieran desfasados. El candidato a gobernador de la crucial provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, se hizo famoso por enzarzarse en tiroteos contra facciones peronistas rivales en el transcurso de la violenta década de 1970. Durante el último mitin de campaña de los peronistas, dos días antes de la elección, Iglesias salió en directo por la televisión nacional e incineró un féretro con el símbolo de la Unión Cívica Radical, el partido de Alfonsín: un acto de violencia que la mayoría de los argentinos, que habían sufrido una dé cada de represión aterradora, encontraron espantoso.
Con los primeros resultados de 1983, que situaban a Alfonsín a la cabeza de la carrera política, los dirigentes peronistas, desesperados por encontrar una explicación, sucumbieron a la negación. «Todavía no contaron los votos de La Matanza» (un feudo peronista en la periferia de Buenos Aires), insistió Lorenzo Miguel, el jefe del partido. El candidato a la vicepresidencia peronista, Deolindo Bittel, llegó a acusar a la administración electoral de retener los resultados a los barrios de clase obrera. Sin embargo, llegada la medianoche ya era evidente que aquellos votos que esperaban sencillamente no existían. Los peronistas tienen un dicho: «La única verdad es la realidad». Y la realidad era que habían perdido.
La derrota fue un trago amargo. Los dirigentes del partido, relamiéndose las heridas, la ocultaron a la prensa en un principio, pero a ninguno de ellos se le pasó por la cabeza rechazar los resultados. Al día siguiente, el candidato peronista que había perdido, Luder, se unió al presidente electo Alfonsín en una rueda de prensa y lo felicitó. Cuando los periodistas preguntaron a Luder acerca de aquella derrota histórica para el peronismo, respondió: «Todos los políticos estamos acostumbrados a que los comicios puedan producir resultados imprevistos».
Tras las elecciones, los peronistas se enzarzaron en un acalorado debate acerca del futuro del partido. Una nueva facción, conocida como la Renovación, exigía que los dirigentes veteranos del partido dimitieran, y consideraba que el peronismo debía adaptarse a los cambios de la sociedad ar gentina si aspiraba a ganar de nuevo. El partido debía ampliar sus bases y hallar un modo de acercarse a aquel electorado de clase media que había expresado repulsa ante un peronismo que en 1983 incendiaba féretros. Aunque los críticos internos los despreciaban llamándolos «peronistas de saco y corbata», finalmente los líderes de la Renovación lograron apartar a la tosca vieja guardia peronista, echar por la borda muchas de sus ideas de apariencia vetusta, y mejorar la imagen del partido para los votantes de clase media. El peronismo ganaría las dos siguientes elecciones con facilidad.
Así es como debería funcionar la democracia. En las memorables palabras del politólogo Adam Przeworski, «la democracia es un sistema en que los partidos pierden elecciones». Perder duele, pero en un sistema democrático es inevitable, y cuando sucede, los partidos deben hacer lo mismo que los peronistas: aceptar la derrota, volver a casa y pensar cómo ganar una mayoría en las próximas elecciones.
En la norma de aceptar la derrota y ceder el poder está la base de la democracia moderna. El 4 de marzo de 1801, Es tados Unidos se convirtió en la primera república de la his toria que vivía una transferencia electoral de poder de una formación a otra. Aquel día, el presidente en funciones, John Adams, un líder del partido fundacional de Estados Unidos, el Partido Federalista, abandonó tranquilamente Washington, D. C. en su carruaje antes del alba. El presidente electo Thomas Jefferson, del rival Partido DemócrataRepublicano, el hombre que había derrotado a Adams en las elecciones de 1800, tomó posesión en la cámara del Senado estadounidense unas horas más tarde.
Esa transición resultó indispensable para la supervivencia de la nueva República. Sin embargo, no fue inevitable ni tampoco fácil. En 1800, la norma de aceptar la derrota y traspasar poderes a un oponente todavía no estaba consolidada. El propio hecho de que existiera un partido opositor estaba contemplado como algo ilegítimo. Para algunos políticos, incluyendo a muchos de los fundadores, era equivalente a la sedición e incluso a la traición. Dado que nunca antes había tenido lugar un traspaso de poderes, era difícil suponer que la oposición fuera a actuar del mismo modo en futuras elecciones. Entregar los poderes a otro partido era entendido como «un salto a lo desconocido».
La transición fue especialmente difícil para los federalistas, que adolecían de lo que podría llamarse «el dilema de los fundadores»: para que arraigue un nuevo sistema político, sus fundadores deben aceptar que no van a ser siempre ellos quienes lleven la voz cantante. Como artífices de la Constitución y herederos del legado de George Washington, dirigentes federalistas como John Adams y Alexander Hamilton se consideraban a sí mismos los legítimos administradores de la nueva República. Contemplaban sus intereses personales y los de la República como una sola cosa, y les producía rechazo la idea de ceder su poder a contrincantes sin experiencia.
Así pues, el surgimiento de los demócratas-republicanos, el primer partido de la oposición de Estados Unidos, puso a prueba la estabilidad de la nueva nación. Las sociedades demócratas-republicanas aparecieron por primera vez en Pensilvania y otros estados en 1793. El movimiento pronto se transformó en oposición real bajo el liderazgo de Jefferson y James Madison. Los demócratas-republicanos se distanciaron de los federalistas en muchas cuestiones de relevancia en aquel momento, incluyendo la política económica, la deuda pública y, sobre todo lo demás, los asuntos de guerra y paz. Veían a los federalistas como casi monárquicos («monó cratas»), y les preocupaba que las insinuaciones diplomáticas de Adams a Gran Bretaña constituyeran un intento encubierto de restaurar la autoridad británica sobre Estados Unidos.
A su vez, a ojos de muchos federalistas, los demócratas-republicanos eran poco menos que traidores. Tenían suspicacias de que fueran simpatizantes del Gobierno revoluciona rio de Francia en una época en que las crecientes hostilidades entre Estados Unidos. y Francia suponían una amenaza real de guerra. Los federalistas temían que los «enemigos domésticos» republicanos facilitaran una invasión francesa. Las revueltas de esclavos en el Sur reforzaban ese temor. Los federalistas contraatacaron diciendo que las rebeliones de esclavos —?como la de Gabriel, en Virginia, durante el verano de 1800—* estaban inspiradas por los republicanos y su ideología, como parte de lo que la prensa federalista lla maba «el verdadero plan francés».
Al principio los federalistas trataron de acabar con sus oponentes. En 1798, el Congreso aprobó las Alien and Sedition Acts (Leyes de Extranjería y Sedición), utilizadas para apresar a políticos demócratas-republicanos y editores de periódicos que criticaran al Gobierno federal, actos que polarizaron aún más al país. Virginia y Kentucky las declararon leyes nulas y sin validez en sus territorios, algo que los federalistas contemplaron como sedicioso. Considerando la con ducta de Virginia como una «conspiración» en pro de Fran cia, Hamilton animó al Gobierno de Adams a levantar una «sólida fuerza militar» que pudiera «conducirse hasta Virginia». Como respuesta, la legislación de aquel estado empezó a armar su propia milicia.
El espectro de la violencia —de? una guerra civil, incluso— pendía sobre la joven República a las puertas de las elecciones de 1800. La desconfianza mutua, alimentada por la animosidad entre partidos, ponía en peligro las expectativas de cualquier traspaso pacífico de poder. Como expresó el historiador James Sharp, «los federalistas y los republicanos estaban deseosos de creer que sus oponentes serían capaces de prácticamente cualquier acto, por traicionero o violento que fuera, para conseguir o retener su poder».
De hecho, los líderes federalistas exploraron maneras de subvertir el proceso electoral. En el Senado aprobaron una ley para establecer un comité compuesto por seis miembros de ambas cámaras del Congreso (que estaban dominadas por los federalistas) y el presidente del Tribunal Supremo para que «decidiera qué votos contar y cuáles rechazar». Hamilton instó al gobernador de Nueva York, John Kay, a que convocara una sesión parlamentaria estatal especial del Gobierno saliente (dominado por los federalistas) para que aprobara una ley que transfiriera la autoridad para nombrar electores de la asamblea legislativa entrante (dominada por los demócratas-republicanos) al gobernador Jay, federalista. En una carta cargada de inquina hacia sus rivales, Hamilton se adhirió al tipo de estrategia basada en las «tácticas duras» que, como mostramos en Cómo mueren las democracias, puede hundirlas. Hamilton escribió:
En tiempos como los que vivimos pasarse de escrupuloso no es suficiente. Resulta fácil sacrificar los intereses mayores de la sociedad si se observan estrictamente las normas corrientes. Sin embargo, no deberían ser óbice para emprender acciones para que un ateo en lo religioso o un fanático en lo político tome posesión de las riendas del Estado.
Los federalistas jamás llegaron a poner en marcha sus planes, pero el propio hecho de que los hubieran considerado demuestra cuán complicado le resultaba aceptar la derrota al primer partido fundado en Estados Unidos.
La contienda de 1800 también estuvo a punto de descarrilar a causa de un sistema electoral deficiente. En diciembre, después del recuento de votos, el Colegio Electoral comunicó un resultado incómodo: aunque estaba claro que Adams había perdido, los dos candidatos demócratas-republicanos, Jefferson (el teórico candidato del partido a la presidencia) y Aaron Burr (teórico candidato a vicepresidente), se encontraron con un empate inesperado: 63 votos cada uno. Ello derivó en las elecciones a la Cámara de Representantes de la administración saliente, en la que los federalistas todavía eran mayoría.**
Aunque Adams aceptó la derrota a regañadientes y ya se estaba haciendo a la idea de volver a su casa de Quincy (Massachusetts), muchos federalistas detectaron la oportunidad de usar tácticas constitucionales duras para aferrarse al poder. Algunos dejaron caer la propuesta de nuevas elecciones. Otros deseaban elegir a Burr, supuestamente a cambio de que los federalistas tuvieran un papel en una futura administración con él al frente. Era una jugada totalmente legal, ya que los victoriosos demócratas-republicanos tenían la clara intención de que Jefferson fuera presidente y Burr vicepresidente. Aunque como pudo leerse en un periódico de la época, esta estratagema habría violado «el espíritu de la Constitución, que requiere de la voluntad del pueblo para que se cumpla». Aquel diciembre surgió una idea más controvertida si cabe en los círculos federalistas: postergar el debate hasta el 4 de marzo de 1801, la fecha límite para investir a un presidente; algo que, como expresó el senador Gouverneur Morris, «dejaría al Gobierno en manos del presidente interino del Senado», un miembro de los federalistas. Una jugada así, que Jefferson repudió porque «violentaba la Constitución», habría provocado casi sin lugar a dudas una crisis constitucional.
El hecho de que los dirigentes federalistas pensaran en usar tácticas duras aumentó el temor entre los demócratas republicanos de que los federalistas estuvieran planeando ilegalmente «usurpar» el poder. Ello condujo a Jefferson y a sus aliados a contemplar, tal y como él mismo dijo, «la resis tencia a través de la fuerza». Los gobernadores de Pensilvania y Virginia movilizaron a sus milicias y amenazaron con la secesión si la elección de Jefferson seguía encallada.
La nevada mañana del 11 de febrero de 1801, la Cámara de Representantes convocó una sesión para solventar el resultado en el Colegio Electoral. La Constitución estipulaba que a cada una de las dieciséis delegaciones estatales se le asignaba un único voto, y que se requería una mayoría de nueve para la victoria. Durante seis penosos días, y en el transcurso de 35 votaciones, los resultados fueron los mismos: una y otra vez, ocho estados votaron a Jefferson; seis a Burr; y en dos de ellos fue imposible que sus delegaciones llegaran a un consenso, por tanto, se abstuvieron. Se necesitaba que al menos un federalista votara para salir de la parálsis. Al final, durante el sexto día, el congresista federalista James Bayard, de Delaware (el único representante del estado), anunció que retiraba su apoyo a Burr, provocando gritos en el plenario de la cámara con los que lo tildaron de «¡desertor!». Delaware, que había apoyado a Burr, pasaría a abstenerse. Pronto, Maryland y Vermont, que se habían abstenido, votarían a favor de Jefferson, dándole una sólida mayoría de 10 estados. Dos semanas después, Jefferson fue investido presidente.
¿Por qué se ablandaron los federalistas? En una carta a un amigo, Bayard explicaba que cambió su voto porque temía que la alternativa a Jefferson fuera la descomposición constitucional, o incluso una guerra civil. Escribió:
A causa de un inclemente odio hacia Jefferson, algunos de nuestros caballeros federalistas estaban dispuestos a llegar a los extremos más desesperados. Por mi total determinación a no poner en riesgo la Constitución o llegar a una guerra civil, creí que era el momento en que era necesario dar un paso en firme.
De mala gana, la administración Adams supervisó el primer traspaso de poder de Estados Unidos. No fue completamente pacífico (la amenaza de violencia estuvo presente durante todo el proceso) ni inevitable, pero al aceptar la derrota y abandonar sus cargos, los federalistas dieron un gran paso para cristalizar el sistema constitucional que acabaría por convertirse en la democracia estadounidense.
Una vez los partidos aprenden a perder, el sistema demo crático puede echar raíces, y una vez este arraiga, la alternancia del poder se convierte en algo tan rutinario que la gente la da por natural. En diciembre de 2021, setenta años después del restablecimiento de la democracia en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, la veterana canciller del país, Angela Merkel, se retiró de su cargo. Aquel otoño, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania había sido derrotada por la oposición, el Partido Socialdemócrata. La sencilla ceremonia de investidura del nuevo canciller socialdemócrata se parecía más a una boda civil en un ayuntamiento de provincias, ratificada por la firma de papeleo y el intercambio de documentos. A los presentes les preocupaba más contagiarse de la última variante de la covid19 que la posibilidad de que hubiera violencia o una toma ilegal del poder. Cuando el nuevo canciller, Olaf Scholz, se encontró con su derrotado rival, el democristiano Armin Laschet, en el edificio del Reichstag, ambos se saludaron chocando el puño amistosamente.
¿Cómo llega una democracia a ser como la de la Alemania actual, donde la transferencia del poder carece de todo drama? ¿Qué permite que se naturalice una norma como la de aceptar la derrota?
Hay dos condiciones que ayudan. La primera es que resulta más probable que los partidos acepten que han perdido cuando creen que tienen posibilidades razonables de volver a ganar en un futuro.
Puede que los peronistas se sintieran anonadados tras su derrota electoral en 1983, pero seguían siendo el partido más grande de Argentina, con más miembros que el resto de los partidos juntos. Gracias a que confiaron en que podían volver a ganar, muchos peronistas de primera fila se adaptaron con rapidez. Carlos Menem, que acababa de ser elegido gobernador de la pequeña provincia de La Rioja, en el noroeste, empezó a preparar su candidatura presidencial tras la derrota de su partido en 1983. Menem alcanzaría la presidencia en 1989, y los peronistas ganarían cuatro de las cinco elecciones presidenciales posteriores.
Aunque la incertidumbre de los líderes federalistas acerca del futuro hizo que la transición estadounidense de 1801 fuera más difícil, al final muchos de ellos se mostraron confiados en que volverían a conseguir el poder: «Todavía no estamos muertos», declaró un federalista tres días después de la investidura de Jefferson. Fisher Ames aconsejó a sus colegas federalistas que se acostumbraran a verse como la nueva oposición, porque «pronto volverían a estar en lo más alto y listos para tener de nuevo las riendas del Gobierno, y con ventaja». De manera similar, Oliver Wolcott Jr., el secretario del Tesoro de Adams, albergaba esperanzas de que «siguieran siendo un partido, y que a corto plazo volviéramos a tener influencia». De hecho, un federalista de Nueva Jersey que acababa de empezar a construirse una casa declaró que detenía las obras hasta que volvieran al poder. (Resultaron estar equivocados.)
Una segunda condición que ayuda a que los partidos acepten su derrota es la creencia de que perder el poder no comportará una catástrofe: que un cambio de Gobierno no será una amenaza para la vida o el sustento, ni para los principios más valiosos del partido saliente y de sus constituyentes. Las elecciones a menudo parecen batallas en las que hay mucho en juego, pero si las apuestas son demasiado altas y las formaciones que han perdido creen que lo van a perder todo, serán reacias a ceder el poder. En otras palabras, es un miedo sobredimensionado a perder, lo que hace que los partidos se revuelvan contra la democracia.
Bajar las apuestas fue crítico para la transición de 1801 en Estados Unidos. En medio de aquella polarizada campaña, muchos federalistas retrataban a los republicanos como una amenaza a su existencia, y asociaban una potencial victoria de Jefferson a una revolución de estilo jacobino que condenaría a los federalistas a la pobreza y al exilio; o peor, a provocar que «vadearan en sangre», en palabras del senador federalista Uriah Tracy. Sin embargo, finalmente Hamilton y otros líderes fundadores reconocieron que Jefferson no era sino un pragmático que se valdría del marco del sistema existente. Como dijo Rufus King a un amigo federalista durante la campaña: «No considero que nuestro Gobierno ni la seguridad de nuestras propiedades se verán, en ningún sentido material, afectados» por una victoria de Jefferson. Parece ser que las negociaciones entre bastidores convencieron a los federalistas más importantes de que las prioridades a las que tenían más estima —como? el ejército naval, el Banco de Estados Unidos y la deuda soberana— seguirían protegidas con Jefferson en el poder. Ahora bien, por lo que pudiera pasar, los federalistas salientes decidieron ocupar los tribunales con los suyos creando dieciséis nuevas magistraturas en las que colocaron a jueces aliados. Los federalistas, por ende, abandonaron el poder con la creencia de que una presidencia de Jefferson no sería una calamidad. Al escuchar el conciliador discurso inaugural de Jefferson, Hamilton concluyó que «el nuevo presidente no se dejará llevar por peligrosas innovaciones, sino que en lo elemental seguirá los pasos de sus predecesores».
Aceptar la derrota se complica cuando los partidos sien ten miedo; un temor a no poder lograr de nuevo la victoria en un futuro o, en esencia, a que lo que van a perder no es solamente unas elecciones. Cuando a los políticos o a los constituyentes una derrota les parece una amenaza existencial, se desviven por impedirla.
Este tipo de temores surgen a menudo durante épocas en las que se producen cambios sociales de gran calado.
Los estudios de psicología política nos muestran que el estatus social —el? lugar que ocupamos en relación con otras personas— puede moldear con fuerza las actitudes políticas. A menudo estimamos nuestra posición social en términos de la influencia de los grupos con quienes nos identificamos. Estos pueden basarse en la clase social, la religión, la geografía, o bien la raza o etnia, y dónde se hallan dentro de la jerarquía social afecta sobremanera a nuestra sensación de valía como individuos. Un cambio económico, demográfico, cultural o político puede hacer trastabillar jerarquías sociales existentes, incrementar el estatus de algunos gru pos e, inevitablemente, disminuir el estatus relativo de otros. Lo que la escritora Barbara Ehrenreich llamaba el «miedo a caer» puede ser una fuerza muy pesada. Cuando un partido político representa a un grupo que percibe de sí mismo.
* Gabriel Prosser fue un herrero de Virginia que intentó llevar a cabo una enorme revuelta movilizando a más de mil esclavizados, posi blemente bajo el influjo de testigos de primera mano de la Revolución haitiana, entonces en curso. Aunque fue acallada antes de realizarse y las autoridades del estado condenaron a muerte a sus organizadores, de ha ber sido exitosa podría haber tenido una gran repercusión. Por otro lado, como Prosser ordenó no matar a cuáqueros, metodistas o franceses, se sospechó que la revuelta era parte de una conjura mayor.
** Recordemos que el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos no se eligen directamente, sino a través de votos a candidatos del Colegio Electoral. Cuando existe una mayoría, es la Cámara de Repre sentantes quien elige al presidente, mientras que el Senado se encarga de escoger al vicepresidente.