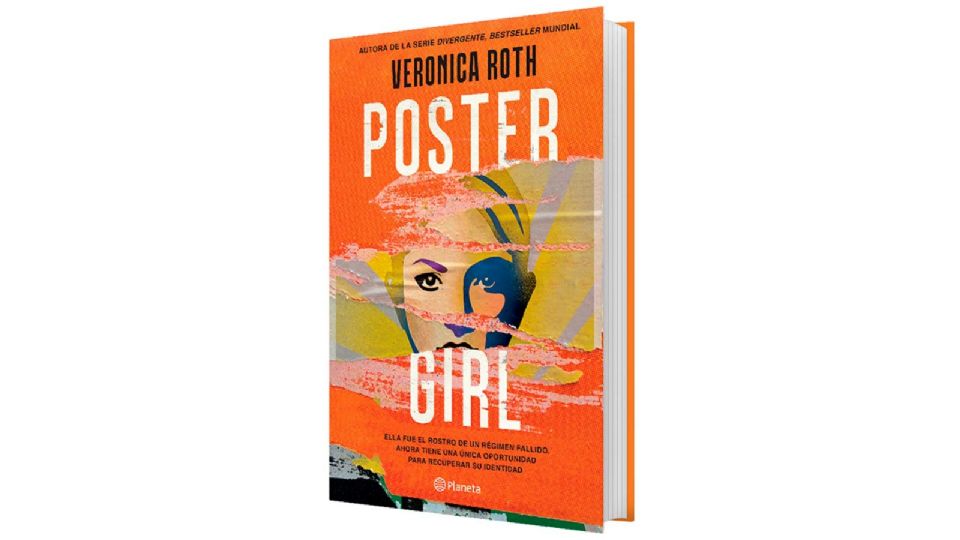Todos conocen a Sonya Kantor. Su imagen fue usada en un cartel como propaganda por parte de la Delegación, un Gobierno que controló durante décadas a la población a través de la Clarividencia, un implante ocular que premiaba o castigaba cada acción. Sin embargo, se produjo un levantamiento y todos sus miembros y simpatizantes fueron llevados a la Abertura, una prisión en la que cumplen cadena perpetua. Ahora, tras diez años encerrada, un viejo conocido le ofrece a Sonya un trato a cambio de su libertad: deberá encontrar a una niña desaparecida. Sonya acepta el reto sin saber que su investigación la llevará a bucear en su propio pasado familiar y a desenterrar oscuros secretos. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para conseguirlo?
Inquietante y absorbente, Poster Girl explora los límites de la naturaleza humana, los peligros de las nuevas tecnologías y los dilemas morales que estas plantean. Una nueva realidad que todos aceptamos, tal vez, con demasiada facilidad.
Fragmento del libro de Veronica Roth “Poster girl”, editado por Planeta. 2023. Traducción: Víctor Ruiz Aldana. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.
Nacida en 1988, Veronica Roth estudió Escritura Creativa en la prestigiosa Universidad Northwestern, donde empezó a esbozar la que sería su primera novela, Divergente, que en 2011 le supuso un gran éxito internacional. Primera entrega de una trilogía compuesta por Insurgente y Leal, fue llevada a la gran pantalla con gran éxito y se convirtió en un fenómeno mundial.
1
Cuando piensa en lo que hubo antes, se acuerda de la sesión de fotos. La mujer que maquilló a Sonya olía a lirio de los valles y a laca. Cuando se inclinaba para empolvar le las mejillas con rubor, o taparle una imperfección con un punto de corrector beige en el dedo, Sonya clavaba la mirada en las pecas que tenía en la clavícula. Cuando terminó, la mujer se embadurnó las manos con aceite y se las pasó a Sonya por el pelo para que le brillara.
Acto seguido, le acercó un espejo para que se viera, y los ojos de Sonya se posaron primero en el rostro de la mujer, semioculto por el cristal. Luego, en la aureola pálida de su Clarividencia, un círculo de luz en torno a su iris derecho que relució al reconocer la propia Clarividencia de Sonya.
Ahora, una década más tarde, trata de recordar su reflejo en aquel preciso instante, pero no es capaz de ver más que el producto final: el póster. En él, su joven rostro tiene la mirada fija en un horizonte invisible. Uno de los eslóganes de la Delegación la abraza desde arriba:
LO JUSTO
Y, debajo:
ES JUSTO
Recuerda el flash de la cámara, la mano del fotógrafo cuando le indicó hacia dónde mirar, la suave música de piano que sonaba de fondo. El presentimiento de estar en medio de algo importante.
Arranca un jitomate cherry de la mata y lo echa en la cesta con los demás.
—Si las hojas se ponen amarillas es que las regamos demasiado —dice? Nikhil, antes de escrutar con gesto ceñudo el libro que tiene en el regazo—. Espera..., o muy poco. Puf, ¿cuál será?
Sonya se arrodilla sobre la grava de la azotea del Edificio 4, rodeada por los cajones de cultivo que había construido Nikhil. Cuando moría alguien del edificio, él se llevaba los muebles más maltrechos y los desmontaba, quitando clavos y tornillos, y recuperaba toda la madera posible. De ahí que los cajones de cultivo parecieran estar hechos de recortes, con maderas de distintos colores y texturas; un listón de caoba pulida por aquí, un trozo de roble sin barnizar por allá.
Más allá de la azotea se extiende la ciudad, pero ella no le presta atención. Bien podría ser el fondo de una obra de teatro escolar, pintado sobre una sábana.
—Ya te dije que ese libro no sirve para nada —?dice ella—. La única forma de aprender a cuidar las plantas es a base de prueba y error.
—Puede que tengas razón.
Aquella es la última cosecha del año. Pronto limpiarán los cajones de cultivo de plantas muertas y los cubrirán con lonas para proteger la tierra. Luego, trasladarán todas las herramientas al cobertizo para que no se mojen y llevarán las macetas de menta al departamento de Sonya para poder masticar las hojas durante el invierno. En enero, tras meses alimentándose solo de comida enlatada, no verán el momento de probar algo verde.
Él cierra el libro y Sonya recoge la cesta.
—Será mejor que nos vayamos —propone? ella—. O no quedará nada que valga la pena.
Es sábado, día de mercado.
—Llevo dos meses vigilando esa radio rota y nadie le ha hecho ni caso. Allí seguirá.
—No te confíes. ¿Te acuerdas de que me pasé tres semanas detrás de un suéter y en el último momento me lo quitó el señor Nadir?
—Pero al final lo conseguiste.
—Porque el señor Nadir se murió.
Nikhil le guiña el ojo.
—Todo final es un principio.
Caminan juntos hacia la parte superior de la escalera, al ritmo de Nikhil, porque ya no tiene las rodillas para muchos trotes y les queda un largo descenso hacia el patio. Sonya agarra un jitomate de la cesta y se lo acerca a la nariz.
De niña jamás trabajó en los huertos. Aprendió todo lo que sabe ahora a base de fracasos y aburrimiento. Pero aún asocia el aroma dulzón y polvoriento con el verano, y recuerda las partículas sobre la banqueta, y la tensión de las cuerdas de la raqueta de bádminton, y los tonos rojizos y púrpuras de la sangría de su madre, un capricho infrecuente.
—No te comas nuestros productos —le? recrimina Ni khil.
—No iba a comérmelo.
Llegan al pie de la escalera y cruzan el patio, un espacio verde y descuidado donde los árboles se precipitan sobre el edificio que los contiene y arañan las ventanas de aquellos lo bastante afortunados como para disfrutar de las vistas. Sonya los envidia. Pueden engañarse. Hay otros, como ella, cuyas ventanas dan a la ciudad que hay más allá de la Abertura, que deben enfrentarse cada día al hecho de saberse encerrados. Tres pisos por debajo de la ventana de Sonya hay una cerca de seguridad de alambre de púas y, enfrente, una tiendita decadente en la que ofrecen cinco minutos con un par de binoculares por un precio simbólico. Hace diez años que cubrió las ventanas con una sábana y no la ha descorrido desde entonces.
Arrodillada a un costado del camino del jardín se encuentra la señora Pritchard, con el pelo canoso recogido en un chongo. Está arrancando un diente de león de raíz con la ayuda de una pala hecha con varias cucharas de cocina atadas entre sí. Tiene las manos descubiertas y la argolla matrimonial le sigue reluciendo en el anular, aunque hace mucho que ejecutaron al señor Pritchard. Se apoya sobre los talones.
—Buenos días —saluda?.
La Clarividencia del ojo derecho se le ilumina cuando establece contacto visual con Sonya, y de nuevo cuando mira a Nikhil; un recordatorio de que, aunque la Delegación haya caído, todavía puede haber alguien observándolos.
—¿Ya es día de mercado? —pregunta?—. No sé en qué día vivo.
A pesar de estar de rodillas en la tierra, la señora Pritchard está impecable, con una camiseta sin arrugas metida por dentro de unos jeans. Le ha arreglado ropa a Sonya otras veces, después de que Lainey Newman muriera y se redistribuyeran sus posesiones en la Abertura.
—Buenos días —responde? Nikhil.
—Buenos días —dice? Sonya—. Sí, Nikhil quiere una radio rota, por alguna extraña razón.
—Una radio rota que Sonya arreglará —replica? Nikhil.
—No tengo ni la menor idea sobre radios.
—Ya te las ingeniarás. Como siempre.
La señora Pritchard emite un quejido con los labios apretados, y dice:
—Esos jitomates valen más que una radio. ¿Se puede saber qué esperas oír de...? —Hace? un gesto hacia el muro exterior de la Abertura—. ¿De ahí fuera?
—Todavía no lo tengo claro —?contesta él—. Supongo que lo descubriré cuando disponga de una radio.
Ella cambia de tema.
—¿Han hablado con los del Edificio 1 sobre las patru llas para la visita?
—Anna me aseguró que se encargan ellos.
—Porque no podemos permitirnos otro incidente como el de hace tres años.
—Por supuesto que no.
—No nos conviene que piensen que somos un grupo de animales salvajes...
Tres años atrás, cuando los tres líderes del gobierno que había «ahí fuera» visitaron la Abertura, varios residentes ebrios del Edificio 2 les arrojaron botellas. Estuvieron semanas sin recibir ningún envío en la Abertura. Hubo gente que se quedó sin comida. A todo el mundo le conviene que haya paz cuando los visitan los forasteros, pero debido a la política de no intervención de los guardias, les corresponde a los prisioneros controlarse a sí mismos.
—Mary, no queremos entretenerte —dice? Sonya con una sonrisa.
La señora Pritchard deja escapar una risita y recoge la pala improvisada. Sonya y Nikhil continúan andando y atraviesan el túnel de ladrillo que cruza el callejón. Los ladrillos están llenos de nombres que Sonya acaricia con los dedos al pasar. No disponen de tumbas para las personas que han perdido; aquellos nombres son el único recuerdo. El suelo del túnel está cubierto de la cera de las velas de los que han ido a llorar la muerte de un ser querido. Piensa a menudo que tal vez deberían rascar la cera del suelo y fundirla para fabricar velas nuevas, pero no lo hace. En la Abertura, todos están acostumbrados a anteponer lo práctico a lo sentimental, pero aquellos muros son intocables.
—Gracias, por cierto —dice? Nikhil—. Lleva semanas con la misma cantaleta.
—Siempre le ocurre algo. La semana pasada estaba enojada por las bolsas que se acumulan al lado de los con tenedores. Como si aquí pudiéramos controlar con qué frecuencia recogen la basura.
Antes de salir del túnel, Sonya levanta la mano hasta dar con el nombre que ella misma grabó subida a un taburete inestable y con la punta de un desarmador en la mano.
«David.» Las puntas de los dedos se le llenan de grava.
Hay dos calles en la Abertura: la calle Verde y la calle Gris, nombradas a partir de los colores de la Delegación. Dividen la Abertura en cuadrantes, y en cada cuadrante hay un edificio de departamentos idénticos. El suyo es el Edificio 4, y está lleno de viudas, viudos y Sonya.
El mercado se encuentra en el centro de la Abertura, donde confluyen las dos calles. Sonya recuerda cómo eran los mercados de antes, filas de puestos de madera con techos de lona para protegerse de las inclemencias del tiempo. Allí, la gente lleva lo poco que tiene para intercambiarlo, hay quien distribuye sus bienes sobre mantas y quien se pasea por el lugar haciéndoles ofertas a los demás. Casi todo son baratijas, pero las baratijas pueden llegar a ser útiles; un puñado de cucharas puede convertirse en una pala, y una mesa desvencijada, en un cajón de cultivo.
No ha olvidado la sensación de las cosas hermosas. El frío roce de la seda en sus brazos desnudos. El repiqueteo de los zapatos nuevos en el parquet. Los dobleces que hacía con las uñas en el papel de regalo de Navidad. Su madre siempre compraba el dorado y verde.
Por lo visto, el tiempo no borra todo.
Se pega a Nikhil cuando pasan junto a un grupo de hombres de su edad. Se sabe todos los nombres (Logan, Gabe, Seby y Dylan), y precisamente por eso finge que no los vio. Están esparcidos; uno apoyado en el Edificio 2, otro en mitad de la calle, otro sentado en la banqueta y el último con la mano puesta sobre la farola.
—La chica del póster —?canturrea Logan mientras gira alrededor de la farola, agarrándose a esta con las puntas de los dedos.
La llamaban así incluso antes de llegar a la Abertura, sobre todo porque reconocían su rostro pero no sabían cómo se llamaba. Hubo un momento en que le parecía un halago, cuando tenía dieciséis años y por fin dejaba de vivir a la sombra de su hermana mayor. Pero ahora ya no es un halago.
—En la Abertura no puedes hacer como si no nos conocieras, Sonya. Tampoco somos tantos peces en esta puta pecera —le? espeta Gabe antes de acercarse a ella y pasarle un brazo por encima de los hombros—. ¿Por qué ya no vienes a vernos?
—Probablemente se crea superior a nosotros —dice? Seby, hurgándose los dientes con una uña.
—¿Ah, sí? —Gabe? sonríe. Huele a alcohol casero y a jabón de lavanda—. Mira que yo no lo recuerdo así.
Sonya le aparta el brazo de sus hombros y le da un ligero empujón.
—Vete a molestar a otra persona, Gabe.
Los cuatro se ríen de ella.
—Buenas tardes, chicos —saluda? entonces Nikhil—.
Espero que no se estén metiendo en problemas.
—Claro que no, señor Price. Solo nos estamos poniendo al día con una vieja amiga.
—Ya veo —?contesta Nikhil—. Bueno, la cuestión es que estamos haciendo unos recados, así que vamos a tener que irnos.
—Sin problema, señor Price. —?Gabe la señala con una mano y agita los dedos, pero no los sigue.
El Edificio 2, donde terminaron la mayoría de los jóvenes después de que los encerraran, es el lugar más caótico de la Abertura. Logan fue a la escuela con Son ya, unos grados arriba de ella. El año anterior estuvo a punto de incendiar el Edificio 2 mientras preparaba una droga a partir de medicamentos para el resfriado. Y por el patio del edificio siempre flotan vapores de las tinas de licores caseros. Hubo un tiempo en que podía identificar quién estaba preparando cada remesa por cómo le quemaba la nariz y se le irritaba a la garganta. La gente del Edificio 2 no tiene otro objetivo más que matar el tiempo.
La calle Gris confluye con la calle Verde en un tramo de pavimento resquebrajado, cubierto ahora de colchas viejas y montañas de todo tipo de cosas: altas torres de prendas de vestir manchadas o rasgadas, montones de latas con las etiquetas arrancadas, agujetas con las puntas raídas, sillas plegables, almohadas rotas, macetas dañadas. En su mayoría, son objetos usados, donados por las gentes que viven fuera de la Abertura. La organización que los recoge, las Manos Misericordiosas, viene una vez al mes con nuevas ofrendas y sonrisas de disculpa.
A veces, la gente vende objetos nuevos que construyen a partir de los viejos; una pequeña escoba hecha con un puñado de cables, unas sábanas cosidas a partir de retazos, bandejas con las tapas duras de los libros. Esas son las cosas favoritas de Sonya. Parecen nuevas, y eso no es algo que abunde en la Abertura.
—¿Lo ves? ¿Qué te dije?
Nikhil levanta un viejo despertador con radio. Tiene una pantalla con dos altavoces a cada lado. Es negro y achaparrado, y las esquinas están desgastadas. De la parte trasera sobresalen varios cables. Georgia, una vecina del Edificio 1, está subida en una caja vieja detrás del cementerio de cachivaches electrónicos.
—No funciona —afirma?.
No es el argumento de venta más efectivo.
Sonya le quita la radio a Nikhil de las manos y, con movimientos afectados, echa un vistazo por la parte trasera para verle las entrañas.
—No sé yo —le? dice a Nikhil—. Tal vez no se pueda arreglar.
No la educaron para reparar radios viejas. Ni tampoco le enseñaron a cultivar jitomates en la azotea de un edificio en ruinas, ni a quitarse de encima a hombres ociosos que ya estaban borrachos a media mañana. Ha aprendido muchas lecciones en la Abertura por las que no había mostrado ningún tipo de interés hasta el momento. Pero Nikhil parece esperanzado y quiere que ella tenga proyectos, de modo que esboza una sonrisa.
—Pero por probarlo no perdemos nada —añade?.
—Así me gusta.
Él se encarga de negociar con Georgia. Tres jitomates por una radio rota. No, responde Georgia. Siete.
A unos metros de allí, Charlotte Carter le hace un gesto a Sonya para que se acerque. Parece salida de un cuento, con su vestido a cuadros, la larga trenza y la piel salpicada de pecas y manchas de la edad. Los ojos se le arrugan por las comisuras cuando le dirige una sonrisa a Sonya.
—Sonya, cariño. ¿Me harías un favor?
—Puede ser. ¿Qué necesitas?
—Mi hermano, Graham..., el del Edificio 1, ¿lo conoces?
Es una pregunta ridícula. En la Abertura se conoce todo el mundo.
—De vista.
—Ay, qué bien. Bueno, pues el último quemador de la cocina dejó de funcionarle justo ayer, y no ha podido prepararse nada de comer desde entonces. —Aprieta? mucho los labios—. Ha estado usando el que tengo en mi departamento.
—Ya veré si tengo alguno de sobra —contesta? Sonya. —¿Esta noche? —?Charlotte parece inquieta. Se le tensan los tendones de la garganta—. No quiero apresurarte; lo que pasa es que suele venir a cocinar... y se queda.
Sonya reprime una sonrisa.
—Esta noche tengo una fiesta. Pero puedo ir por la mañana.
—Ay, sí —dice? Charlotte—. La fiesta de despedida, me había olvidado.
Sonya ignora el gesto triste que distingue en las comisuras de la boca de Charlotte.
—¿Mañana por la mañana?
—Sí, perfecto.
Nikhil y Georgia siguen discutiendo. Sonya se reúne con ellos justo en el momento en que Georgia acusa a Nikhil de haberle dado jitomates en mal estado la última vez que le compró algo, y entonces se aclara la garganta.
—Cinco jitomates —dice? Sonya—. Es una oferta generosa, y no pienso repetirla.
Georgia suspira y accede. Sonya le entrega los jitomates. Hay veces en que Nikhil se pasa el día en el mercado, charlando con todo el mundo. Pero ella no. Ella vuelve al Edificio 4 con el radiodespertador bajo el brazo, sola.
Se saca el jitomatito que robó y le da un mordisco; el sabor del verano le inunda la lengua.
Sonya tiene un vestido bonito. Apareció en una de las montañas de donaciones de las Manos Misericordiosas dos años atrás, una explosión amarillo pálido. Vio a las de más suspirando por la prenda, y sabía que lo más generoso, lo que le habría proporcionado unos cuantos desidera tos bajo el gobierno de la Delegación, habría sido que se lo dejara a alguien más joven. Pero no fue capaz de deshacer se de él. Se lo plegó sobre un brazo y se lo llevó a casa, donde se pasó semanas colgado delante del tapiz, como un sol pintado.
Ahora lo guarda debajo de la cama, en una caja de cartón junto con el resto de su ropa. Lo saca y lo sacude, llenando el ambiente de polvo. La cintura está arrugada por donde lo dobló, pero no tiene fácil solución. La señora Pritchard es la única con plancha en todo el edificio.
Mientras se lo pone, piensa en su madre. Julia Kantor se pasaba los días de fiesta en fiesta. Para acicalarse, se sentaba en el taburete acolchado de su tocador y se recogía el pelo en un chongo; se mojaba las puntas de los dedos con perfume y se frotaba la parte trasera de las orejas; rebuscaba en el joyero hasta dar con el par de aretes perfectos, las perlas, los diamantes o los aritos de oro. Tenía las manos tan elegantes que todo parecía una elaborada pantomima.
Sonya se toca la nuca desnuda; ahora se corta el pelo con rasuradora, pero le cuesta perder el hábito. Retuerce la mano en la espalda para subirse el cierre. El vestido no le acaba de quedar bien; le queda demasiado holgado en la cintura y le aprieta demasiado los hombros. Le llega hasta las rodillas.
La fiesta se celebra en el patio del Edificio 3. Tendrá que pasar por delante del Edificio 2 para llegar allí, de modo que se guarda una navaja en el bolsillo.
Con todo, esta vez en la calle Gris no hay ni un alma. Oye risas y gritos desde uno de los departamentos, el estruendo de la música, un cristal que se rompe. El roce de sus propias pisadas. Camina por el centro de la Abertura, donde ya levantaron el mercado. Salta por encima de una grieta y gira hacia el túnel que conduce al patio del Edificio 3.
Si el Edificio 4 es un lugar para los recuerdos y el Edifi cio 2 para el caos, el Edificio 3 es el lugar del autoengaño. No el autoengaño de que el mundo exterior no exista, sino de que la vida en la Abertura puede ser igual de satisfactoria. En el Edificio 3 se organizan bodas, fiestas y noches de póquer; imparten clases; practican calistenia en grupos pequeños, corriendo arriba y abajo por las calles Verde y Gris, y subiendo y bajando por la escalera del edificio.
A Sonya se le da fatal fingir.
El patio no está tan cuidado como el del Edificio 4, pero apenas hay unos pocos hierbajos y alguien ha podado los árboles para que no arañen las ventanas interiores. Han colgado una guirnalda de luces de un extremo al otro; solo unas pocas se han fundido en los casquillos. Hay una pequeña mesa dispuesta a la derecha, donde unas velas desgastadas titilan dentro de tarros de cristal.
—¡Sonya! —Una? joven deja una cesta de pan delante de las velas, se limpia las manos y camina hacia Sonya con los brazos abiertos. Se llama Nicole.
Sonya la abraza y la lata que le trajo se le clava en las costillas.
—¡Vamos! —exclama? Nicole—. ¿Qué trajiste?
—Tu favorita —contesta? Sonya, y levanta la lata. La etiqueta está desgastada, pero la imagen sigue intacta: rebanadas de durazno.
—Vaya. —Nicole? sostiene la lata con ambas manos, y a Sonya le recuerda cuando atrapaba mariposas de niña, cómo echaba un vistazo por el espacio que tenía entre las manos para verles las alas—. ¡No puedo aceptarla! ¿Cada cuánto las traen, una vez al año?
—La estuve guardando justo para esta ocasión —dice? Sonya—. Desde que aprobaron la ley.
Nicole esboza una sonrisa torcida, entre la alegría y la tristeza. La Ley de los Niños de la Delegación se aprobó hace meses, y permite que los residentes de la Abertura que entraron siendo niños vuelvan a la sociedad. Nicole es una de las más mayores que están autorizadas a irse; tenía dieciséis años cuando la encerraron.
Sonya tenía diecisiete. Ella no se irá a ninguna parte.
—Voy a buscar un abrelatas —dice? Nicole.
En ese momento, Sonya saca la navaja y traza un círculo en la tapa de la lata, antes de hacer palanca para levantarla hacia un lado. Están llegando más invitados, pero por un instante no existe nada más que Sonya y Nicole, hombro con hombro, con los dedos llenos de almíbar. Sonya sorbe un pedazo de durazno y está dulce, fibroso y ácido. Se chupa el almíbar de los dedos. Nicole cierra los ojos.
—Allí fuera no sabrán igual, ¿verdad? —pregunta?—. Podré comerlos cuando me plazca y ya no me parecerán tan buenos.
—Puede ser —contesta? Sonya—. Pero también podrás conseguir otras cosas. Y mejores.
—A eso voy. —Nicole? pesca otro trozo de durazno entre los dedos—. Da igual lo que pueda conseguir; nada volverá a saberme tan bien como ahora.
Sonya echa un vistazo por encima del hombro de Nicole a los que acaban de llegar: Winnie, la madre de Nicole, una mujer de ojos saltones que vive en el Edificio 1; Sylvia y Karen, las amigas de Winnie, todas con rizos a juego hechos con latas de refresco, y un grupo de personas del Edificio 3, incluidas las que eran demasiado mayores para acogerse a la ley. Renee y Douglas, que se casaron hace dos años en ese mismo patio, y Kevin y Marie, recién comprometidos. Marie lleva puesto el viejo anillo de graduación de Kevin, relleno de cera para que le quepa en el anular.
—Menudo vestido, señorita Kantor —?le dice Douglas. La última vez que lo vio, comenzaba a clarearle la coronilla, pero se rapó la cabeza y se dejó crecer la barba hasta tener una mata espesa—. ¿Se lo robaste a una viuda?
—No.
—Te estoy tomando el pelo.
—Ya, me di cuenta.
—Uf. —Douglas? hace una mueca mirando a Renee—.
Un público exigente.
—Ah, ¿no lo sabías? Ahora la chica del póster es una puta aguafiestas —repone? Marie. Se dirige a la mesa y hunde los dedos en la lata de duraznos. Ella también lleva un vestido compuesto por una camiseta y una falda cosidas en la cintura. En la muñeca se le ve un tatuaje desgastado de un sol—. La diversión va a morir al Edificio 4. A veces literalmente.
—Marie —le? susurra Kevin—. No…
—Pues sí, me sabe mal estar perdiéndome los buenos ratos del Edificio 3 —replica? Sonya—. Aquel club de calistenia mañanero que formaste parece lo máximo.
Marie frunce los labios, pero Renee suelta una carcajada. Nicole alza la vista y señala hacia el cielo justo en el instante en que un avión sobrevuela la Abertura. Todo el mundo se detiene a observarlo. Es un acontecimiento lo bastante inusual como para llamar la atención incluso de aquellos que no se plantean abandonar la Abertura. Es la prueba de la existencia de otros sectores, de otros mundos más allá del suyo. Los viajes entre sectores eran algo prácticamente inexistente bajo el gobierno de la Delegación, y no parecen ser mucho más habituales con el Triunvirato.
—¿Te toca patrulla mañana? —le? pregunta Winnie a Douglas con una mirada tierna, preocupada—. Me pareció ver tu nombre en la lista de voluntarios.
—No quería perderme algo tan emocionante —res? ponde Douglas.
—Pues esperemos que no sea demasiado emocionante —replica? Winnie—. No me gusta que los chicos tengan que cargar con toda la responsabilidad.
—Es la política de no intervención. —?Douglas se encoge de hombros—. Los guardias están aquí para que no nos escapemos, no para que nos portemos bien.
—Casi parece que quieran que nos comamos vivos. —Mejor eso que la alternativa —?dice Sonya, levantando demasiado la voz. Todo el mundo se voltea hacia ella, y ella se endereza—. No sé si quiero que sean ellos los que decidan qué significa «portarse bien», ¿no les parece?
Hay personas en la Abertura que aún confían en que el viejo régimen, la Delegación, sea el árbitro de la bondad.
Y hay personas a las que ni siquiera les preocupa dicha «bondad». Pero, sea como fuere, el acuerdo tácito es no confiar en ningún caso del gobierno exterior, del Triunvirato. No es posible que quien los tiene allí encerrados, quien participó en la ejecución de tantos de sus seres queridos, sea capaz de ningún acto de bondad. Incluso cuando no mostraba interés alguno por seguir las normas de la Delegación, Sonya detestaba al Triunvirato, aquellas supuestas personas rectas que habían matado a su familia, a sus amigos, a Aaron.
—Bueno. —Winnie? resopla—. Supongo que sí.
El viento sopla por el patio. El cielo se oscurece y las lucecitas titilan sobre sus cabezas. Sonya saca otro trozo de durazno, le pregunta a Sylvia por la rodilla mala y le cuenta a Douglas cómo arreglar el ventilador que se le ha roto. Nicole deambula de persona en persona y les habla de la nueva identidad que le asignó el gobierno, y de todo lo que planea hacer durante la primera semana que pase fuera. No vivirá cerca; tomará el tren a Portland y empezará de cero con un nombre nuevo. Se comprará una botella de leche y se sentará a la orilla del río a bebérsela entera. Saldrá a bailar. Paseará durante toda la noche, porque sí, porque podrá.
En un momento dado, Renee le da un codazo a Sonya.
—Vamos a subir a la azotea a fumarnos un cigarro. ¿Te apuntas? —le? pregunta.
—No tardaré en irme —contesta? Sonya.
Renee se encoge de hombros y vuelve con los demás. Sylvia y Karen se van. Las velas ya se extinguieron. A Nicole le brillan las mejillas por las lágrimas. Sonya le da otro abrazo.
—No puedo creer que no te dejen salir —?le dice Nicole, y Sonya nota su aliento cálido y acelerado en la oreja.
Sonya sujeta a Nicole a un brazo de distancia y piensa que aquella es una buena forma de recordarla: apenas iluminada, con el pelo enmarañado por el viento, los ojos llorosos, enfurecida por el destino de una amiga.
—Te voy a extrañar —le? dice.
Nicole le da el almíbar del durazno para que se lo beba. Ella lo sorbe mientras camina de vuelta al Edificio 4, despacio, saboreándolo.
Se despierta de noche con un estruendo seco, como el sonido de un látigo. Se incorpora y con el resplandor de su Clarividencia puede ver que el baúl que arrastra cada día hasta el marco de la puerta (la única «cerradura» que ha sido capaz de conseguir) sigue en su sitio.
Descalza, se acerca a las ventanas y aparta el tapiz que las cubre. La calle está vacía. El viento levanta una hoja de periódico por la ruinosa banqueta. La persiana de metal tapa las ventanas de la tiendita como un párpado cerrado.
Recuerda el video que su padre le mostró cuando no era más que una niña, transmitiéndoselo desde su Clarividencia hasta la de ella. Las imágenes de una calle llena de humo y sumida en conflictos. Coches estacionados de cualquier manera, faroles tirados. Y el sonido agudo e intenso de un tiroteo viniendo en todas direcciones.
Él se sentaba a su lado en el sofá mientras ella lo reproducía una y otra vez con el implante. «Así era el mundo —le? explicaba él— antes de que llegara la Delegación.» Mostrarle aquello le costaba doscientos desideratos; no estaba permitido que los niños vieran aquellas cosas. Pero el sacrificio valía la pena, y así respondía a sus preguntas.
La luna está alta y creciente, casi llena. Ya transcurrió otro mes. El tiempo sigue adelante sin freno.
Regresa a la cama.
Al principio, cuando alguien fallecía en la Abertura, eran como abejas huyendo de la colmena y dejando atrás la cera y la miel; nadie tocaba sus pertenencias. No obstante, las normas sobre la propiedad no tardaron en modificarse por pura necesidad. Ahora, cuando alguien muere, el resto de los vecinos invaden la vivienda y rebuscan entre las propiedades hasta que no queda más que una decadente colmena. Cuando Sonya necesita alguna nueva pieza de repuesto, echa un vistazo al mapa que hay en la escalera sur, donde se marcan los departamentos vacíos con equis rojas, para decidir dónde buscar restos.
Este en particular (el departamento 2C, antigua propiedad del señor Nadir) huele a humo de cocina y a gato. No hay ningún gato en la Abertura, así que debe de ser un olor que el señor Nadir trajo ya consigo. No es la primera vez que Sonya visita aquel lugar. Había ido en varias ocasiones a arreglar las lámparas; el cableado siempre había sido defectuoso. Una vez, fue a cenar. Y otra, después de que muriera, fue a llevarse el minúsculo refrigerador, que tuvo que arrastrar por cuatro tramos de escalera sin la ayuda de nadie.
La estufa del señor Nadir está rota, pero los quemadores, las cuatro frías espirales de metal, aún funcionan. Levanta uno y se lo guarda en la bandolera antes de dirigirse al baño.
No lo limpió nadie después de su muerte, de modo que aún hay manchas de pasta de dientes seca en el lavabo y huellas dactilares en el espejo. Se acerca para observar una de cerca; una huella de pulgar, quizá, con sus líneas y espirales únicas.
Luego baja la escalera, hacia el patio, para encontrarse con Charlotte. Hoy no lleva la tela a cuadros, sino un vestido de lino marrón sujeto en la cintura. El cielo está despejado y en el aire se respira todavía parte del calor del verano. Charlotte se pasa la larga trenza por encima del hombro y le sonríe a Sonya.
—Buenos días —la? saluda—. ¿Dormiste bien? —Buenos días —contesta? Sonya—. ¿Oíste un ruido anoche?
—Pues sí —dice? Charlotte, y caminan juntas hacia el túnel—. No sé por qué echan cohetes en esta época del año, pero al menos podrían tener la decencia de no echar los de noche.
—A mí no me pareció un cohete —?comenta Sonya.
—¿Y qué pudo ser si no?
Sonya niega con la cabeza.
—No lo sé. Otra cosa.
—Bueno, quién sabe lo que se traerán entre manos ahí afuera —dice? Charlotte.
Por inercia, Sonya alza la vista hacia el nombre de David cuando pasa por el túnel. Fue el cuarto nombre que grabó en los ladrillos de la Abertura, pero los de su familia se encuentran en el túnel que conduce al Edificio 2, donde vivía antes, aunque ya no suele verlos nunca. August Kantor. Julia Kantor. Susanna Kantor. Todos muertos y enterrados.
—Graham trabajaba en la morgue de la Delegación —dice? Charlotte—. De hecho, era el director... Aquella amiguita tuya, Marie, trabajaba para él. Siempre fue un tipo un poco... extraño. Incluso cuando éramos niños.
—¿Ya no hablan? —le? pregunta Sonya.
—No demasiado —contesta? Charlotte—. Debe de sonar fatal. Sé que soy muy afortunada de tenerlo aquí conmigo.
A veces, Sonya se pregunta cómo habría sido tener allí a su hermana, en la Abertura. Susanna era cuatro años ma yor que Sonya, y vivía su vida como si Sonya no existiera, como una hija única que, casualmente, tenía una hermana. Era más una indiferencia descuidada que malicia. Susanna no necesitaba a nadie. De todas las cualidades que Sonya envidiaba de su hermana, aquella era la que más anhelaba.
Cuando Sonya y Charlotte cruzan la calle Verde, Sonya mira hacia la entrada de la Abertura, que le debe el nombre a su portón. Cuando se abre, unas placas entrelazadas se separan desde un punto central, un efecto que recuerda a una pupila dilatándose en la oscuridad.
Justo delante de la pupila se encuentran en ese momento Nicole y Winnie, fundidas en un abrazo. Nicole tiene el morral a los pies. El guardia del portón, un tipo corpulento con uniforme gris, espera a unos pocos metros a que las dos se despidan.
Nicole se seca la cara, recoge el morral y se despide de su madre. Atraviesa el centro del portón y la pupila se contrae a sus espaldas. Winnie se lleva una mano a la boca para contener un sollozo.
Charlotte y Sonya cruzan la mirada.
—Mejor le damos un poco de intimidad —le? dice, y Sonya se voltea.
Vio a tres amigas atravesar aquel portón: Ashley, Shona y Nicole. Ashley y Shona tenían catorce años cuando las encerraron en la Abertura, al poco de que la constituyeran, justo después del alzamiento, hace una década. Eran de Portland, así que no las conocía, y no se hizo amiga de ellas hasta que fueron mayores, lo bastante como para mudarse de los departamentos de sus padres en la Abertura al Edificio 2. No sabe cómo fueron sus primeros años; no llegó a preguntárselo. Hay que tener cuidado con las preguntas que se formulan allí. Los pasados de la gente están salpicados de tragedia.
Ahora Sonya ya puede añadir otra más a la lista; es la persona más joven que queda en la Abertura.
Atraviesan el túnel y entran en el patio del Edificio 1. Apenas ha pisado ese bloque en los años que lleva allí. Los residentes del Edificio 3 viven sumidos en un estado de negación, pero los del Edificio 1 ya aceptaron su situación. Se rindieron. Es la zona de la Abertura que más recuerda a una prisión.
Pisotea los hierbajos que han crecido demasiado, hundiéndose ya bajo su propio peso, de camino a la entrada, que chirría cuando Charlotte la abre. Suben en silencio hasta la tercera planta, donde el pasillo huele a tabaco. Hay bolsas de basura apiladas contra la puerta de alguien, y cajas de cartón desmontadas en otra. La alfombra se está deshilachando por uno de los extremos, separándose del parqué.
Charlotte toca la puerta del departamento 3B. En algún lugar, alguien grita, y hay otra persona escuchando una lú gubre música de guitarra.
Graham abre la puerta. Es un tipo corriente: algo más alto que Sonya, con un pelo cano que le envuelve la coronilla como un mantón y unos ojos caídos. La piel bajo la mandíbula ha perdido vigor y firmeza con los años.
—¡Señorita Kantor! —exclama?—. Cuánto tiempo.
Hola, Charlotte. Pasa, pasa.
El departamento parece una chatarrería. Las paredes están llenas de cajas con objetos diminutos: una contiene perillas y manijas; otra, cajitas de cartón; una tercera, botellas de cristal vacías. Sonya recuerda que en el mercado suele extender todas las semanas una manta con objetos desechados. Los residentes del Edificio 2 deben de considerarse una persona bastante valiosa, con aquella infinita necesidad de recipientes vacíos que tienen. Para el alcohol casero, evidentemente.
—Ya veo que no tengo que presentaros —?dice Charlotte.
—Conocía al padre de Sonya —contesta? Graham—. ¿No te acuerdas de August? Íbamos juntos a clase. Y estábamos en el mismo equipo de natación.
—No tengo tan buena memoria, lo siento —responde? Charlotte.
—A veces venía a comer conmigo a la morgue. O sea, no en la morgue. Tu padre siempre fue de estómago delicado. Solía taparse la nariz cuando pasábamos por delante de los contenedores que había en la parte de atrás del mercado; todos los chicos se metían con él: «Qué delicadito, August Kantor»... —?Arruga la nariz y se la pinza con el pulgar y el índice para mostrárselo.
Ella sonríe.
—Él se habría descrito como escrupuloso —dice? Son ya—. Pero sí, le queda.
—¿Cómo murió? ¿Lo ejecutaron? —pregunta? Graham, y Sonya pierde la sonrisa.
—¡Graham! —Charlotte? le da un manotazo en el brazo—. No le preguntes eso.
—No lo digo con mala intención, es que...
—No, no lo ejecutaron —dice? Sonya—. Charlotte me dijo que se te rompió la estufa.
Graham la acompaña a la cocina y Charlotte los sigue ruborizada. Él le muestra los quemadores defectuosos, uno tras otro, cuyas espirales permanecen negras por mucho que toquetee las perillas. Sonya deja la bandolera en el suelo y se dirige a la pared del fondo, donde el cuadro eléctrico la espera oculto detrás de una puerta gris. Busca el interruptor de la cocina y la desconecta.
—¿Dónde aprendiste a hacer estas cosas? —?le pregunta Graham—. A una chica buena de la Delegación como tú seguro que no se lo enseñaron en el colegio.
—Te sorprendería las cosas que puedes aprender con un manual y varias pruebas y errores —contesta? Sonya.
—Es joven —dice? Charlotte—. A los jóvenes se les da bien entender estas cosas. Sobre todo en un edificio lleno de viejos en el que nadie tiene ni idea de nada.
—Tú no eres vieja —repone? Sonya.
—Eso mismo le dije yo cuando decidió irse al Edificio 4 —apunta? Graham—. Pero ella vuelve a insistir.
—A lo mejor no soy vieja, pero soy viuda —?se defiende Charlotte—. Allí me siento como en casa. Igual que Sonya después de que... —?Carraspea—. Bueno —?continúa—. En el Edificio 4, todos hemos perdido a alguien.
Sonya la escucha a medias. Sustituir un quemador no es difícil; se desconecta el viejo y se coloca el nuevo. Lo ha hecho decenas de veces, pero disfruta de la sensación de saber qué lugar le corresponde a cada cosa, y de ser ella quien lo coloque.
De pequeña no se le daba bien casi nada, al menos en comparación con Susanna. Su hermana era divertida, sabía bailar, tenía buen oído para la música y sacaba buenas calificaciones sin esfuerzos aparentes. Sonya era más guapa, y había habido un momento en que aquello le pareció lo único que importaba. Pero la belleza no era útil en la Abertura, de modo que se había buscado otros usos. No era experta en electrónica ni en tecnología ni en las herramientas de las que los residentes del Edificio 4 solían pedirle que se encargara, pero estaba dispuesta a intentarlo, y a veces con eso bastaba.
Le gustaba sentirse útil.
—¿A quién has perdido tú, Sonya? —?le pregunta Graham cuando Charlotte desaparece en el baño. Es un hombre solitario, y siempre lo ha sido, así que la pérdida le fascina. Después de todo, necesitas haber tenido algo para poder saber qué se siente al perderlo.
Sonya enciende la luz y luego prueba con la perilla de la estufa. Pasa por encima la mano para ver si calienta.
No sabe por qué le responde. Ni siquiera pensaba hacerlo.
—A todos —le? dice, y apaga el quemador—. Arreglado.
Gracias por la anécdota de mi padre.
—Gracias a ti —contesta? él.
El día que perdió a todos:
Están sentados a la mesa de la cabaña en sus lugares habituales: August en un extremo, Julia en el otro, Susanna a la derecha de su padre, y Sonya, a su izquierda. August les sirve a todas un vaso de agua. Julia canturrea mientras vierte las pastillas del frasco: una, dos, tres, cuatro.
Sonya recita la letra en su cabeza.
Si tú me cuidas, yo te cuido a ti.
Cinco, seis, siete, ocho. Julia le alarga una pastilla a Susanna, otra a August y otra a Sonya, y se guarda una para ella.
Un paso tras otro...
Saldremos de aquí.
La píldora brilla con un amarillo intenso en la palma de Sonya.