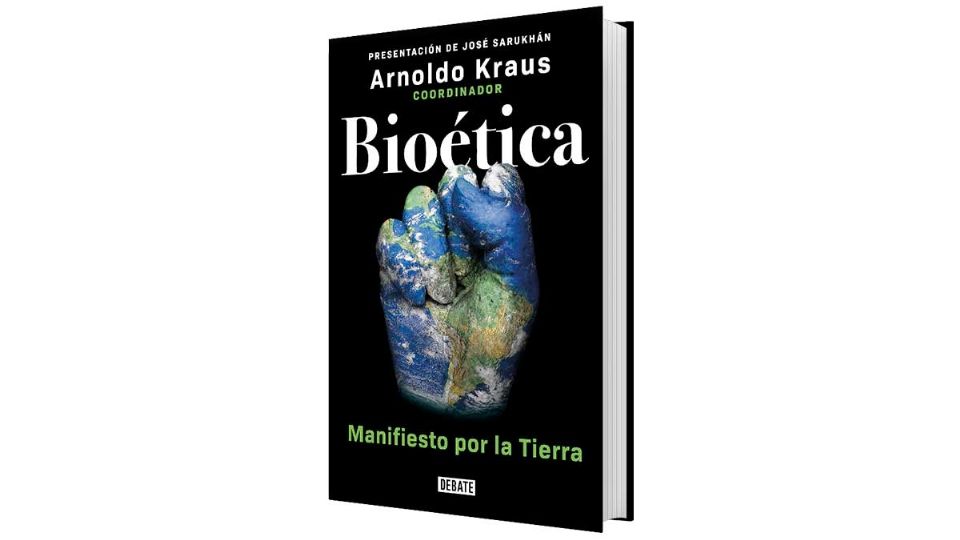A 50 años de la publicación de Bioethics, nuevas voces se suman al discurso en pro de nuestro planeta.
En 2021 se cumplieron 50 años de la publicación de Bioethics: Bridge to the Future, texto indispensable cuando se cavila acerca de la salud de nuestra casa, la Tierra. Van Rensselaer Potter -1911-2001-, bioquímico estadounidense, profesor de Oncología en la Universidad de Wisconsin-Madison, retomó el término bioética, acuñado previamente por Fritz Jahr, cuyo propósito fundamental consiste en sumar las voces de humanistas y científicos a favor de la Tierra.
Cincuenta años después de la publicación de Bioethics: Bridge to the Future, la salud de la Tierra ha empeorado. Cada día la prensa informa sobre nuevos desastres ecológicos. Día tras día científicos y humanistas advierten sobre los peligros latentes debidos al uso irracional de la tecnología sobre la Tierra, y subrayan que de no modificarse el papel depredador del ser humano en el corto plazo la humanidad entera corre peligro.
Las voces aquí reunidas, intranquilas por la continuidad de nuestra especie, celebramos la lúcida iniciativa de Potter e instamos a la sociedad para contagiar la idea seminal de la bioética, cuyo leitmotiv se encuadra en la palabra supervivencia. Convencer a políticos y empresarios de sus acciones nocivas es función de la sociedad. De no modificarse el rumbo depredador contra la naturaleza, el futuro y el de nuestros descendientes se encuentra amenazado.
Fragmento del libro “Bioética. Manifiesto por la Tierra”. Editado por Debate. Coordinado por Arnoldo Kraus. Cortesía de publicación Penguin Random House.
Arnoldo Kraus es médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Colabora cada semana en El Universal y mensualmente en la revista Nexos.
Bioética | Arnoldo Kraus
Ciencia y bioética: el indispensable equilibrio
Herminia Pasantes
“y el cerebro creó al hombre…” António Damásio
El hombre es su cerebro. Es por los múltiples pliegues de la corteza cerebral que el hombre se diferencia de los animales. En la necesidad de trascender, en la creación de mitologías complejas, en la capacidad para plasmar en imágenes pictóricas el mundo que le rodea, en transformar en arte la necesidad de cubrir su cuerpo desprovisto de pelo. Allí residen muchos de los elementos de la conciencia, la capacidad del humano para reconocer su propia existencia, su interacción con los otros, sus semejantes, y con su entorno. Es allí, en el cerebro, que se creó el lenguaje, la habilidad de comunicación a través de sonidos articulados vueltos palabras. Es allí donde se procesan el arte y la ciencia, se elaboran teorías filosóficas y se realizan los complejos cálculos estructurales para la construcción de edificios cuya altura reta a la gravedad terrestre. En la corteza se estudia el cuerpo humano, sus complejidades, sus enfermedades y las formas para aliviarlas. Es en los pliegues de la corteza cerebral que el hombre se percibe en el mundo, tiene conciencia de sí mismo como un ente individual, pero como parte de varios colectivos. Es allí también que se desarrolla la noción del bien y del mal, las decisiones que resultarán en una conducta éticamente aceptable o inaceptable, dentro de la sociedad en la que se encuentra el individuo.
El cerebro creativo ha ido produciendo, a través de décadas, conocimientos que hacen más fácil la vida del hombre. La electricidad en lugar de las velas, los automóviles en vez de los caballos, los tractores en lugar de los bueyes. La creatividad humana se ha dirigido no sólo a la expresión de la belleza en las artes plásticas sino al desarrollo de infinidad de aparatos y técnicas que simplifican las tareas ancestrales, la elaboración industrial de las telas, la molienda de los granos, los modernos sistemas de riego que liberan al campesino del angustioso escudriñar al cielo esperando las lluvias caprichosas.
La ciencia médica también ha avanzado, con el decremento espectacular de la muerte materna, o por trastornos como la apendicitis tan común en el siglo XIX—el cólico miserere, como se conocía porque su aparición era una fatalidad— o enfermedades como la tuberculosis o el tifo. Pero como nos ha tocado por desgracia constatar a quienes ahora vivimos, la naturaleza no se doma tan fácilmente, y la prueba está en los millones de muertos por el virus SARS-Cov-2. Aceptemos entonces que la naturaleza es una fuerza que nos supera, pero no aceptemos, nunca más, los millones de muertos por las guerras, esa cara inhumana de la humanidad que se sigue mostrando en las sociedades modernas que consideramos civilizadas.
En nuestro tiempo, la invención avanza imparable, y así hemos constatado el desarrollo vertiginoso de la comunicación satelital transformando literalmente la forma de vida de la sociedad con internet, la mayor bendición o maldición de nuestro siglo. Esos avances han incidido en la conectividad del cerebro en forma tal que, en mi opinión, estamos presenciando en estos momentos una nueva fase de la evolución humana. Baste ver a los infantes de muy pocos años manejar con soltura las computadoras en una forma que los viejos somos incapaces de hacer. Pero aquí surge un tema crucial de la ética. Esos niños, esos futuros Homo sapiens “network”, no habitarán en todas las regiones del planeta. Algunos, muchos, que no tienen acceso a esas tecnologías, quedarán rezagados y continuarán siendo simplemente Homo sapiens de antes del siglo XXI.
Esos temas, tan profundamente humanos, como la maldad y la desigualdad, los dejaré a la visión de los humanistas, para tratar algunos de los que tienen que ver más con la ciencia. Sin embargo, es tenue la línea que los separa. La desigualdad de las sociedades actuales pasa por un tema biológico: la disponibilidad de alimentos suficientes para todos, la desaparición, de tajo y para siempre, del hambre que aún padecen millones en este siglo, el siglo de los avances espectaculares en todos los campos del conocimiento. Y esta cara oscura de la humanidad, la que prefiere ignorar que en estos tiempos de orgullo tecnológico haya individuos, niños, que no tengan suficiente alimento, es una situación inadmisible, ilógica y absurda para la sociedad. Es una vergüenza que tendría que quitarnos el sueño a todos. Y sin embargo, a pesar de esa realidad, seguimos con nuestras vidas, con nuestras preocupaciones individuales, con nuestras personales satisfacciones, nuestras pequeñas mezquindades. Aquí, otra vez, es el cerebro el que nos engaña, el que esconde los recuerdos de la ignominia entre los vericuetos de las sinapsis. Es, ciertamente, un mecanismo de supervivencia, pero una supervivencia cobarde cuyos elementos no debemos esconder, sino evidenciar, ponerlos enfrente de nuestros ojos cada vez que nos miramos en el espejo. Debiera ser la primera, indudable prioridad del Homo sapiens, el hombre inteligente, pero también el hombre ético, el que su actividad se centre en la búsqueda de mecanismos para que el alimento, suficiente y con valor nutritivo, llegue a cada uno de los habitantes de la Tierra. Las bases para este avance ya existen. La modificación genética de los alimentos, tan útil para muchos, tan satanizada también, puede ser sin duda una solución, siempre que los beneficios se analicen bajo la lente de la ética y el bien común. Y que ese logro, indudable para la humanidad en su conjunto, no perturbe el delicado equilibrio ecológico del planeta. La manipulación genética es un logro de la investigación científica, sin duda. Pero tiene también su vertiente peligrosa en extremo. Con una técnica sencilla como la CRISPR (1) es posible hacer modificaciones genéticas tan fácilmente como se edita un texto en la computadora. Los alcances de esta técnica son inimaginables y sin duda son el centro de la discusión bioética ahora y lo serán cada vez más en el futuro.
Las especies animales y vegetales en el planeta están sujetas a las leyes naturales de supervivencia. En ellas —sin una conciencia que derive en responsabilidad, que es privativa del cerebro humano—, ahora, al igual que ha ocurrido durante miles de años, sobrevive el que mejor se adapta. En estas condiciones el hombre representa, sin duda, un gran peligro para las especies, y debe aceptar la enorme carga bioética de preservar los planes de la naturaleza, sin ignorar que si una especie desaparece porque así le conviene a la dominante Homo sapiens puede traer consecuencias ecológicas imprevisibles que se vuelvan en su contra. Y la ecología, la gran ciencia que debía guiar nuestros pasos, es una ciencia extremadamente compleja, con alcances que no estamos midiendo y que pueden llevar a una catástrofe derivada de la ruptura del delicado equilibrio de los ecosistemas en estos momentos.
La preservación del planeta en estos tiempos es, sin duda, una responsabilidad humana. De la forma en la que el hombre asuma este compromiso dependerán las condiciones de vida futura para nuestra propia especie. Pero hay que asumir esa responsabilidad sin dejar de lado a la ciencia. El progreso tecnológico que amenaza el planeta puede ser también el que lo rescate. Volver a las velas de sebo para alumbrarnos o a la yunta de bueyes para arar el campo no son opciones. Entonces… ¿dónde está el equilibrio? Ésa es la gran pregunta, y el dilema es si el Homo sapiens está en condiciones de encontrar la respuesta, inteligente y responsable al mismo tiempo, que la coyuntura actual demanda. Saber en dónde y de qué alcance son los riesgos de explotar los mantos acuíferos hasta el agotamiento. Imaginar si la inmensa reserva de agua de los océanos puede transformarse, por la innovación científica y tecnológica, en agua para el consumo humano y para el riego de los cultivos de todo tipo. Si la energía requerida para desalar las aguas de los mares podrá obtenerse, en forma casi ilimitada, de la fuente solar, a través de relevos espaciales en planetas más cercanos al Sol, o —¿por qué no?— incluso de alguna joven estrella. Del otro lado de la tecnología, por qué no pensar que en el futuro un gran número de las plantas de consumo humano podrán ser modificadas genéticamente para ser regadas con agua de mar, sin que por ello cambie su sabor o su calidad nutritiva. Esto no es descabellado, en mi opinión. No desconfiemos de la capacidad de la inteligencia humana de darse cuenta de lo que sus acciones pueden provocar en términos de equilibrio para la vida en el planeta y luchemos, sí, para preservarlo para nuestros descendientes mejor aun de como lo recibimos nosotros. Pero no pongamos un límite a lo que el cerebro humano puede lograr. Intentemos, eso sí, comprender las consecuencias de nuestros actos sobre las especies con las que convivimos, sobre el planeta que habitamos, en un contexto de bioética, esa cara humana del pensamiento en la cual debemos profundizar cada día, en cada una de nuestras acciones. Conseguir el equilibrio entre ciencia y bioética debe ser la meta del Homo en verdad sapiens.
1. La técnica conocida como crispr (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas) se inicia con la síntesis de un ARN llamado ARN-guía, que reconoce complementariamente a una parte específica del adn de cualquier genoma. Se conecta con Cas9, una enzima que corta con absoluta precisión el segmento de adn al que se unió el arn. En el espacio del corte se puede ya sea unir con el resto de la cadena del adn o insertar otra secuencia. Entonces ya está el gen modificado.